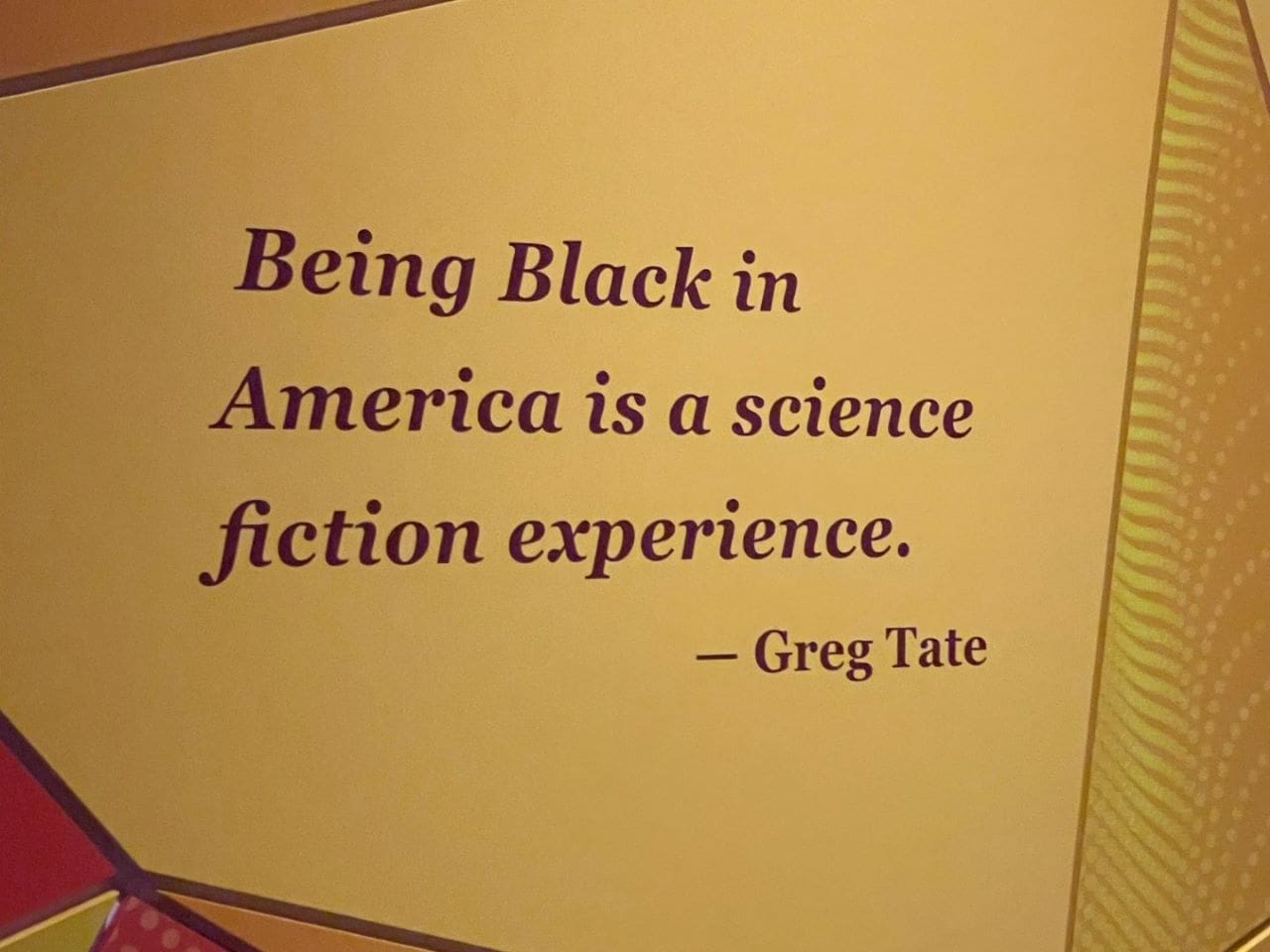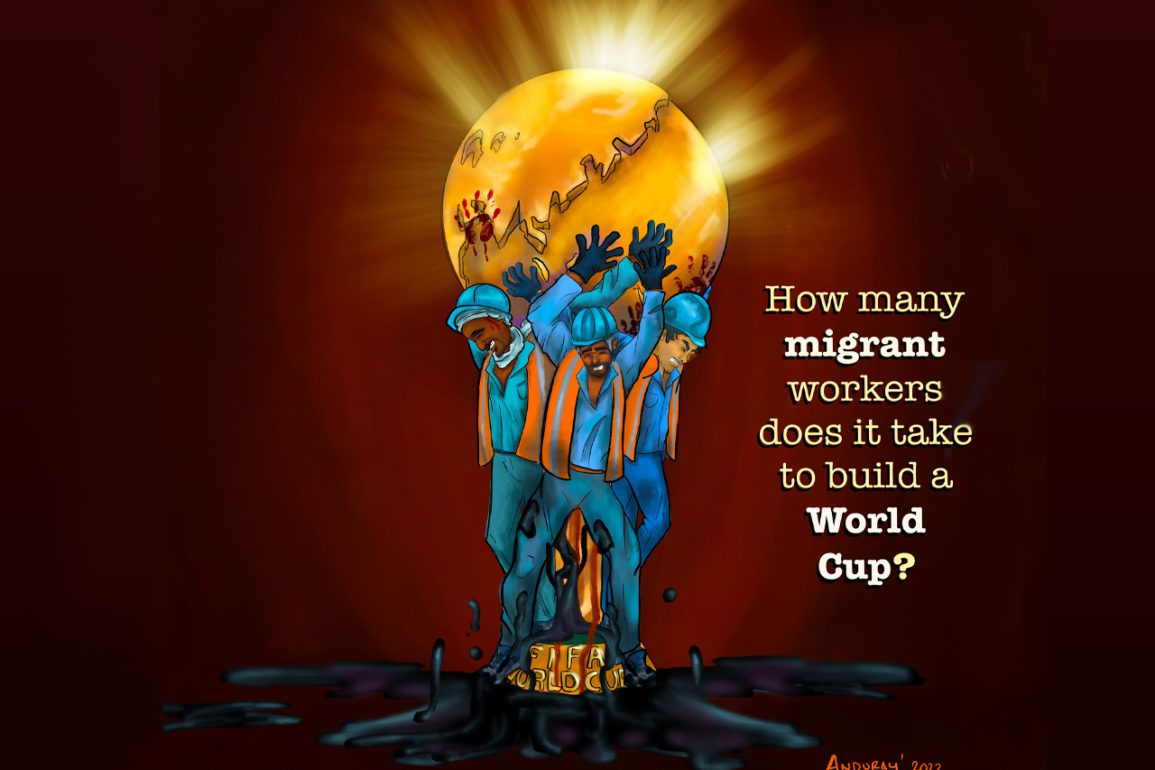El migrante Marcos Antil cruzó la frontera solo a los 14 años y se entrega a la juventud guatemalteca
Todo cambió cuando vi a mi madre tres días después. Al verla, recuperé todas mis fuerzas. No recuerdo las palabras que intercambiamos ni si lloramos, pero me abrazó con fuerza y por fin me sentí en casa.
- 3 años ago
noviembre 15, 2022

CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala- Cuando crucé la frontera tenía sentimientos encontrados, estaba feliz porque iba a ver mi mamá, pero también tenía el sentimiento de la incertidumbre. Tenía que irme con personas que no conocía, me dio miedo pasar por lugares donde nos teníamos que esconder. No entendía por qué tenía que hacerlo.
Después de este viaje, llegaría a echar de menos a mis amigos, a mis tías, a mis primos y a las personas que me cuidaron en Guatemala cuando mi familia me dejó sola. Echaría de menos las tortillas de maíz, los paseos por el pueblo después de la escuela y los juegos con mis amigos. Sin embargo, una cosa tenía clara durante toda mi migración. Sólo quería estar con mi madre, mi padre y mi familia.
Múltiples intentos de pasar a través de México a los Estados Unidos
El miedo y la incertidumbre marcaron los múltiples intentos de emigrar de Guatemala a Estados Unidos. Aunque yo era muy joven, el más pequeño del grupo que cruzó la frontera nadie se aprovechó de mi situación, no había tiempo para acosarnos o molestarnos entre nosotros, porque todos estábamos en la misma situación, todos teníamos penurias, tratamos de apoyarnos.
En mi primer intento, crucé la frontera entre Guatemala y México legalmente con un visado de turista. Sólo tenía un número determinado de días para estar en el país, y me quedé en la ciudad fronteriza mexicana de Tuxtla Gutiérrez. Los funcionarios no tardaron en pillarme y me enviaron de vuelta a casa. Volví a intentarlo y esta vez me encerraron en una casa.
Lee más historias desgarradoras y edificantes sobre la inmigración en Orato World Media.
Finalmente, salí de mi casa por tercera vez con dos personas que se hicieron pasar por mis padres. Siendo menor de edad, alguien debió de firmar mis papeles para el visado de turista, pero no sé quién. Recuerdo lo divertido que fue memorizar la dirección de un hotel y el número de teléfono de las personas que podían ayudarnos si algo iba mal.
Las personas que nos prepararon para cruzar nos explicaron cómo tomar un taxi en Estados Unidos y lo que costaría. Todo el tiempo, mientras lloraba a mares, puse mi fe en Dios. Incluso la gente que no creía recurrió a la fe para salir adelante. Parecía la única manera de llevar una carga tan pesada. Nos preocupábamos constantemente por las posibilidades, y la sensación de calma se nos escapaba. No tuvimos ni un minuto de paz.
Un joven emigrante consigue llegar al cálido abrazo de su madre
Sorprendentemente, a diferencia de muchos emigrantes, no me enfrenté a ningún peligro y nadie me trató mal. Cuando finalmente crucé la frontera con Estados Unidos, tuve sentimientos encontrados. Me sentía feliz ante la perspectiva de ver a mi madre, pero la incertidumbre me consumía mientras nos escondíamos de un lugar a otro.
Cuando llegué a Estados Unidos esperaba una fiesta, una gran bienvenida, y cuando llegué mi familia estaba feliz de que yo llegara, pero fue una bienvenida un poco fría. Lo que hicieron fue preguntarme cómo me había ido, fue como si siempre hubiera estado ahí, como una cuestión muy cotidiana. No hubo fiesta, ni comida, lo que pasa es que la vida en Estados Unidos es muy veloz y todos estaban haciendo lo que les correspondía, trabajar o estudiar

Hoy puedo entender mejor esa bienvenida, pero a los 14 años me entristeció mucho. Pensaba: «He cruzado la frontera. He sufrido para llegar aquí, y nada». Afortunadamente, todo cambió cuando vi a mi madre tres días después. Al verla, recuperé todas mis fuerzas. No recuerdo las palabras que intercambiamos ni si lloramos, pero me abrazó fuerte en sus brazos y por fin me sentí en casa.
Ver a mi madre fue como completar un ciclo. La vida continúa. Llegué con mi familia y fingí que no había pasado nada. No tuve tiempo de pensar qué hacer. Para un emigrante, llegas y sigues adelante. Esto es lo que significa para nosotros venir a Estados Unidos.
Los perfiles raciales provocan acusaciones infundadas y un joven se gradúa en la universidad
Como joven guatemalteca en un nuevo país, pronto me enfrenté a episodios de racismo. Parecía requerir más energía prestar atención a esas acciones, así que hice lo posible por ignorarlo. Si un trabajo me ayudaba a pagar el alquiler o a comprar comida, lo hacía, sin importar el entorno. Entonces, ocurrió algo terrible.
Mientras asistía a la universidad, se difundió la noticia del Unabomber. El hombre, finalmente identificado como Theodore John Kaczynski, enviaba cartas con explosivos a los funcionarios como una forma de terrorismo doméstico. Un día, fui a la oficina de correos para enviar un regalo a un amigo de Los Ángeles. Dentro de la caja, coloqué una araña de cristal.
La señora del mostrador me hizo un perfil racial y dijo a la policía que yo podía ser el Unabomber. De repente, policías y agentes del FBI se presentaron en mi escuela. Me trataron terriblemente. A pesar de conocer mis derechos, sentí mucho miedo. Sabía que no había hecho nada, pero me metieron en un coche de policía, algo que nunca pensé que pudiera ocurrir. Al fin y al cabo, yo no era un delincuente.
Esa experiencia ocurrió únicamente por mi aspecto y me dolió más que nada. La policía nunca se disculpó y yo me alejé sin decir una palabra. En mi interior, sentí rabia y una profunda decepción.
Durante esos años, hubo días en los que sentí que no podía seguir afrontando los retos que tenía por delante. La mayor parte de mi desilusión llegó cuando tuve que trabajar y estudiar a tiempo completo. Me costaba aprobar las clases y, sin ellas, no podía graduarme. Interioricé la presión de ser la primera de mi familia en asistir a la universidad. Me miraban como un ejemplo, y yo me sentía consumida por el miedo y la preocupación, pero llegué a la graduación.
Retribuir a los jóvenes para que puedan prosperar en casa en Guatemala
Mirando hacia atrás, la parte más dura de ser un emigrante fue la separación de la familia. La migración forzada sigue siendo una experiencia única, en la que las familias deben trasladarse rápidamente y a menudo no juntas. Provoca la ruptura de la unidad familiar; te separa de las personas que más aprecias. Para mí, sigue siendo el mayor sacrificio que puede hacer una familia.
Aunque vivo en Estados Unidos, sigo siendo un orgulloso guatemalteco. Incluso cuando estaba ilegalmente en México y tenía que decir que era de allí, le decía a la gente que había crecido en Oaxaca porque tenía una gran población de indígenas como yo. Siempre me aferré a mi identidad.
Debido a mi sufrimiento, me hice una promesa a mí mismo mientras estaba en la frontera. Quería evitar que otros niños y jóvenes pasaran por una experiencia como la mía. En 2008, creé una empresa en Guatemala para dar empleo a muchos jóvenes. Les doy la oportunidad de tener éxito en casa, para que no tengan que emigrar.
Hoy me centro en los jóvenes y en el espíritu empresarial porque el sueño guatemalteco es posible. Las micro y medianas empresas representan el 85% de la economía guatemalteca. Quiero marcar la diferencia en ese sector.
Algunas personas me preguntan si algún día podría ser presidente de Guatemala. Hasta ahora no ha sido mi objetivo, pero tengo el don de servir. Creo que la llamada a servir llega precisamente en el momento adecuado. Mi padre fue alcalde y líder comunitario. Mi madre también tiene el don de servir.
Hoy en día, mi forma de servicio viene en forma de inspiración. Creo que una gran fuerza reside en la capacidad de inspirar a otros. A los jóvenes de Guatemala les digo: «Todo es posible, desde cruzar una frontera hasta alcanzar una meta». Me pongo como ejemplo.