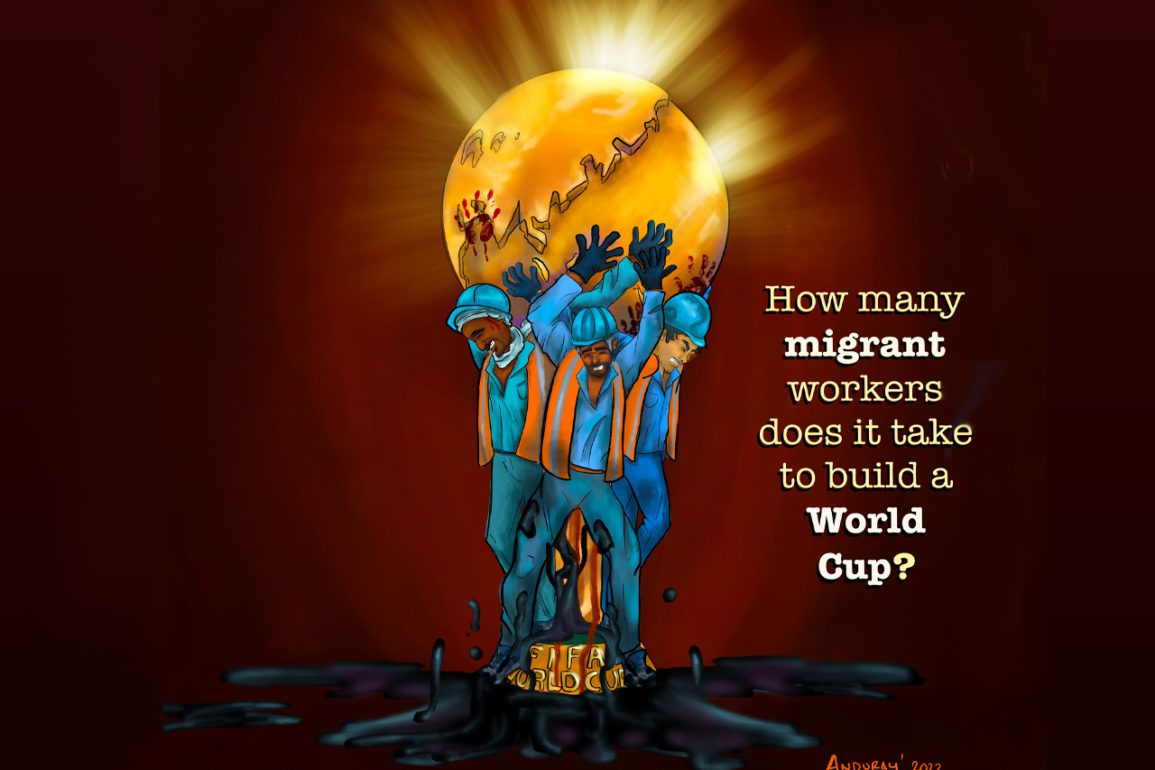Soluciones para la inmigración: un pueblo de España acoge a venezolanos que revitalizan una Comunidad envejecida
A la mañana siguiente, a la luz del día, la ciudad parecía sorprendente. Todo se veía tan diferente de lo que conocíamos. Las calles estrechas pavimentadas con piedra, lo suficientemente anchas para un solo carro. Las casas eran antiguas, pero estaban muy bien restauradas. Lo que más me impresionó fue la tranquilidad. En este lugar, caminábamos en paz.
- 2 años ago
agosto 24, 2024

VILLOSLADA DE CAMEROS, España – Hoy, viviendo lejos de Venezuela, no extraño nada. Lo que más nos importa a mi marido y a mí es ver a nuestras hijas crecer con la libertad y la seguridad que nunca tuvieron en casa. Verlas sonreír y crecer sin miedo es nuestra mayor recompensa.
Trabajamos duro cada día y estamos empezando a ver los resultados. No sólo nos adaptamos a la vida en este pequeño pueblo de España, sino que el pueblo también nos necesitaba. Antes de que mi gente llegara, la escuela estaba a punto de cerrar por falta de alumnos. Hoy, la mitad de los alumnos son venezolanos. Este lugar se convirtió en nuestro futuro, y nosotros en parte de su progreso.
Lea más historias de inmigración en Orato World Media.
La decisión de abandonar Venezuela: «No podemos seguir aquí»
Nacida y criada en Venezuela, nunca imaginé irme. Con los años, vi cómo mi mundo emocional se desmoronaba poco a poco. Casi toda mi familia, incluida una buena parte de la de mi marido Carlos, emigró. La situación social y económica en Venezuela empeoraba día a día. En febrero de 2021, mi salud dio un vuelco. Los médicos me diagnosticaron cáncer y tuve que operarme. Finalmente llegué a mi punto de inflexión.
Para pagar el tratamiento, vendimos algunas de nuestras pertenencias, incluido un carro. Desprendernos de cosas por las que habíamos trabajado tan duro fue como perder partes de nosotros mismos. Veíamos cómo se esfumaban nuestros esfuerzos. Un día, después de una revisión médica, llegué a casa de mis suegros. Mi marido dijo: «Nos vamos. Vendemos todo y nos vamos de aquí».
Al principio me reí, pensando que estaba bromeando, pero cuando vi su expresión, supe que hablaba en serio. «No podemos quedarnos aquí más tiempo», insistió. «Carlos, ¿y si sale mal?». pregunté, con la voz temblorosa por el miedo. «Si sale mal, haremos que salga bien», respondió con serena determinación.
Sabía que tenía razón. Hablamos con nuestras hijas y, para mi sorpresa, se sintieron entusiasmadas, no preocupadas. El hecho de que en aquel momento todavía estuviéramos encerrados debido a la pandemia de COVID-19 facilitó la transición. Las niñas no habían pasado mucho tiempo con sus amigos. En consecuencia, decir adiós se hizo menos difícil. Vendimos nuestra casa, el auto y todo lo que nos quedaba.
La familia abandona Venezuela: «Tenía que mantenerme fuerte por mis hijas»
Para entonces, la mayor parte de nuestra familia ya se había marchado de Venezuela: mis hermanos, mi madre y la hermana de Carlos. Sólo mi padre se quedó, y despedirme de él fue lo más duro. Los dos sentíamos el dolor, pero me consolaba saber que, desde lejos, podía ayudarlo más que si me hubiera quedado.
En el aeropuerto, me invadió una mezcla de emociones. Sentí rabia por verme obligada a marcharme, tristeza por dejar atrás a mis seres queridos, alegría por la nueva oportunidad que se me presentaba y ansiedad por nuestro futuro incierto. Todo se agitaba en mi interior, pero lo mantenía oculto. Tenía que mantenerme fuerte por mis hijas para evitar que se preocuparan. Carlos y yo inventábamos juegos, contábamos chistes y hacíamos cosas para distraernos de la incertidumbre que nos invadía.

En cuanto el avión se puso en marcha, el pecho me latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. La sensación me abrumó y me estremeció hasta lo más profundo. Miré por la ventanilla, intentando asimilar el paisaje que representaba mi hogar de toda la vida, sin saber si volvería a verlo o cuándo.
Villoslada de Cameros, en España, parecía la mejor opción porque el primo de Carlos ya vivía allí. Volamos a Madrid y cogimos un bus hasta Soria, donde nos esperaban el primo de Carlos y un amigo. Nos repartimos entre dos carros, nos apretamos con todo el equipaje y nos fuimos durante la noche.
Una madre venezolana encuentra comunidad en España mientras sus hijas crecen seguras.
Durante el trayecto, la oscuridad lo cubría todo, pero el contorno de las casitas me llamó la atención. Me parecían preciosas, y en silencio deseé poder sentirme pronto como en casa en España. Aunque era verano en España, sentíamos frío, acostumbrados al calor de Venezuela. Esa noche, los cuatro nos desplomamos en el mismo colchón, exhaustos, y dormimos de largo, profundamente.
A la mañana siguiente, a la luz del día, la ciudad parecía sorprendente. Todo parecía tan distinto de lo que conocíamos. Las calles estrechas pavimentadas con piedra, suficientemente anchas para un solo carro. Las casas eran antiguas, pero estaban muy bien restauradas. Lo que más me impresionó fue la tranquilidad. En este lugar, caminábamos en paz. Las niñas corrían libremente sin que las vigiláramos. No veíamos amenazas ni robos. Me conmovió profundamente.

Aquí vive poca gente y todos se conocen bien. Al principio, sentí el peso de las miradas curiosas. Se notaba que éramos nuevos en el pueblo. Un día, mientras caminaba hacia la escuela donde estudiarían mis hijas, me fijé en una señora mayor que me observaba desde lejos. Entrecerró los ojos y se los tapó con las manos, tratando de ver mejor, hasta que por fin me gritó.
Cuando me di cuenta de que me había llamado, me acerqué y me preguntó quién era. Le expliqué de dónde veníamos y dónde íbamos a trabajar. Al final del día, todo el pueblo nos conocía. Poco después abrimos un restaurante, donde trabajo todo el día, y hace poco ampliamos con una pequeña tienda.
España es nuestro nuevo hogar: «Aquí es donde estamos destinados a estar»
Al servir constantemente a la gente, me convertí rápidamente en parte de la comunidad. Detrás de la barra, escuchaba, ofrecía amabilidad y regalaba a los clientes un momento de felicidad. Poco a poco, empezaron a confiar en mí. Ahora me saludan con una sonrisa y me preguntan cómo estoy, dándose cuenta de mi estado de ánimo por mi expresión.
Cuando llegamos, la escuela del pueblo estaba a punto de cerrar por falta de niños. Con nuestras hijas, los parientes de Carlos y otras familias venezolanas que se instalaron aquí, el pueblo empezó a prosperar. Las calles cobraron vida con las risas de los niños. Casi la mitad de los alumnos de la escuela son venezolanos, lo que ofrece un futuro a un pueblo con una población envejecida.

Trabajo todo el día y, cuando llego a casa, lo único que quiero es descansar. Aun así, los fines de semana encontramos tiempo para visitar Las Navas, un paraje cercano que se ha convertido en mi parte favorita de esta nueva vida. El sendero es largo y rocoso, bordeado de altísimos pinos. Increíblemente tranquilizador, sólo oigo el viento y los sonidos de la naturaleza. Tras una hora de camino, llegamos a una zona llana con una laguna, donde nos sentamos a observar el paso de los animales.
Ver a mis hijas disfrutar del pueblo me tranquiliza. A las once de la noche, cuando en Venezuela estaríamos encerrados, mi hija pequeña chapotea en la piscina con sus amigas. Inventan juegos y hacen planes. Mi hija mayor pasea libremente con sus amigas, sin miedo.
No tiene precio verlos crecer felices. Viendo ahora la situación en Venezuela, especialmente durante las elecciones, me doy cuenta de que simplemente se repite el mismo ciclo. La realidad aplasta constantemente las esperanzas de la gente. Ver esto me reafirma en que hemos tomado la mejor decisión. Aquí es donde debemos estar.