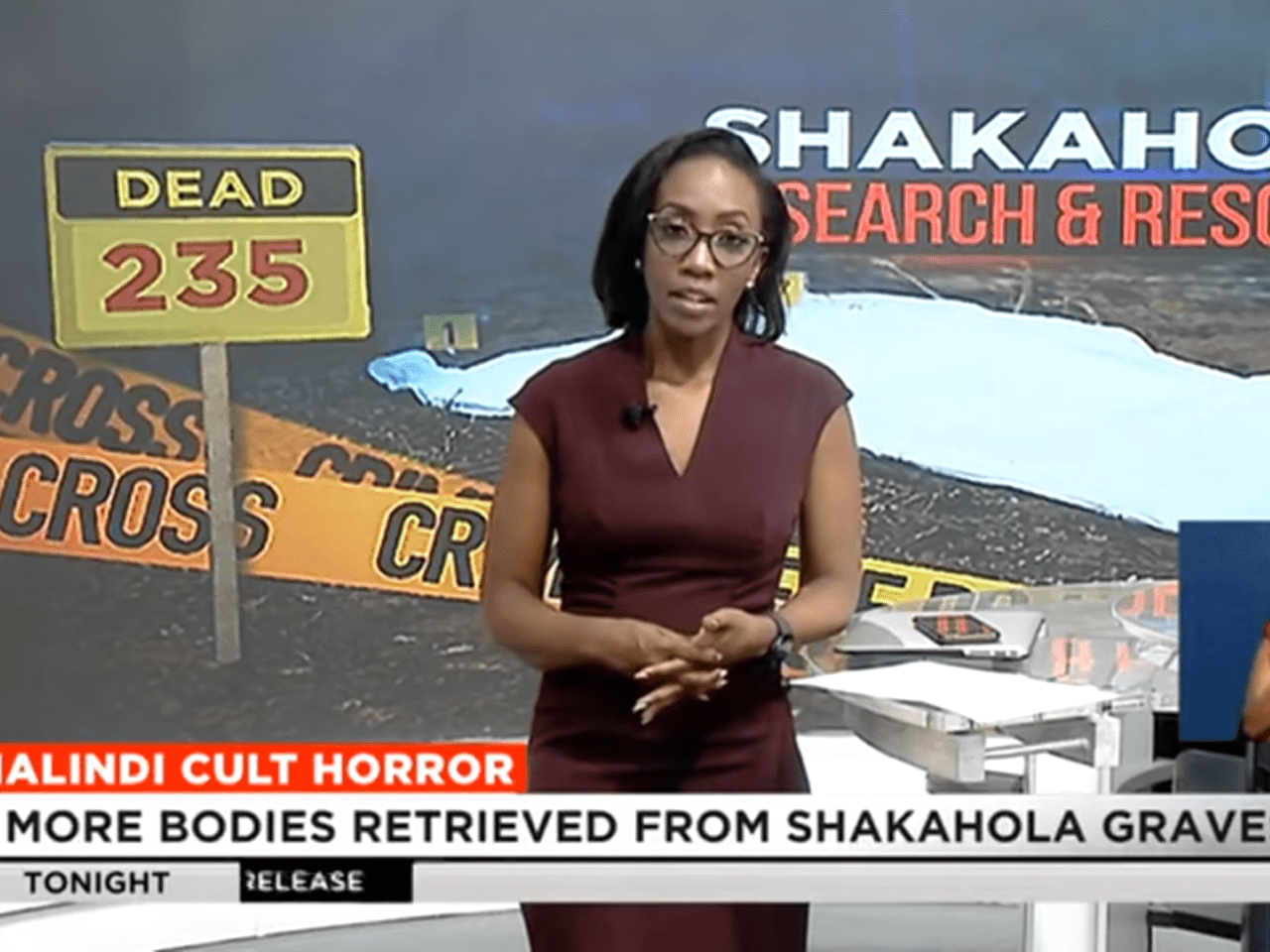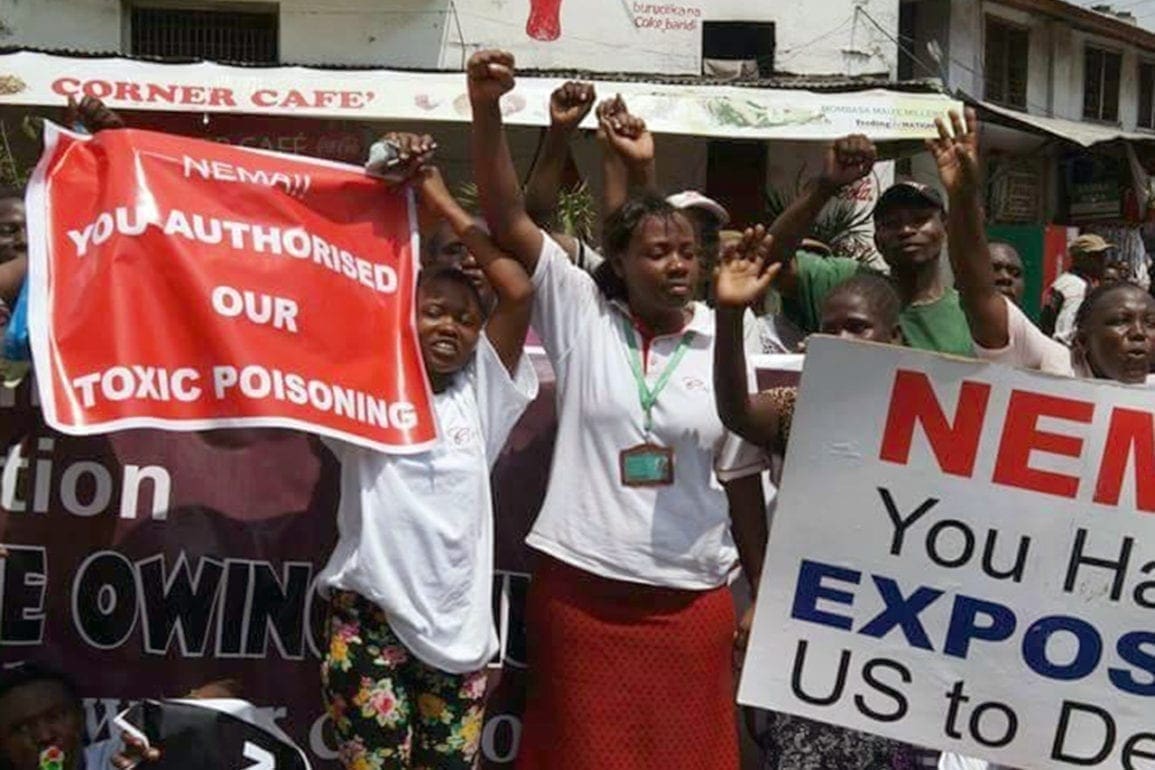Médico reflexiona sobre el miedo y el pánico de los primeros días de la pandemia en hospital de El Salvador
Con muchos de los casos iniciales de COVID-19, los pacientes no recibieron un trato humano porque el pánico y el temor se apoderaron de ellos. Uno puede juzgar y decir que los equipos médicos involucrados son gente mala, negligente; sin embargo, el miedo los cegó.
- 4 años ago
marzo 23, 2022

SAN SALVADOR, El Salvador—Toda mi vida quise ser médico. Me parecía una forma de ayudar a los demás sin necesidad de grandes medios.
Si naciera mil veces, sin dudarlo, siempre estudiaría medicina. Lo elegiría aun sabiendo lo que viviría durante los últimos dos años de la pandemia del COVID-19.
Como alguien con lupus, diabetes e hipertensión, era el candidato perfecto para quedarme en casa durante la pandemia.
Aunque sé que nadie es indispensable, también sabía que necesitarían mi ayuda como epidemiólogo. Sé cómo usar las herramientas de protección para enfrentar el virus y el gobierno canalizó recursos a través de mí para evitar la propagación de COVID-19. Por lo tanto, decidí quedarme para ayudar.
El COVID-19 llega a El Salvador, y no estamos preparados
Los primeros cuatro meses de la pandemia fueron terribles.
Una de las cosas que más recuerdo de la primavera de 2020 fue el gran flujo de desinformación que reinaba tanto fuera como dentro del hospital. La incertidumbre sobre si el virus ya había ingresado a El Salvador se cernía sobre cada conversación entre el personal médico.
Estos rumores molestaron y asustaron a la gente, pero nuestra falta de recursos dentro del hospital y nuestra gran ignorancia sobre el virus causaron la mayor preocupación entre mis colegas.
Toda la información pasó por mis manos; la tremenda presión de esta responsabilidad me agobiaba.
Cuando los funcionarios finalmente confirmaron el primer caso de COVID-19 en el país, se consolidó una atmósfera de miedo y, hasta cierto punto, de abatimiento en el trabajo. Escuché comentarios preguntando cómo se suponía que debíamos protegernos, protestando porque no estábamos preparados e incluso afirmando que se negarían a tratar a pacientes con COVID sin el equipo adecuado.
Las respuestas reflejaron la ansiedad de las personas más que el deseo de protegerse realmente. Otras veces, reaccionaron de forma exagerada, actuando como si el virus pudiera propagarse solo a través del contacto visual. Me hizo sentir que en realidad no creían ni respetaban las pautas de seguridad que anuncié, y que no tenía suficiente autoridad para rechazar estas suposiciones incorrectas.
El primer caso que dio positivo dentro del hospital fue un estudiante de último año de fisioterapia. Yo era el encargado de darle la noticia. Sentí ganas de llorar cuando la vi sentada en mi oficina, me recordaba mucho a mi hija.
En ese momento solo teníamos 12 trajes de bioseguridad para todo el hospital. Utilizamos lejía para desinfectar instalaciones y utensilios que entraron en contacto con un paciente infectado. Recurrimos a crear nuestro propio equipo de bioseguridad; en un momento, hice alrededor de 100 delantales de plástico para la causa.
Asimismo, no contábamos con ventiladores, algo que afectó mucho tanto a los pacientes como a los médicos debido al clima cálido y húmedo de El Salvador. El hospital también tenía espacio inadecuado para atender a las personas infectadas con el virus.
Las camas de hospital disminuyen a medida que aumentan los pacientes
Cuando traté el primer caso de COVID-19, tuve miedo pero sentí la confianza de que nada ni nadie podría quitarme la vida aparte de Dios.
Aproximadamente 22 días después de atender al primer paciente infectado con el virus y de solicitar más recursos al Ministerio de Salud, recibimos más equipos para atender a los pacientes y proteger al personal médico. Sin embargo, todavía no era suficiente.
Inicialmente enviamos a pacientes críticos con COVID-19 a un hospital diferente, pero finalmente colapsó y dejó de recibir nuevos pacientes. Entonces tuvimos que admitir estos casos críticos nosotros mismos.
El número de pacientes con Covid-19 comenzó a aumentar y pronto nos quedamos sin camas de hospital. Las personas se vieron obligadas a esperar la atención en los pasillos, luego sillas de ruedas. Eventualmente, incluso esos se agotaron. Llegó a un punto en el que estábamos ayudando a la gente en los estacionamientos.
Trabajamos duro para que nadie se quedara en el suelo. Todos vivimos momentos terribles y dolorosos, médicos y pacientes por igual; ningún profesional de la medicina quiere no poder ofrecer todas las comodidades que una persona merece en momentos de enfermedad.
El aislamiento provoca angustia a medida que aumentan las muertes de pacientes
Al mismo tiempo, nuestra tasa de muertes de pacientes aumentó en consecuencia. Solo teníamos una pequeña área para albergar pacientes fallecidos, y se llenó rápidamente. Sin más espacio disponible, muchos cadáveres quedaron afuera. Fue terrible.
El hospital no permitió que los miembros de la familia identificaran a sus seres queridos fallecidos; simplemente los enviamos directamente al cementerio.
Uno de los momentos más dolorosos para mí fue tener que negarle a los miembros de la familia el poder ver a sus seres queridos. En una ocasión desgarradora, llegó una mujer de 38 años llorando y rogándome que viera a su esposo. Yo mismo comencé a llorar, pero no podía dejar que ella lo viera.
Aunque estamos entrenados para ver morir a los pacientes, no nos acostumbramos. Eso significaría que dejamos de ser humanos.
‘Cegado por el miedo’ al tratar de cuidar a pacientes con COVID-19
Con muchos de los casos iniciales de COVID-19, los pacientes no recibieron un trato humano porque el pánico y el temor se apoderaron de ellos. Uno puede juzgar y decir que los equipos médicos involucrados son gente mala, negligente; sin embargo, el miedo los cegó.
Cuando apareció el primer caso de COVID-19, era parte de mis funciones decidir cómo manejarlo en el hospital; cómo debemos tratar a un paciente sospechoso de tener el virus cuando llegó. Sin embargo, algunos de mis compañeros no quisieron asumir su responsabilidad de cuidar a estas personas. A menudo teníamos que presionarlos para que hicieran su trabajo. Nadie quería involucrarse porque tenían miedo. El miedo también perseguía cada paso que daba, pero sabía cuál era mi deber.
Muchos médicos y enfermeras alquilaron una casa juntos para no poner en riesgo a sus familias mientras atiendían la afluencia de pacientes con COVID-19. Sin embargo, vivía en una casa donde todos eran médicos: mi hija es ginecóloga, mi esposo es epidemiólogo de otro hospital y mi hermana trabajaba en una unidad médica.
En un momento, mi hija fue ingresada en otro hospital por sospecha de COVID-19. Ella y otros pacientes fueron encerrados en una sala con las ventanas cerradas. Todo esto, porque el personal temía que el virus también los contagiara. Mi hija, al estar ella misma en el cuidado de la salud, trató a sus compañeros pacientes incluso como paciente. La gente estaba muriendo, pero el personal médico nunca vino a ayudar.
Cuando tuve que ir a trabajar sabiendo que mi hija estaba hospitalizada, me sentí abrumada y preocupada de que pudiera morir en cualquier momento. Además de mi angustia, fui la primera persona en mi hospital que tenía un familiar con sospecha de COVID-19; Empecé a sentir rechazo y discriminación en mi trabajo, e incluso los compañeros me tildaban de irresponsable.
Paradójicamente, muchos colegas no siguieron las pautas básicas de bioseguridad, a pesar de su preocupación por infectarse.
Transportar a un paciente infectado en una ambulancia puede ser muy asfixiante; teniendo en cuenta el vehículo cerrado y el traje protector hermético, el clima cálido y tropical solo se sumó a la incomodidad. Como resultado, algunos miembros del personal médico se quitaron el traje demasiado rápido y sin tener cuidado de prevenir infecciones.
Estos meses iniciales fueron agotadores y laboriosos; sentí que me quitaron años de vida.

Transformándome de médico a paciente
Eventualmente, el personal médico comenzó a infectarse y yo era uno de ellos. Doy gracias a Dios que el sistema de salud estaba más organizado y preparado cuando me enfermé.
Mi primer síntoma fue fiebre y fatiga. Decidí hacerme una radiografía y descubrí que tenía una neumonía leve.
Un día a las 3 am mi hija me despertó y me dijo que estaba respirando irregularmente y que me iba a llevar al hospital.
Me atendieron enseguida. Estaba en muy mal estado en ese momento; la neumonía llenó mis dos pulmones y mis niveles de glucosa estaban desequilibrados. Por suerte, gracias a que días antes había aumentado mi dosis de esteroides, no me sentí gravemente enferma.
El hospital me trató como paciente sospechoso de COVID-19 y, tres días después, di positivo. Me ingresaron en una habitación donde había 5 hombres, yo era la única mujer.
Mis compañeros pacientes estaban en situaciones críticas. Tenían oxígeno a 10 litros por minuto, pero aun así se quejaban de que querían más aire. Observé cómo se asfixiaban. Mientras tanto, me dieron 3 litros de oxígeno por minuto, que fue suficiente para mí.
Esa habitación tenía aire acondicionado y estaba súper helada, para obstaculizar el crecimiento viral. Me colocaron una sábana muy delgada encima, que apenas me cubría pero aun así me calentaba.
Mientras estaba internada, tuve mucho tiempo para pensar. Le agradecí a Dios que mis hijos crecieran y tuvieran carreras, y que ya había pagado mi casa.
Sintiendo que no tenía nada por qué vivir, solo esperé la voluntad de Dios.
Cambiada para siempre por el contacto con COVID-19
Aunque estuve enferma, una no deja de ser médica. Cada tanque de oxígeno solo duraba 2 horas, y cada vez que veía que uno de mis compañeros de cuarto estaba a punto de agotarse, salía a llamar a la enfermera.
Cuando alguien en nuestra habitación moría, las enfermeras retiraban lentamente los cuerpos para que no los escucháramos y nos asustáramos. Pero como médico, sabía lo que estaba pasando.
A pesar de que nos estábamos muriendo, todos comíamos. A menudo miraba por la ventana y para levantar el ánimo de mis compañeros de cuarto, siempre anunciaba cuando llegaba el carrito de comida. Pero en una ocasión, como estábamos distraídos comiendo, no nos dimos cuenta de que uno de nosotros había muerto.
Los médicos nos rezaban el Padre Nuestro todas las mañanas. Siempre es bueno recordar la grandeza de Dios.
Nada vale más que la vida. Nada vale más que estar con tus padres, hijos, esposa o esposo. A veces nos amargamos la vida por pequeñas cosas; nos quejamos porque la comida está fría o demasiado caliente. Cuando estás entre la vida y la muerte, no recuerdas si tienes el pelo rizado o lacio o si eres alto o bajo.
Aunque me recuperé de mi enfermedad, siento que me ha cambiado para siempre. Nadie que haya pasado por esta pandemia puede seguir siendo el mismo.
Adoptar una nueva manera de hacer las cosas
Ahora, dos años después de la pandemia, las cosas han cambiado para mejor.
Estamos bien organizados y contamos con suficientes insumos de bioseguridad para la cantidad de pacientes que recibimos. Tenemos el equipo adecuado y muchos suministros de desinfección.
El hospital tiene espacios designados para pacientes con COVID-19, y cuando llega una persona infectada, podemos proporcionar el medicamento correspondiente.
Sin embargo, si alguien llega en mal estado, estabilizamos al paciente y luego lo trasladamos al hospital nacional de El Salvador. La infraestructura está en su lugar una vez más.
Finalmente estamos todos vacunados, lo que significa que el miedo y la ansiedad que nos atormentaban se han ido.
Encontrar esperanza y mirar hacia el futuro
En una ocasión, vimos en las noticias que en Estados Unidos, algunas enfermeras y médicos se cortaron el cabello para ponerse más rápido el traje de bioseguridad; ya que el cabello aumenta el riesgo de contaminación.
Inspirado, un empleado del hospital que tenía un amigo peluquero lo invitó a cortar el cabello de las mujeres en nuestro hospital por la misma razón, para reducir la contaminación. Muchos hicieron fila para un corte de pelo sin dudarlo; Lo encontré tan conmovedor y una de las experiencias más hermosas de la pandemia.
No tengo ninguna duda de que muchas familias todavía se preguntan si enterraron a sus familiares en esos primeros días. Los hospitales hicieron cosas dolorosas que no se olvidarán pronto, pero me consuela saber que se debió a la ignorancia, no a la malicia. Si viene otra pandemia, las cosas serán diferentes, porque ahora sabemos más.
El sistema de salud no tiene poder sobre la vida, pero sí tiene el poder de luchar para que la muerte sea digna. Me siento feliz porque traté de hacer mi trabajo y ayudé en lo que pude.
Todos salimos afectados psicológicamente. Sin embargo, agradezco a Dios que estoy viva; por no haber muerto en la pandemia. Ese fue mi principal y más grande aprendizaje: Dios es fiel.