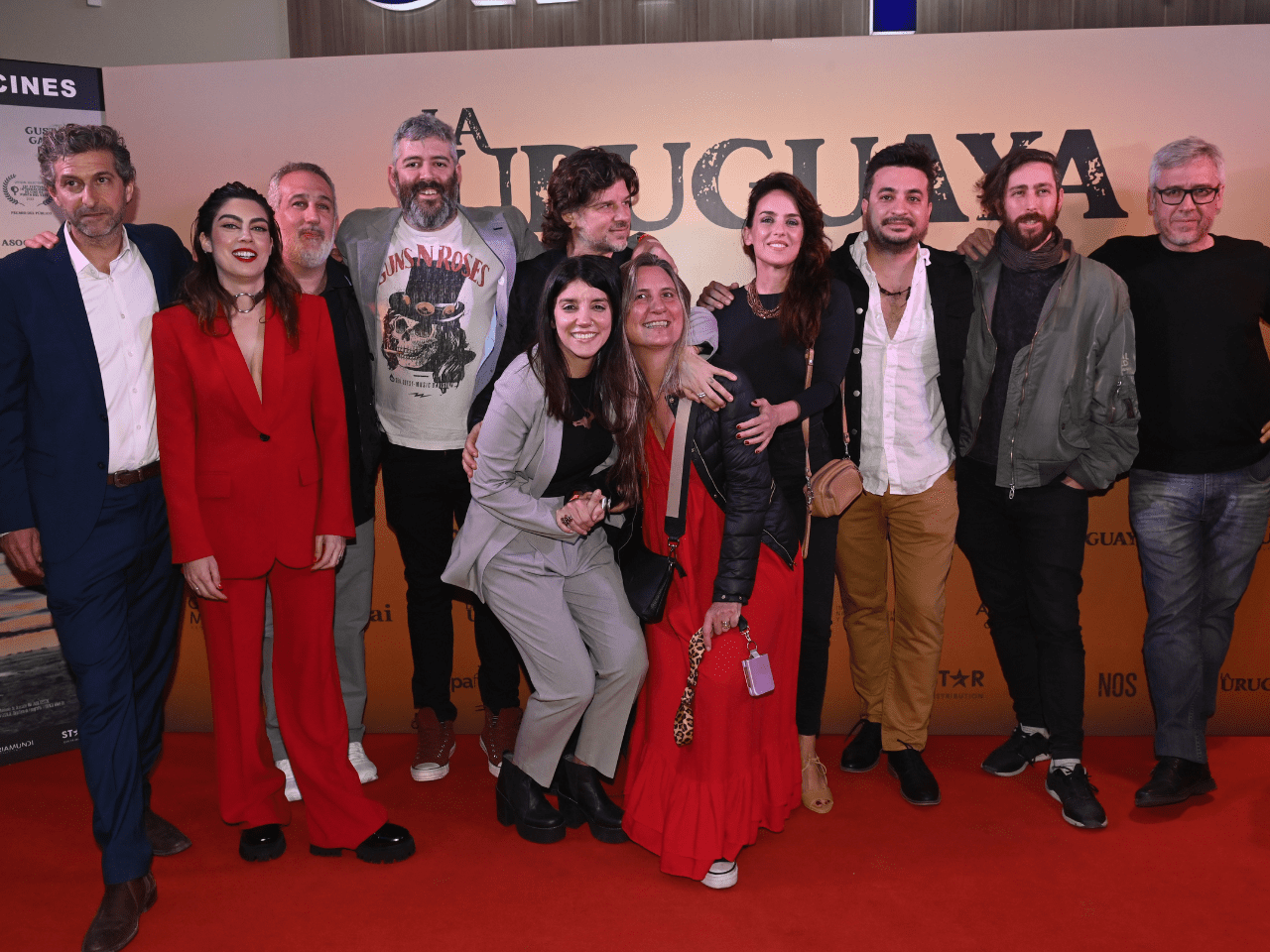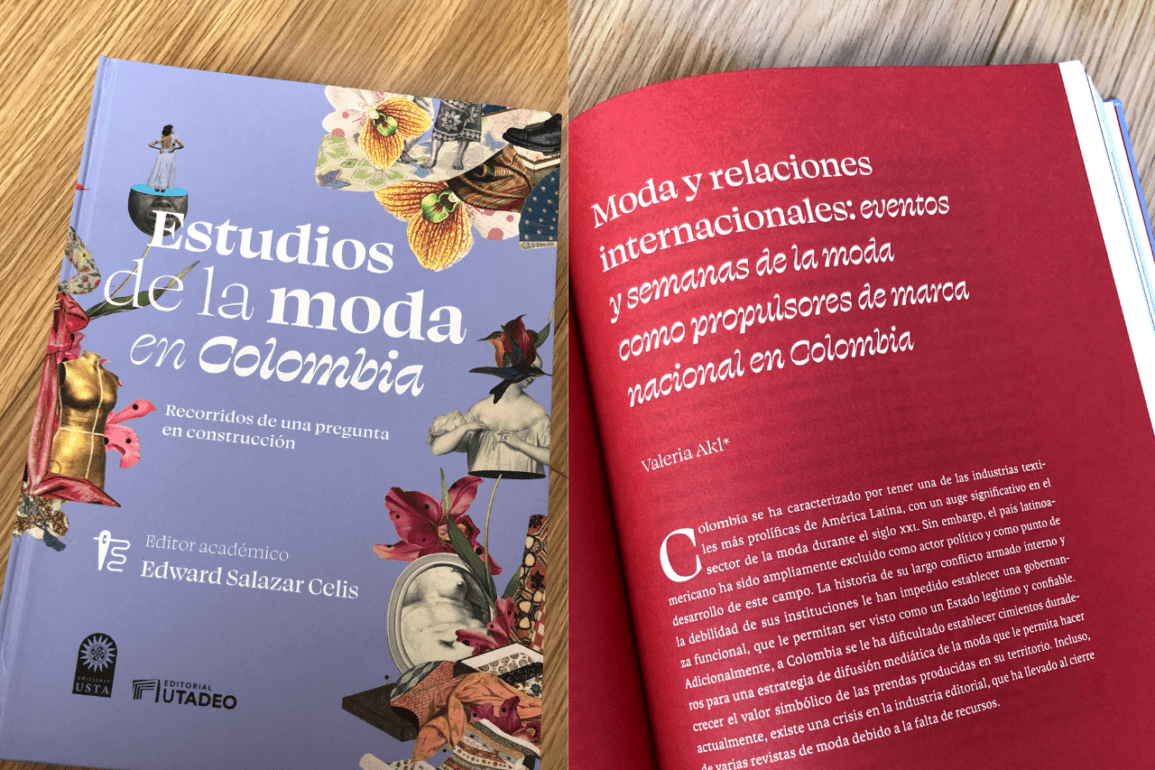Profesora cubana lucha contra la discriminación en Chile
Después de perder su negocio por COVID-19, La Dama del Son Cubano lucha por su vida en Chile.
- 5 años ago
diciembre 18, 2020

SANTIAGO DE CHILE, Chile — Cada mañana trae un problema irresoluble.
Todos me conocen como La dama del son, La dama… del son cubano. Ahora tengo cincuenta y ocho años cumplidos, radico en la ciudad de Santiago de Chile, y hace aproximadamente tres años que me encuentro sin un empleo estable.
Es triste.
Me levanto y enciendo el computador. Tengo ese afán de postular, enviar currículos, responder a posibles entrevistas y revisar correos electrónicos tras la ansiada respuesta de una oportunidad, ¡un empleo! Si bien, las clases online al inicio de las cuarentenas obligatorias en Santiago fueron una alternativa viable, digamos que hoy son una opción algo varada.
Estar desempleada durante una pandemia es difícil de explicar. Todos los días me levanto sin saber si tengo los recursos para pasar el día.
Como dije, de nada me sirve presentarme como Miriam Rodríguez Lambert. Todos me conocen como La Dama del Son Cubano .
Nací en el Caribe en Santiago de Cuba, una ciudad donde el sol es muy fuerte y la gente está tan feliz que uno llega a extrañarlos con una nostalgia que duele. Allá estudié ballet clásico, trabajé como bailarina profesional y fui docente.
Aunque siempre me esforcé por algo nuevo, por algo diferente. Desde 1987 estuve saliendo de Cuba con fines profesionales y de intercambio cultural. En el año 1992 decidí irme a vivir a Alemania, de manera independiente, es decir, por cuenta propia y sin patrocinio del estado cubano o sus instituciones culturales. Para entonces comencé a trabajar en la Casa de la Cultura Latinoamericana y, a la par, en el Centro de Enseñanza Superior de Ballet Folclórico de Alemania, ambos ubicados en la localidad de Aechen.
Llegué a Chile en el año 2012. Me atraía más bien el deseo de conocer el país, anhelo que habían cultivado las historias que me contaban algunos amigos chilenos en Cuba.
Ahora vivo en Santiago de Chile y llevo aproximadamente tres años sin trabajo.
Vivo de la ayuda del gobierno y de la de mis antiguos alumnos de danza.
A ellos me gusta llamarlos «los incondicionales».
El COVID mató mi baile
A las escasísimas clases de baile que lograba agendar luego del estallido social en Chile para complementar mis ingresos, el arribo del COVID-19, las eliminó por compelto.
Todas las mañanas, me despierto y enciendo la computadora para solicitar nuevos trabajos, enviar currículums, responder a posibles entrevistas y revisar correos electrónicos pidiendo una oportunidad.
Todos los puestos de trabajo en Chile pedían lo mismo: «Disponible solo para menores de 35 años y preferiblemente con nacionalidad venezolana, colombiana o peruana».
Duele ser tratada como si ya no fueras útil. Yo, con mis 58 años, me siento bien y útil. Solo necesito tener una oportunidad.
Algunos empleadores se aprovechan de la desesperación de los solicitantes de empleo y ofrecen trabajos con salarios extremadamente bajos. Cierran el diálogo con una frase lapidaria: «tómalo o déjalo».
Aunque me invade un constante sentimiento de rechazo, mantengo la ilusión de encontrar un trabajo.
La mayor parte de los días me sucede que luego de estar cerca de una hora estancada en el computador buscando y buscando ofertas de empleo, me agarra una inquietud espantosa que trato de soslayar al retomar mis cursos gratuitos en internet.
Después de un tiempo inmersa en las lecciones, siento la misma inquietud que antes. Me levanto y deambulo por la habitación. Es triste.
Todos los días me pregunto qué hago viviendo en Santiago de Chile, una de las ciudades más caras de América Latina. Quizás me quedo porque es el lugar donde debería haber más oportunidades laborales. Recuerdo cuando llegué en el 2012, me resultada visualmente muy dura, colapsada de edificios y personas que no disponen de un segundo para socializar. Una realidad a la que no estaba acostumbrada. Todos los días lucho por una vida mejor.
Afortunadamente, tengo a mis incondicionales. Nunca imaginé que me apoyarían tanto. Nunca me pasó por la mente que ellos fueran a tener a futuro tales gestos conmigo, siendo yo tan solo su profesora de baile.
Durante la pandemia, tuve una infección dental. Podría haber muerto. Bueno, quizás exagere. “Los incondicionales” no tardaron en saberlo, se juntaron y entre todos pagaron el tratamiento que necesitaba y que mi bolsillo no podía pagar.
Otro tanto le debo a mi casero. Mi deuda con él ya no solo es alta sino también impagable. Gracias a su buena voluntad estando él también sin empleo, dispongo de un techo seguro en medio de esta fría ciudad.
Me las he arreglado para sobrevivir gracias a ellos. Por otro lado, cuento con las cajas de comida entregadas por el gobierno de Sebastián Piñera y las donaciones de la Parroquia Latinoamericana me ayudan a pasar el día.
Soñar no cuesta nada
Mi amiga incondicional Sisi, una caniche blanca que parece una bola de algodón con su cabello rizado, es mi compañera y confidente a tiempo completo. Era la mascota de una pareja cubana con la que viví un tiempo. Nos fuimos acercando hasta que un día nos volvimos inseparables.
Siempre vamos al mismo parque para aclarar mi cabeza.
Si hay algo que me seduce de Santiago como ciudad son sus parques y sus espacios abiertos en donde uno puede ejercitar el cuerpo. Entremedio voy sorteando ideas. Sin embargo, siempre pienso en mi querido Santiago de Cuba y en mi familia y amigos que se quedan allí.
Mi pecho se aprieta, es el miedo a envejecer a la distancia, al desalojo y al hambre en este país caro.
A veces siento un deseo abrumador de volver con mi familia. Pero después de un tiempo, me digo a mí misma que voy a seguir intentándolo, al menos hasta los 65 años.