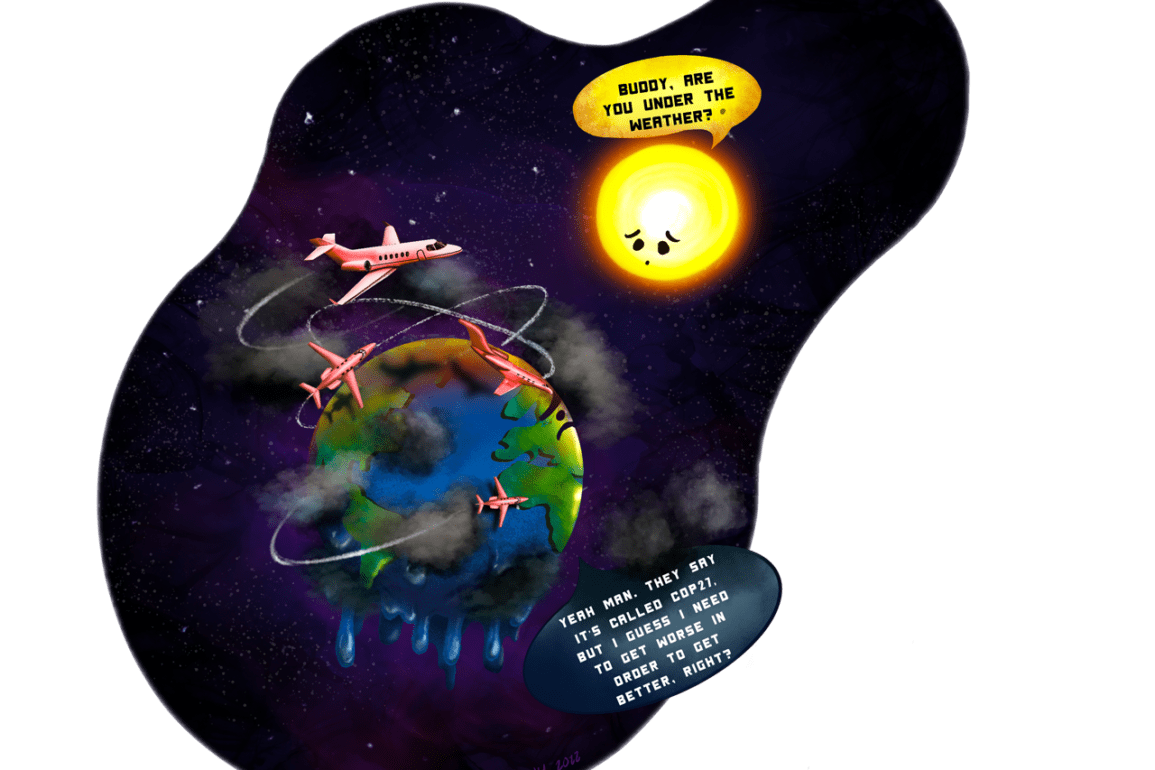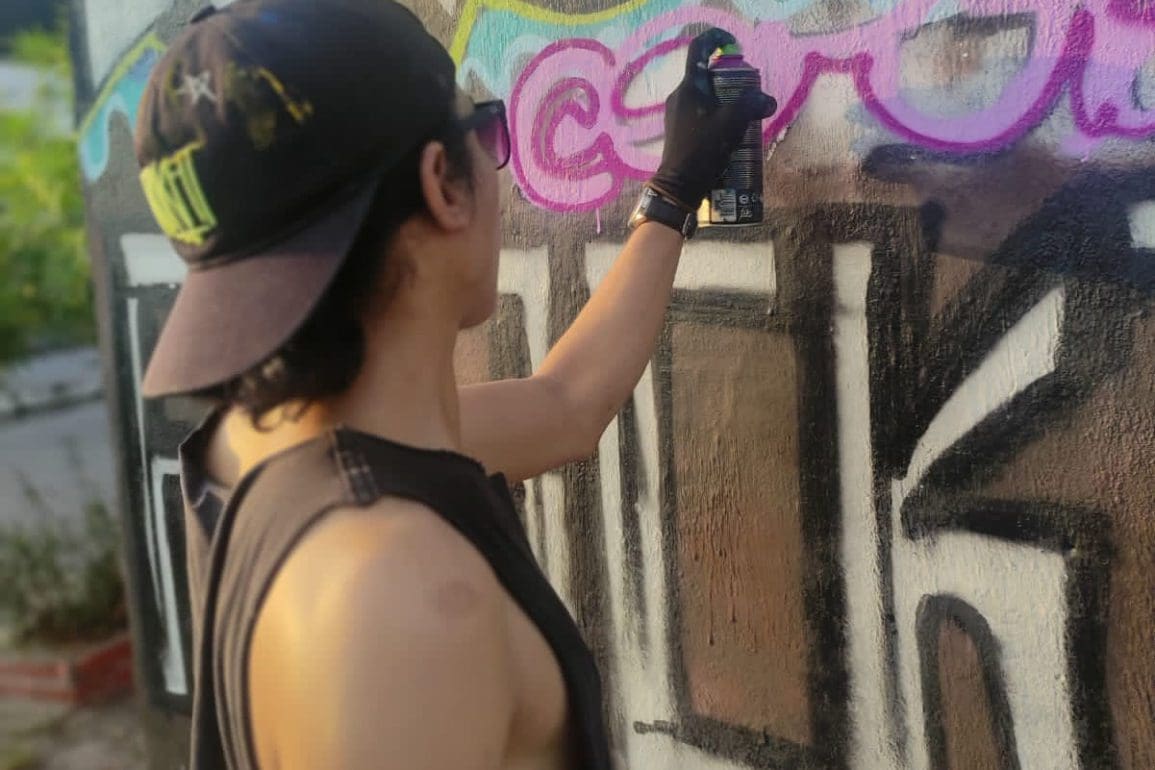«Corrimos a pie, con los niños inconscientes en brazos», familia chilena escapa mientras arde la villa
Esprintamos cuesta arriba, llevando a los niños inconscientes en brazos… El fuego nos lamía los talones y detenernos significaba una muerte segura. El miedo nos atenazó con fuerza.
- 2 años ago
abril 9, 2024

VIÑA DEL MAR, Chile – Poco antes de las 19:00 horas, mi familia y yo nos encontramos atrapados por un anillo de llamas, incapaces de escapar del incendio que rodeaba nuestra casa en Chile. En medio del caos lleno de humo, parecía que el reloj se adelantaba a las 22:00 o 23:00 horas. Mientras la casa de nuestro vecino sucumbía al fuego, la desesperación nos llevó al coche, a pesar de saber que podía ser un grave error.
Con tres niños pequeños, caminar no era una opción, así que huimos, mal preparados y vulnerables. No teníamos abrigos ni agua, sólo pantalones cortos y camisetas. Mi hijo menor, recién bañado, sólo llevaba una camiseta y un pañal. Junto con mi padre, mi hermana y mi madre, nos amontonamos en el coche, saliendo a duras penas por un estrecho pasillo. En 10 minutos, el más joven de nosotros perdió el conocimiento. Las llamas se acercaban, a pocos coches de distancia. Delante de nosotros, mi primo iba delante, abriéndose paso entre los vehículos que otros habían dejado atrás.
A las 19:07, nos encontramos ante un momento casi de rendición. Todo a nuestro alrededor estaba envuelto en llamas, y estaba tocando nuestro coche. Mis hijos más pequeños estaban inconscientes y tuvimos que tomar la angustiosa decisión de huir a pie. Mientras tanto, mi padre se quedó en el coche, esperando una oportunidad para irse, pero la situación se volvió incontrolable.
Lea más historias sobre medio ambiente en Orato World Media.
No nos dimos cuenta de la catástrofe mientras el fuego hacía estragos frente a mi casa.
Ese día, antes de huir, me quedé en casa de mi vecino mirando el humo. Se hizo tan intenso que corrí a casa y, en cuestión de minutos, el fuego arrasaba justo delante de nosotros. Se cortó la electricidad y no teníamos forma de comunicarnos.
La oscuridad lo envolvía todo, oscureciendo nuestra visión. La colina frente a nuestra casa parecía una mera silueta, envuelta en humo. No recibimos mensajes ni llamadas y seguimos sin enterarnos de la catástrofe.
Mientras seguía arrojando agua al fuego junto a mi padre, pude ver cómo se acercaba el fuego desde abajo de la colina. La nuestra era la última casa de la colina que alcanzaría. Necesitábamos combatir el fuego desde esa dirección. Aunque la presión del agua empezó a bajar, seguimos intentando extinguir las llamas. Cuando un árbol de nuestro jardín estalló de repente en llamas, se apoderó de nosotros una sensación de impotencia. Le grité a mi padre: «No podemos hacer nada más», y le insté a que se marchara.
Seguíamos sin conocer la verdadera magnitud del incendio. Si bien asumimos que se había producido un incendio en La Bastilla y El Olivar, la repentina devastación de toda Villa Independencia nos tomó desprevenidos. Cuando por fin escapamos en el coche y nos encontramos con las llamas, le supliqué desesperadamente a mi padre que dejara el vehículo. Las llamas estaban peligrosamente cerca.
Corrimos cuesta arriba, llevando a los niños inconscientes en brazos. En medio del caos, grité a la gente, instándoles a abandonar sus vehículos y alertándoles de la proximidad de las llamas. El fuego nos lamía los talones y detenernos significaba una muerte segura. El miedo nos atenazó con fuerza. Nuestra única vía de escape estaba en la calle sin nombre que conecta la parada 10 con la parada 8. «Por aquí», les dije a mi madre y a mi hermana.
El pelo de mi madre se incendió y mi prima desapareció
La alerta de evacuación de Villa Independencia se emitió a las 19:45, demasiado tarde para los que estaban atrapados en el atasco como nosotros. El denso humo frenó nuestra desesperada carrera hacia la seguridad. Fui testigo de cómo la gente se caía e instaba a otros a que los rociaran con agua, mientras oía llorar a la gente por el calor y las quemaduras. La magnitud del desastre contrastaba con la ausencia de sirenas, bomberos o aviones lanzando agua.
Casi llegamos a pie a la parada del autobús ocho cuando un camión que descendía la colina se detuvo a nuestro lado. El conductor, que se dirigía a recoger a su hijo, dudó inicialmente en ayudar a pesar de nuestras urgentes súplicas. Sin embargo, al acercarse las llamas, entró en acción y nos llevó a salvo a la parada de autobús situada a mayor altura. Desde ese lugar, observamos la devastadora propagación del fuego. Donde estábamos, el cielo parecía más claro.
Continuamos a pie cuando, de repente, una brasa cayó sobre la cabeza de mi madre, prendiéndole fuego al pelo. Una anciana cercana rociaba su casa con agua y le suplicamos: «¡Por favor, échanos agua!». Su rápida acción seguramente nos salvó de las brasas que caían. Cerca de ese lugar, en torno a la parada de autobús ocho, con todas las comunicaciones cortadas, nos preocupaba el paradero desconocido de mi prima. Atrapada durante horas en la Plaza de la Independencia, su supervivencia parecía improbable.
Afortunadamente, más tarde descubrimos que una pareja la había refugiado a ella y a sus hijos en su coche, utilizando su reserva de agua para sofocar el calor hasta que se evaporara. Mi prima contó que se sentía separada de su cuerpo, rodeada de gente que perecía. Ayudó a los que se desplomaron en las calles, arrastrándolos lejos de la vía principal.
Milagrosamente, mi casa fue una de las pocas que no sufrió daños…
La experiencia resultó extremadamente traumática, como ninguna otra a la que me hubiera enfrentado antes. Una vez que nos pusimos a salvo, desde la distancia, fui testigo de enormes llamas. Parecía como si lloviera fuego del cielo. Luchando por respirar a través de una mascarilla y gafas, salí para encontrar a gente que seguía en sus coches. Les grité que salieran y nos siguieran.
Milagrosamente, mi casa sobrevivió. Mi padre, que se quedó en el coche, se roció con agua y se cubrió la cara con ropa. A continuación, utilizó agua de la piscina para extinguir cualquier brasa o llama en la casa. La experiencia fue tan angustiosa que aún no quiere hablar de ella. Mi padre se convirtió en mi héroe. Aquel día ayudó a muchas personas, metiéndolas en coches municipales y siendo testigo de la pérdida de vidas en las calles.
Incapaz de soportar la desesperación por más tiempo, regresé al cabo de cuatro días, ansiosa por ver mi hogar y contribuir a los esfuerzos de recuperación. La casa de mi padre se convirtió en un centro de acopio. Reunió objetos, primero para ayudar a mi primo que lo perdió todo. La iniciativa creció, obtuvo el reconocimiento oficial del municipio y nos permitió ampliar nuestra ayuda a la comunidad en general.
Recibimos camiones cargados de agua y alimentos del ayuntamiento, que distribuimos entre los vecinos utilizando un carro de supermercado. A pesar de la negativa de la Asociación de Vecinos a ayudar a quienes lo perdieron todo, perseveramos con nuestro centro de recogida. Vecinos agradecidos, que de otro modo no habrían recibido ayuda, vinieron a dar las gracias a mi familia por el apoyo que les habíamos prestado.
Fracaso gubernamental en medio de la crisis: la lucha de una comunidad por recuperarse
Mi prima, madre de tres hijos, lo perdió todo en el incendio. La comunidad repartió colectivamente la ayuda entre los vecinos. Aún así, mi prima no tiene casa. La muerte de su suegro en el incendio provocó un retraso de tres días en el tratamiento de su cuerpo debido a la saturación de los servicios jurídicos y médicos, una situación que dista mucho de ser única.
Los esfuerzos de la familia, a través de la recaudación de fondos, permitieron a mi primo comprar una casa de forma independiente, sin ningún tipo de ayuda gubernamental. Esa ayuda sigue ausente, incluso ahora. Vive sin agua ni electricidad, y su propia casa está bajo orden de demolición. Vivo justo al lado del Campo de la Independencia, que ahora está cubierto de escombros de las casas destruidas por el incendio. Día y noche, camiones y aviones trabajan afanosamente en la zona. El incendio destruyó todos los negocios locales, incluida una parada de autobús, dejándonos sin transporte público al principio. Durante un tiempo, la única forma de entrar o salir de la zona era en moto.
La normalidad está volviendo lentamente, pero la oleada inicial de ayuda impulsada por voluntarios se ha reducido a la nada. La gente se siente abandonada y duda en aceptar un alojamiento de emergencia en medio de una información confusa. Aceptarlo podría suponer la pérdida de fondos públicos. Muchos siguen durmiendo en tiendas de campaña, carecen de retretes químicos y están prácticamente desamparados.