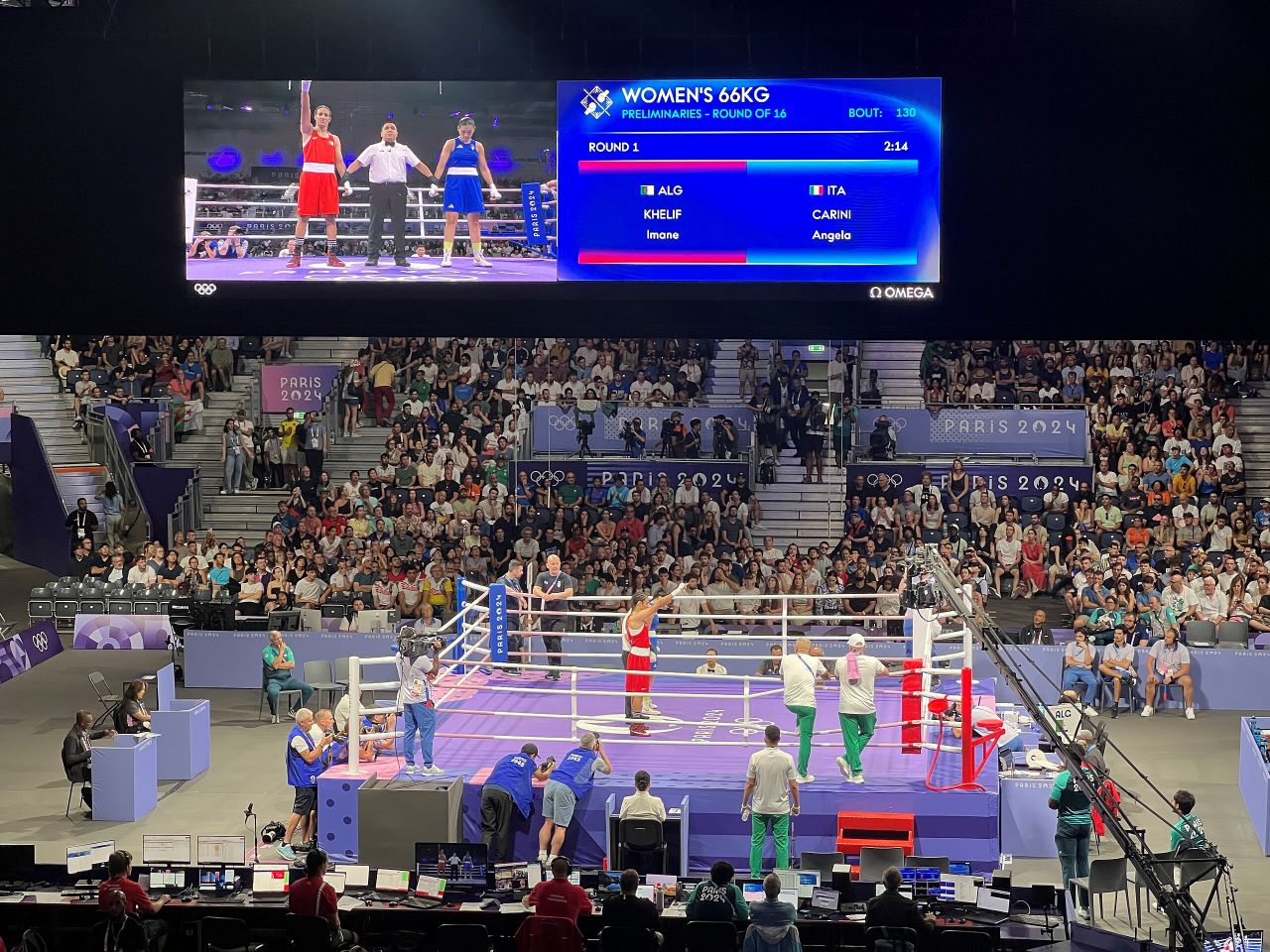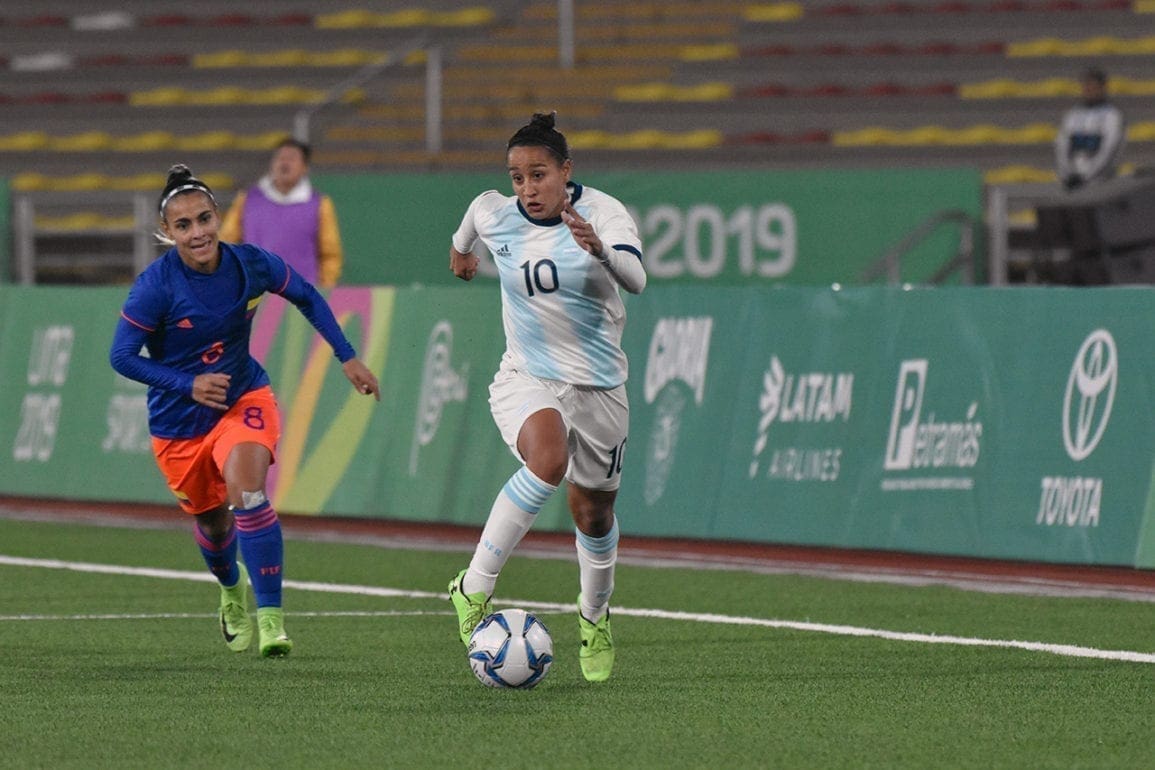Largas noches al borde de la muerte
A dos semanas de cumplir 50 años, Cristian Gorbea se cayó de un acantilado. Aquí, su historia de supervivencia.
- 5 años ago
diciembre 24, 2020

La verdad es que no recuerdo qué pasó exactamente cuando caí 25 metros por un acantilado.
Lo que sí recuerdo es que, de pronto, estaba completamente a oscuras. Enseguida me di cuenta de que mi linterna había perdido las baterías. Estaba en una posición encogida y sentía que estaba sentado en una superficie angosta. Detrás de mí toqué la pared de la montaña y mis piernas colgaban en el vacío.
Sólo percibía la presencia de un árbol de tabaquillo. Tuve la certeza de que estaba en un lugar complicado.
Mi nombre es Cristián Gorbea, y ya no sé cuántas veces he contado la historia de cuando sobreviví durante 42 horas en un barranco del cerro Champaquí, provincia de Córdoba, Argentina.
Muchos periodistas me preguntaron sobre esta experiencia. Tengo un libro publicado e, incluso, di una charla TED narrando ese hecho. Pero tengo que admitir que me gusta contar esta historia una y otra vez.
Disfruto viendo cómo la gente la redescubre junto a mí cada vez que la cuento.
La búsqueda de ‘algo’
Cuando decidí empezar a correr, hace ya más de 10 años, lo hice con dos propósitos: mejorar mi peso y terminar con la sensación de hastío constante en mi vida.
No era feliz a pesar de llevar una vida “perfecta”. Tenía una familia hermosa y un buen trabajo como gerente de recursos humanos en un banco. Todas mis necesidades estaban cubiertas, pero a mi vida le faltaba algo.
Pronto descubrí que ese “algo” era la adrenalina y la aventura que me generaba correr, especialmente carreras y maratones. Realmente empecé a disfrutarlo, no sólo por la competencia, sino por sus rutas cargadas de naturaleza.
La travesía
11 de septiembre de 2010, San Javier, provincia de Córdoba.
La ciudad se despertó con una mañana agradable. El clima era óptimo para salir a correr.
Se podría decir que San Javier es mi lugar en el mundo. Tiene un aire antiguo y adorable debido a su estilo inglés. Con alrededor de 2500 habitantes, se respira una paz indescriptible. Eso contrasta muchísimo con el bullicio de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde resido.
Ese día me sentía bien físicamente, pero no así en el plano emocional. El 26 de septiembre iba a cumplir 50 años. No tenía intención de celebrarlo. Al menos eso es lo que le dije a mi esposa Claudia. Sentía que mi vida necesitaba un cambio.
Por eso no lo pensé dos veces cuando unos amigos me invitaron a participar en una ultramaratón de montaña que partía de la plaza principal de San Javier. Ese fue mi debut. La ruta de 80 kilómetros incluía el ascenso y descenso del cerro Champaquí. Esta elevación, la más alta de Córdoba, es muy valorada por excursionistas y corredores gracias a la conservación de su naturaleza virgen, a pesar de la presencia humana.
El “mal camino”
Con el correr de los minutos, iban llegando cada vez más participantes a la plaza de San Javier. Junto con ellos, aumentaba el ánimo, la alegría y la expectativa.
Entonces, el reloj marcó el mediodía. Era hora de correr.
Las primeras horas de la carrera transcurrieron con normalidad. Corrimos a través de caminos de tierra que ascendían hacia el Champaquí. No estaba solo. Andaba a la par de otros participantes ya que manteníamos ritmos parecidos.
A lo largo del recorrido, había puestos en los que debíamos marcar nuestro tiempo. Al llegar la noche, sin la luz de la luna, la oscuridad era cada vez más profunda. Encendí la linterna que llevaba en el casco. Me sentía bien. Me sentía fuerte.
Seguímos ascendiendo hasta la cumbre. La noche le daba paso al frío. Recién a las 10:30 p.m., llegamos al puesto de control de la cumbre del Champaquí. Allí me enteré que estaba entre los primeros 32 corredores, mi energía se renovó por completo.
Pero había que seguir. El camino era largo y todavía quedaba el descenso. No sé por qué, pero de repente comencé a correr solo.
Se hizo de noche completamente. Me topé con otro control donde me dieron indicaciones de mantenerme en el camino. Lamentablemente, no me di cuenta de que había perdido el sendero y estaba andando por caminos equivocados.
De pronto, entré en un bosque de tabaquillos. Cuando me vi rodeado de árboles, tuve que admitir que la situación estaba fuera de control. Ya hacía rato que ni siquiera veía un camino. El cansancio, la preocupación y el temor de perderme me impedían pensar claramente cuál era la mejor opcion. Así que seguí adelante.
En un momento, me crucé con un arroyo.
Pensé que seguir su corriente me llevaría hasta algún lugar poblado.
Esa fue la peor decisión de todas las que tomé esa noche.
No llevaba mucho tiempo caminando, cuando el piso desapareció.
Como dije antes, no tengo recuerdos del momento de la caída. Se me borró de la memoria. Muchos me preguntan qué pensé o que sentí mientras caía. La verdad es que no tuve tiempo de nada. Sentí como si me estuviera cayendo por un tobogán, y lo siguiente que recuerdo es estar atrapado sin salida.
«El momento presente es inevitable»
Después de chequear si tenía alguna herida profunda y de tratar de averiguar a tientas en dónde estaba sentado, sentí un profundo enojo contra mí mismo, contra los organizadores de la competencia y contra el mundo.
Parecía que todos los errores que cometí esa noche llegaron a mi mente de golpe.
“¿Por qué tomé por allí?, ¿Por qué no me detuve?, ¿Cómo no me di cuenta?”. Me cuestionaba sin parar.
Me encontraba en ese escabroso estado de ánimo, cuando, de pronto, escuché en mi mente:
“El momento presente es inevitable”.
Aunque no tengo una creencia concreta, soy un hombre de fe. Y esa frase produjo un cambio total en mi perspectiva. Entré en un estado que me gusta llamar “de supervivencia”.
A pesar de sentir mis piernas colgando en el vacío, estaba seguro de que, con la salida del sol, encontraría la manera de regresar a San Javier.
Eran ya pasadas las doce de la noche, entonces me preparé para quedarme allí. Sabía que intentar salir podía traer más complicaciones. Tenía una manta de supervivencia conmigo y la saqué para cubrirme. La temperatura estaba por debajo de los 10° C, por lo que me esperaba una noche fría.
De esa noche, la primera de las dos que pasé allí, sólo recuerdo que no dormí. Cuando sentía que el cansancio me vencía, me sobresaltaba y me despertaba de nuevo. Fue la noche más larga de mi vida.
El día interminable
El sol acariciaba las copas de los árboles. Su luz me permitió visualizar el mayor de mis temores: me encontraba en una cornisa a 100 metros de altura y no tenía manera alguna ni de subir ni de bajar.
En ese momento, me di cuenta de que estaba en el único saliente vertical del barranco. Era un acantilado.
Si hubiera caído un metro más a la derecha o la izquierda, ahora estaría en el fondo del precipicio. También, concluí que lo único que me impidió seguir cayendo fue el tabaquillo.
Al principio, estaba en shock. Pero pronto comencé a ver la parte positiva: estaba vivo. Tenía algo de comida y tenía agua, pues el arroyito que seguí en la noche, caía al lado del risco. También, contaba con un silbato y una manta de supervivencia.
Intenté trepar durante un buen rato. Era bastante difícil, no sólo por el plano vertical, sino también por la presencia de musgo, producto de la humedad del agua. Al final, tuve temor de caer del saliente, así que deseché la idea. No había salida.
Algunas personas desean que les cuente la experiencia, minuto a minuto. Pero la verdad es que el día entero fue repetitivo. Traté de armarme una rutina. Cada 15 minutos, iba al chorro de agua para hacer sonar el silbato y gritar. Luego, intentaba escuchar si alguien me respondía. La respuesta que obtenía era el silencio luminoso y gorjeante del Champaquí.
Tenía un estado de ánimo ambivalente. Por momentos, pensaba que todo saldría bien, pero luego me invadía el pesimismo. Pensaba en mi familia y en todo lo que había dejado atrás. Calculaba el momento en que se dieran cuenta de mi ausencia y el tiempo en que iniciarían el rescate.
“A las 12 del mediodía finaliza la carrera… cuatro horas después entregan los premios…”, pensaba.
Sabía que mi esposa estaría preocupada y confiaba en que la organización iniciaría la búsqueda. No estaba muy lejos de la realidad. Mis compañeros, Claudia, varios lugareños y los bomberos de San Javier estaban en mi búsqueda.
En ese bucle repetitivo, volvió a oscurecer. Fue un poco desesperante porque sabía que la temperatura descendería de nuevo a los 5 – 6° C. Lo único que podía hacer era acurrucarme y mantener la calma. Contrariamente a lo que pensaba, esa noche logré dormir un poco más. No mucho, pero supongo que el cansancio me venció.
El rescate
Amaneció el lunes exactamente igual al día anterior.
Volví a la rutina de usar el silbato, gritar y beber agua. Sólo que algo me llamó la atención. Varios pájaros volaron justo encima de mí. Estas aves, prima de los buitres, son comunes en la zona de Champaquí.
Aunque muchos podrían interpretar su aparición como un mal augurio, en realidad, representaba el inicio de mi rescate.
Más tarde, descubrí que un lugareño los vio y pensé en investigar el área. Envió a dos hombres y un perro.
Me llenó de esperanza cuando escuché helicópteros sobrevolar el área. Sabía que me estaban buscando, pero era imposible verme en mi posición.
Grité y silbé tan fuerte como pude. Aunque los hombres que me buscaban no escucharon mis llamadas, el perro que los acompañaba sí lo hizo.
Gracias al esfuerzo de los lugareños, de los bomberos y del perro, salí de ese acantilado.
De esa experiencia, surgió un fuerte sentimiento de hermandad entre todos aquellos que ayudaron a rescatarme.
Hoy siento que, luego de esa experiencia, volví a nacer. Ahora tengo dos aniversarios: el día que llegué a este mundo y el día que me sacaron ileso del Champaquí.
Salí de allí lleno de ganas de vivir y disfrutar con mi familia. Antes, no tenía intención de celebrar mi 50 cumpleaños. Luego de 12 días, tuve una fiesta extraordinaria con las personas que amo.