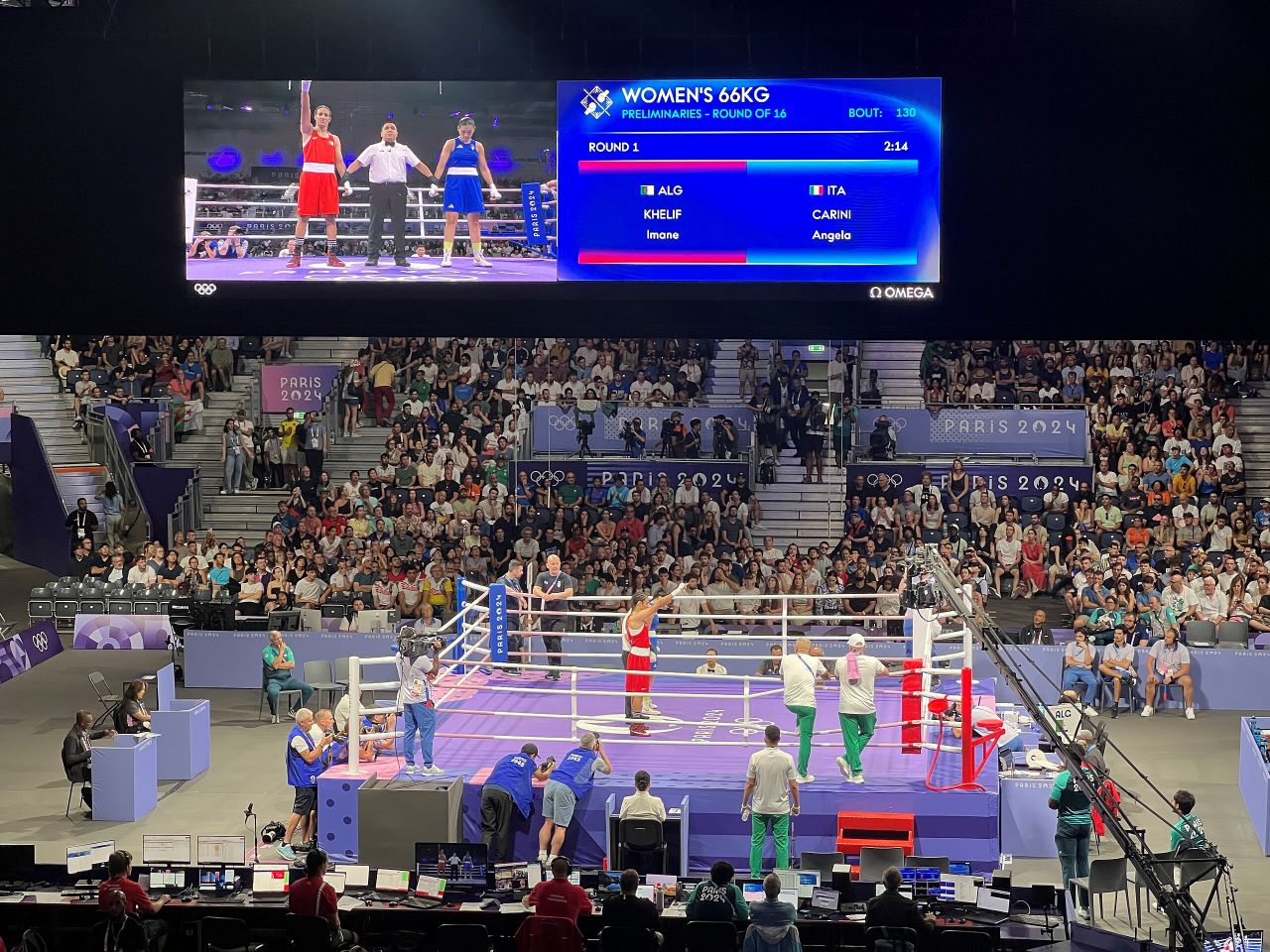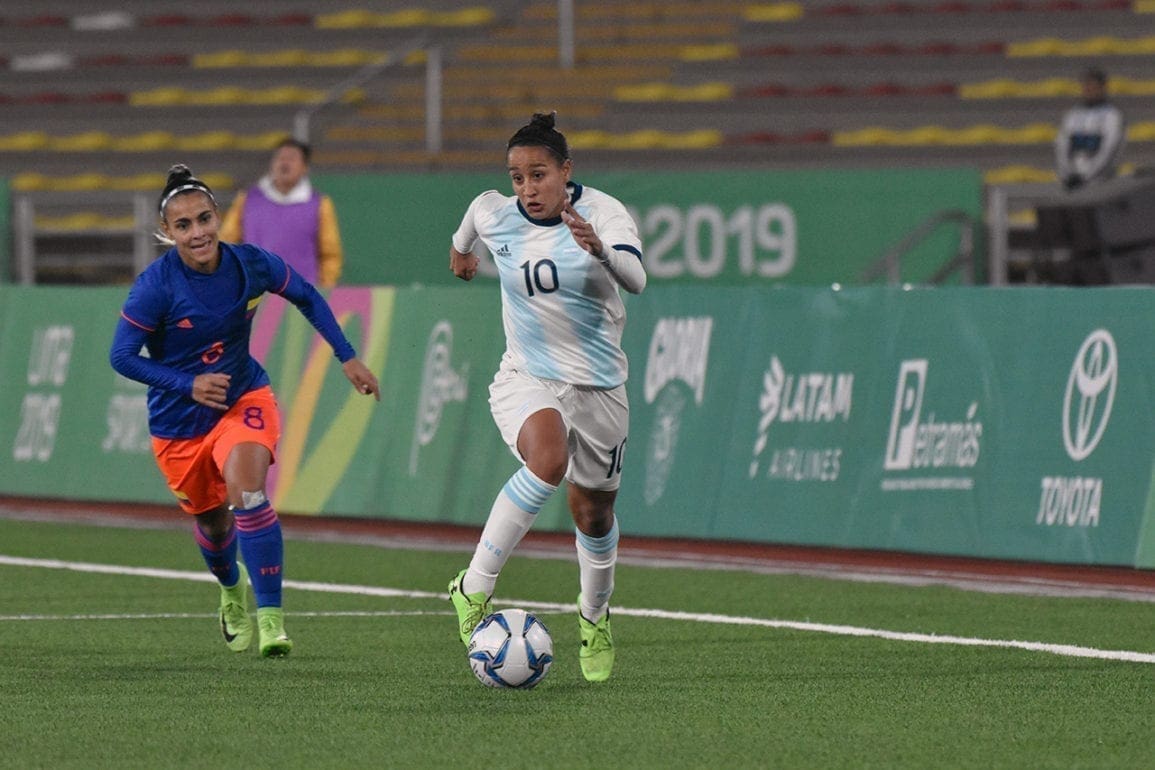El primer keniano que escala el Everest con un equipo totalmente negro, demuestra que a los 62 años todo es posible
Cuando por fin llegué a la cumbre del Everest, no podía creer lo que veían mis ojos. Me quedé allí en silencio, contemplando el horizonte y la nieve a mi alrededor. En aquel momento, no importaba que tuviera los dedos y los pies helados o que estuviera tan agotada que pudiera caerme al suelo. Me quedé asombrado ante la vista irreal que se extendía ante mí.
- 3 años ago
febrero 23, 2023

NAIROBI, Kenia – Cuando escalé el Everest a los 62 años, me tomé la expedición muy en serio. Tras haber escalado montañas desde los 20 años, conocía los peligros a los que me enfrentaba y me sentía preparado para afrontar esta experiencia única en la vida.
Sin embargo, la preocupación de mi familia se acrecentó a medida que se acercaba la fecha de partida. En nuestra última reunión familiar, las emociones se desbordaron. Les escribí y dejé una carta por si no regresaba del viaje. Con este viaje, me enfrentaba a un riesgo real. Podía quedar enterrado vivo bajo la nieve, pero tenía que hacerlo.
Entrenamiento para el Everest y enfrentamiento con mi propia mortalidad
Un grupo de amigos y yo escalamos montañas juntos durante años. Un día me propusieron escalar el Everest. Al principio, me negué rotundamente. Temía que mis rodillas no estuvieran a la altura, pero el tiempo pasó y me convencieron. Una vez tomada la decisión de hacer el viaje, quise ser el primer africano en escalar el Everest, pero ese honor ya estaba cogido. En lugar de eso, me centré en ser el primer ciudadano de Kenia en completar la tarea.
Formamos un equipo de aventureros negros, entusiasmados por lograr juntos nuestro objetivo final. Para mí, escalar el Everest equivale a enfrentarte a tu propia mortalidad. Aunque ya había escalado bastantes montañas difíciles, el Everest tenía su reputación. Sabía que la experiencia me haría sentir humilde y me obligaría a enfrentarme a algunas cosas personales.
Lee más historias de personas que escalaron el Everest en Orato World News
Planificar la excursión al Everest me pareció sorprendentemente más divertido que estresante. A diferencia de otros campamentos base de montaña, donde uno se siente aislado del mundo, el Everest ofrece hoteles con wifi y acceso a entretenimiento. Nos sentimos menos aislados y nos ayudó a prepararnos con la cabeza tranquila.
El ascenso se divide en partes: empieza en el campamento uno, luego el dos, el tres, el cuatro y, por último, la cumbre. Una vez confirmada la escalada, me inscribí en un curso intensivo de invierno de dos meses. Perdí unos tres kilos entrenando para preparar el ascenso. Dejando a un lado mi miedo, fortalecí y desafié mi salud mental y física. Aún me preocupaba que mis rodillas cedieran ante la presión de la escalada, pero dejé que la emoción se apoderara de mí.
De campamento en campamento, la gente se perdía por el camino
Llegamos hasta el campamento uno el primer día y, sinceramente, completarlo nos pareció el momento más difícil. En el punto más empinado nos enfrentamos a un hielo impredecible. Sabía que un paso en falso pondría en peligro a todo el equipo. Sin embargo, continuamos hasta el campamento dos a la mañana siguiente. Normalmente, los escaladores pasan un día entero en el campamento para recuperarse y planificar la siguiente ascensión, pero nosotros queríamos seguir adelante. Llegamos al campo dos y, de nuevo, partimos al día siguiente.
Con el tercer sitio en mente, nos levantamos temprano para aprovechar la luz del día. Oímos hablar de un equipo que había perdido a cuatro escaladores. Nos hizo sentir humildes y nos asustó al mismo tiempo. Cuando te enfrentas al miedo, tu instinto de supervivencia entra en acción. Todos sabíamos que teníamos que seguir al grupo en todo momento. Despejé mi cabeza de cualquier otra cosa en la que pudiera estar pensando mientras me abría paso a través de la nieve y el clima helado. A veces, mi adrenalina era tan alta que ya no sentía el frío. Cuando llegamos al campamento tres, las condiciones meteorológicas eran terribles e inmanejables. Obligaron al equipo a retirarse al campamento dos.
Como parte de nuestro plan de seguridad, siempre cronometramos el tiempo que se tarda en pasar de un campamento al siguiente. De este modo, cuando alguien no lo consigue en el tiempo previsto, podemos ser precavidos. Deben rehacer la escalada hasta que se familiaricen mejor con ella. Mi primera vez entre campamentos me llevó nueve horas. La segunda vez, lo hice en cuatro. En grupos, avanzaba más despacio, a medida que nos aclimatábamos a las cambiantes condiciones meteorológicas.
Cuando por fin llegué a la cumbre del Everest, no podía creer lo que veían mis ojos. Me quedé allí en silencio, contemplando el horizonte y la nieve a mi alrededor. En ese momento, no importaba que tuviera los dedos y los pies helados o que estuviera tan agotada que pudiera caerme al suelo. Me quedé asombrado ante la vista irreal que se extendía ante mí. Como equipo, también lo celebramos. Nos sentimos increíblemente orgullosos los unos de los otros. Nos tomamos un buen rato para estar allí y asimilarlo todo.
Un helicóptero llegó para un rescate y yo seguí adelante
De regreso al Everest, me quedé un poco más en el campo cuatro con otros dos alpinistas. Mi equipo de cordada continuó hasta el fondo. En total, tardamos un mes y medio en subir y bajar del Everest. Los equipos siempre planifican con antelación y pagan dos meses, ya que es la duración media de la ascensión. Sin embargo, el ritmo cambia de una persona a otra.
Para mí, el descenso no fue tarea fácil. Me pareció mucho más duro que subir. Para entonces, ya había perdido la ilusión que me movía por llegar a la cima. Debido a mis rodillas, tuve que bajar el ritmo y descansar durante largos periodos entre campamento y campamento. Uno de los escaladores que se quedó atrás conmigo, pronto se debilitó. Si continuaba, temíamos que muriera. Así que, un día, un helicóptero vino a recogerlo. Ese día fue el que más me desafió. En el proceso de cuidar de los demás, descuidé mi propia salud en un entorno crítico y peligroso.
Me enfermé y, cuando llegué a la base del Everest, vomité cuatro veces. Sentía que la deshidratación ralentizaba mi cuerpo, pero seguí adelante. Aprendí que muchos de los retos son más difíciles mentalmente que físicamente. Al final, lo conseguí.
De vuelta a casa, recibí un aluvión de mensajes de felicitación y elogios de gente de todo el mundo. Sin embargo, me costó asimilar lo que acababa de conseguir. A mis 62 años, me siento increíblemente orgulloso de ser el primer keniata que hace cumbre en el Everest, y uno de los pocos negros que han logrado esta monumental tarea. Puedo decir sinceramente que esta experiencia me ha aportado serenidad.