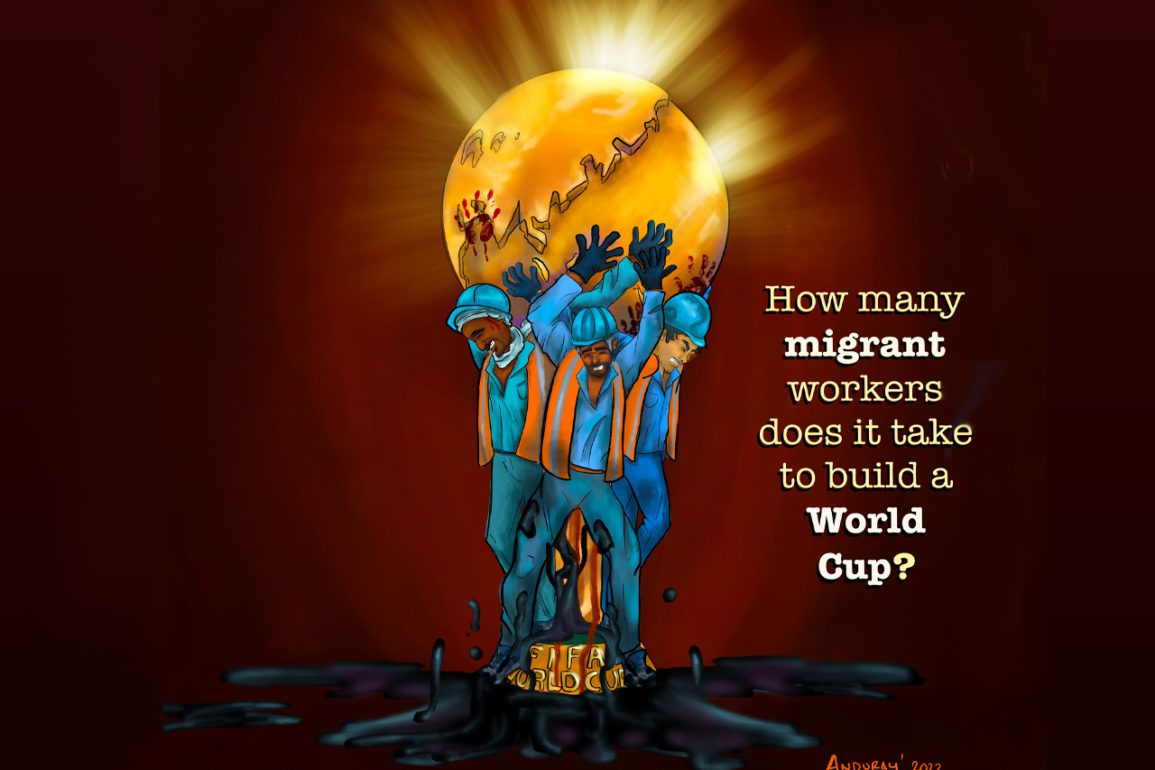Un afgano huye del dominio talibán soportando un peligroso viaje para buscar refugio en Francia
Una semana después, recibimos noticias escalofriantes: los talibanes empezaban a ejecutar a cualquier persona acusada de colaborar con el gobierno afgano o las fuerzas extranjeras. El miedo se apoderó de mí al darme cuenta de que la muerte de mi hermano formaba parte de una realidad mayor y más peligrosa. Pensar que yo podría correr la misma suerte me golpeó con fuerza y me impulsó a planear mi huida.
- 1 año ago
diciembre 30, 2024

TOULOUSE, Francia – Durante años, vivimos en un miedo constante mientras el mortífero conflicto entre los talibanes y las fuerzas gubernamentales convertía la vida cotidiana en una pesadilla. Mientras los grupos militantes imponían amenazas implacables, la violencia destrozaba las comunidades.
Cuando los talibanes tomaron el poder en 2021, mataron a mi hermano mayor, acusándolo de trabajar para las agencias de seguridad. Sabiendo que podrían venir a por mí, decidí huir.
A medida que los talibanes se hacen con el control, la libertad se desvanece en opresión
Crecí en Herat, una ciudad rebosante de historia y cultura. Mi padre tejía alfombras intrincadas, cada diseño narrando historias de nuestra herencia. Mi madre, ama de casa, horneaba naan [un tipo de pan plano blando con levadura], llenando nuestra casa con su aroma cálido y reconfortante. Sin embargo, la belleza de Afganistán contrastaba fuertemente con sus luchas, ya que las cicatrices de la guerra marcaban nuestra vida cotidiana. Cargábamos con el peso de conflictos pasados mientras la estabilidad seguía siendo incierta.
A pesar de la confusión, me aferré a la esperanza y perseguí mi sueño de convertirme en ingeniero para ayudar a reconstruir nuestra nación. Me centré por completo en mis estudios y dediqué todos mis esfuerzos a lograr mi objetivo. Sin embargo, en mi último año de universidad, todo se vino abajo. Los talibanes se hicieron con el control en 2021, remodelando nuestro mundo con su opresivo gobierno. Segregaron a niños y niñas en las escuelas, prohibieron que las niñas recibieran educación y silenciaron la música que antaño celebraba nuestra cultura.
Pronto, los talibanes estrecharon el cerco. Obligaron a las mujeres a cubrirse completamente y les prohibieron salir de casa sin un tutor masculino. Su régimen opresivo convirtió nuestro hogar, antaño lleno de amor y esperanza, en un espacio dominado por el miedo y el silencio. Nos despojaron de nuestras libertades, destrozaron nuestros sueños y aplastaron nuestras esperanzas, dejándonos sin seguridad.
Un hombre planea fugarse después de que los talibanes mataran a su hermano
Una tarde, mis padres, mi hermana de 9 años y yo estábamos sentados almorzando cuando un fuerte golpe resonó en la puerta. Abrí la puerta y me encontré a nuestro vecino, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror, que hablaba sin decir palabra. Me dio la triste noticia: habían matado a mi hermano mayor. A medida que asimilaba las palabras, el tiempo se congelaba y todo a mi alrededor se desdibujaba.
Desesperados, corrimos al hospital para verle. Cuando llegamos, la visión de su cuerpo ensangrentado y sin vida destrozó algo muy dentro de mí. Oí a mi padre sollozar a mi lado, con el corazón roto mientras miraba a su hijo. No podía apartar los ojos del rostro de mi hermano, congelado por el horror y la incredulidad. Aquel día, el peso del mundo me aplastó. La devastación nos consumió cuando la pérdida de mi hermano marcó el comienzo de nuestra pesadilla.
Una semana después, recibimos una noticia escalofriante: los talibanes empezaban a ejecutar a cualquier persona acusada de colaborar con el gobierno afgano o las fuerzas extranjeras. El miedo se apoderó de mí al darme cuenta de que la muerte de mi hermano formaba parte de una realidad mayor y más peligrosa. Pensar que yo podría correr la misma suerte me golpeó con fuerza y me impulsó a planear mi huida. Desesperado, me puse en contacto con un amigo íntimo cuyo padre había huido de Afganistán el año anterior con la ayuda de un traficante de personas. Entonces supe que no tenía más remedio que seguir su camino. El plan era arriesgado, pero me ofrecía la única oportunidad de sobrevivir.
La desesperada súpica de su padre: «Hijo, debes irte, vendrán por ti después»
Salir de Afganistán planteaba varios obstáculos. El contrabandista exigió un pago inicial de 4.000 dólares para apresurar mi huida del país. Pero yo sabía que se quedaría corto. El viaje que me esperaba era peligroso y tendría que pagarle más a medida que me adentrara en Europa. Decidí Francia como destino, donde uno de mis primos encontró refugio.
Para una familia de clase media como la nuestra, reunir el dinero resultó difícil. Mi familia reunió cada centavo que pudo. Antes de la toma del poder por los talibanes, mi madre había vendido sus joyas y reservado una cantidad importante para su seguridad, que luego me dio a mí. Mi padre echó mano de sus ahorros y mi tío nos prestó dinero. No dábamos abasto, pero mi familia comprendió que no había otra opción. Aunque estaban aterrorizados por mí, sabían que debía abandonar el conflicto, aunque me esperaran riesgos.
Una mañana de invierno, mi padre me despertó de un tirón. Temblaba de miedo mientras susurraba: «Hijo, debes irte. Ahora vendrán a por ti». Mi padre, el pilar de nuestra familia, se derrumbó, no sólo por la pérdida de su hijo, sino por saber que yo también estaba en peligro. Cuando salí, mi madre lloró en silencio y me dio un paquete de ropa y fruta seca, lo único que podía darme. Mi hermana pequeña se aferró a mí con sus pequeñas manos temblorosas. «Mantente con vida», dijo mi padre, con la voz cargada de emoción, antes de que yo pudiera responder. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar, mientras el futuro incierto de mi familia me golpeaba. Con una pequeña bolsa y unas pocas pertenencias, dejé atrás a mi familia.
Un hombre huye de Afganistán atravesando Irán y Turquía
Crucé la primera frontera con Irán con un grupo de personas desesperadas, dirigidas por un contrabandista al que le importaba más nuestro pago que nuestras vidas. En aquellas montañas comprendí por primera vez la fragilidad de la vida. Al caer la noche, caminamos durante horas por un terreno helado, cada sonido me aceleraba el corazón. Los guardias fronterizos iraníes patrullaban la zona, pero aquella noche la suerte estuvo de nuestro lado. Afortunadamente, pasamos desapercibidos y entramos en Irán.
En Irán, vivía hacinado en un apartamento con otros migrantes mientras los traficantes exigían más dinero para llevarnos de Grecia a Europa Central. Trabajaban con una red en distintos países para recabar detalles sobre los riesgos de seguridad y las condiciones fronterizas, lo que retrasaba nuestro viaje. Un día, las autoridades asaltaron nuestro apartamento. Lo dejé todo, incluida la mochila, y salí corriendo. De algún modo, conseguí escapar. Durante 15 días, el agotamiento pesó sobre mí, pero sabía que mi viaje no había hecho más que empezar.
Cruzar a Turquía se hizo aún más peligroso. El traficante nos condujo por rutas fuertemente patrulladas, prometiéndonos una travesía de un día que se alargó hasta tres. Hacinados en un camión, nos asfixiábamos en un aire espeso de sudor y miedo. Atrapados sin comida ni agua, la supervivencia parecía casi imposible. Cuando llegamos a la frontera turca, las autoridades nos detuvieron y deportaron a Irán. Decididos, lo intentamos de nuevo. Después de tres intentos, por fin conseguí cruzar a Turquía.
De Turquía a Grecia: un hombre sufre una brutal detención en condiciones espeluznantes
Una vez en Turquía, otro contrabandista nos llevó por varias ciudades. Cerca de İzmir [a city on Turkey’s Aegean coast]Allí pasamos 11 días horribles escondiéndonos de la policía. Allí conocí a un grupo de afganos con el mismo objetivo de llegar a Europa. Entre ellos estaba Najib, un joven de 21 años de Kabul, ingenioso y enérgico, que pronto se convirtió en mi mejor amigo. Su risa contagiosa y su humor agudo nos levantaron la moral mientras atravesábamos Turquía a duras penas, soportando el hambre, la fatiga y el riesgo constante de ser capturados.
A pesar de nuestros esfuerzos, la policía turca acabó por capturarnos y detenernos durante una semana. Cuando nos soltaron, nos tomaron las huellas dactilares y nos advirtieron de que no volviéramos si nos deportaban. Al no quedarnos ninguna opción segura, permanecer en Turquía ya no era posible. A pesar de las dificultades, seguí adelante.
Tras nuestra liberación, nos dirigimos a la costa, donde los traficantes prometieron llevarnos a Grecia. Ya entrada la noche, emprendimos nuestro peligroso viaje por el mar Egeo en un endeble bote de goma, abarrotado con más de 30 personas. De repente, el violento mar golpeó la embarcación, haciéndola tambalearse sin control. Los pasajeros rezaban a gritos, mientras otros tenían arcadas y vomitaban en el agua oscura. Cuando por fin llegamos a la costa griega, me desplomé aliviado, besando la arena.
Sin embargo, nuestro calvario no terminó. Los guardias fronterizos griegos nos encontraron a la mañana siguiente, gritando y metiéndonos a la fuerza en un campo de detención. El campo rebosaba de gente, estaba sucio y palpitaba de desesperación. Los retretes rebosaban y las tiendas yacían en el suelo embarrado, con las telas rotas y manchadas. La comida se acababa rápidamente, dejando a todos hambrientos y débiles. En medio del crudo invierno, la gente luchaba por encontrar espacio mientras yacía en el suelo húmedo.
Un hombre deja a su amigo enfermo en Grecia y lucha por conseguir fondos para escapar
En medio de las terribles condiciones, Najib enfermó gravemente de hipotermia. Aunque las autoridades nos dieron algunos medicamentos, no funcionaron. Como la desesperación se apoderó de mí, me uní a un pequeño grupo para planear nuestra huida y continuar el viaje. Quería llevarme a Najib, pero su estado era demasiado grave. Me suplicó que lo dejara, instándome a escapar mientras tuviera la oportunidad. Con el corazón encogido, le abracé y le dije adiós. Tras soportar duras condiciones durante 12 días, escapé del centro de detención con un pequeño grupo.
Cuando me disponía a salir de Grecia, me quedé sin dinero. El pánico se apoderó de mí cuando el traficante me exigió otros 3.000 dólares para continuar el viaje. Sabía que no podría reunir esa cantidad, así que rogué a mi primo en Francia y me puse en contacto con gente de mi país para que me ayudaran. Mi padre consiguió reunir algo de dinero, mientras que mi primo de Francia se sumó. Juntos reunieron 2.100 USD para mí. Sin embargo, no pude reunir el resto a tiempo.
Sabía que no podía quedarme más tiempo en Grecia, pues las operaciones policiales contra los inmigrantes ilegales se intensificaban. Angustiado, supliqué clemencia al traficante, prometiéndole que me daría el resto del dinero cuando llegara a Francia. Tras dos días de intensas negociaciones, finalmente cedió. A pesar de sus dudas iniciales, accedió a dejarme marchar con los 2.100 dólares que tenía.
Caminando por la nieve y el peligro, con la esperanza de una nueva vida en Europa
Durante varios días, luchamos contra el invierno nevado, evitando las carreteras principales mientras nos dirigíamos al norte. Atravesamos el norte de Macedonia, Serbia, Hungría, Austria y Alemania, casi siempre a pie o escondidos en camiones. Cada frontera que cruzábamos suponía un nuevo reto, pero a cada paso nos acercábamos más a la libertad.
Aunque las autoridades me capturaron y detuvieron en repetidas ocasiones, siempre me devolvían al último país que había cruzado en lugar de deportarme a Afganistán. Este extraño resquicio se convirtió en mi salvavidas, permitiéndome seguir adelante. A pesar de drenar nuestro dinero y tratarnos como carga, los contrabandistas se convirtieron en mi única forma de seguir adelante.
En medio de la implacable nevada del norte de Macedonia, nos escondíamos en edificios abandonados y rebuscábamos comida. La policía local golpeaba sin piedad a cualquier migrante que pillaba. Vi cómo agredían a un hombre hasta tal punto que apenas podía caminar. Serbia tampoco ofrecía alivio. Cuando nos acercábamos a la frontera húngara, la policía serbia nos atrapó. Sin embargo, esta vez intervino una ONG, que nos proporcionó alimentos, mantas y consejos vitales para sobrevivir. Su amabilidad brilló como una rara luz en un mundo consumido por la oscuridad.
De camino a Serbia, conocí a una familia siria con dos niños pequeños. Compartimos la poca comida que teníamos y nos cuidamos mutuamente. Sin embargo, ocurrió una tragedia cuando las autoridades los detuvieron en la frontera croata y los empujaron de vuelta a Serbia. Por desgracia, nunca volví a verlos. Conociendo el riesgo en la frontera croata, los contrabandistas desviaron nuestra ruta.
Violentas palizas y empujones a migrantes en la frontera húngara
La frontera húngara fue la parte más angustiosa de mi viaje. Cuando el sol se ocultaba en el horizonte y la brisa fría se intensificaba, llegamos a la imponente valla de alambre de espino. Decididos a cruzar, trepamos hacia la barrera, pero los guardias intervinieron rápidamente y desataron un asalto despiadado.
Sin piedad, la policía húngara nos golpeó la espalda y las piernas con porras. Omar, mi compañero de Siria, se llevó la peor parte de su brutalidad. Los guardias le golpearon tan duramente que la sangre manó de sus heridas, se acumuló en el suelo y manchó la hierba. Omar se agarraba el costado y gemía de dolor.
Sin esperanzas, reclamé la nacionalidad siria para evitar la deportación, pero la policía húngara desestimó mi petición y me envió de vuelta a Serbia. Sus porras me dejaron cicatrices en la espalda y las piernas, recuerdos permanentes de sus incesantes palizas. En los días siguientes, intentamos cruzar la frontera más de cinco veces. Todos los intentos acabaron igual: los guardias nos golpearon sin piedad y nos devolvieron a Serbia.
Las heridas que sufrimos destrozaron mi espíritu, pero avivaron mi determinación. Testigo de la brutalidad en la frontera, el contrabandista nos aconsejó esperar. Nos explicó la necesidad de esperar hasta que su red en Europa nos indicara unas condiciones fronterizas más seguras. Durante más de dos semanas, permanecí en Serbia mientras el frío y la expectación me agotaban.
Finalmente, el contrabandista llamó una noche. Al amparo de la oscuridad, avanzamos con cautela. Esta vez cruzamos a Hungría, eludiendo a los guardias y escapando a sus brutales represalias. Aunque el viaje estaba lejos de terminar, pisé suelo húngaro, lo que supuso una pequeña pero difícil victoria.
Un hombre llega por fin a Francia tras un largo y brutal viaje
Avancé hacia Austria y luego crucé a Alemania. Desde allí entré en Francia, viajando a pie, escondido en camiones o hacinado en el camión con otros migrantes. Cuando por fin llegué a Francia, me desplomé al borde de la carretera, agotado por el viaje. Aunque había llegado a Francia, sabía que mi lucha estaba lejos de terminar.
Aunque los traficantes nos trataban como ganado y no nos proporcionaban las provisiones básicas que nos habían prometido, conseguimos sobrevivir. Confiamos en la red de trata de personas para que nos guiara, aunque nos defraudaron en todos los demás aspectos. A pesar de su negligencia, seguimos adelante, decididos a no dejar que sus acciones nos detuvieran.
En Francia, buscamos inmediatamente una ONG que nos ayudó a solicitar asilo. Nos proporcionaron revisiones médicas, comida, ropa de abrigo y un lugar donde dormir. Por la noche, el frío me calaba hasta los huesos mientras permanecía despierto. Los recuerdos del hermano que perdí en Afganistán me atormentaban, mientras que las amenazas que me obligaron a huir seguían pesando en mi mente.
El proceso de asilo me atrapó en un laberinto interminable. Pasé meses en el limbo, tomando huellas dactilares y respondiendo a interrogatorios. Las autoridades tomaron medidas deliberadas para que no me sintiera bienvenida, y su escepticismo me hirió más que cualquier dificultad física. Exigían pruebas de las amenazas a las que me había enfrentado en Afganistán y cuestionaban cada detalle de mi historia. ¿Cómo podía probar el dolor de perder a mi hermano o las amenazas a las que me enfrenté cuando me fui sin nada más que la ropa que llevaba puesta?
Un hombre lucha por recuperar su vida en Francia en medio de un largo proceso de asilo
En medio de la incertidumbre, encontré momentos de amabilidad. Melina, una voluntaria de la ONG, se interesó personalmente por mi caso. Se sentó conmigo durante horas, ayudándome a reunir pruebas para apoyar mi solicitud de asilo. Le hablé del asesinato de mi hermano, de las amenazas, de mi mejor amigo, Najib, que se había quedado en Grecia, y de los horrores de mi viaje. Su confianza en mí me dio fuerzas cuando estaba a punto de rendirme. Melina se convirtió en algo más que una voluntaria: simbolizaba la esperanza, recordándome que no todo el mundo me veía como una carga o un fraude.
Durante las agotadoras entrevistas con las autoridades, conté mi viaje una y otra vez, y cada recuerdo reabría heridas que quería curar desesperadamente. Pero no tenía elección: tenía que convencerles de mi necesidad de protección. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada día que pasaba me recordaba por lo que estaba luchando: una vida sin miedo, una oportunidad de reconstruirme y la dignidad de valerme por mí misma. Esta lucha no era sólo por permanecer en Francia; se había convertido en una batalla por recuperarme a mí mismo.
Mientras esperaba a que se tramitara mi solicitud de asilo, el gobierno me proporcionó una vivienda y un pequeño subsidio. La vivienda me daba un techo y el subsidio cubría las necesidades básicas, pero todo me parecía insignificante. Lo que importaba era que me aprobaran el asilo para reconstruir mi vida. La incertidumbre me corroía, pero no dejaba de recordarme por qué había llegado tan lejos.
Un hombre obtiene el estatuto de refugiado en Francia y llora la muerte de su amigo
Una mañana, Melina me llamó y me dijo emocionada que tenía una sorpresa. Después de esperar casi un año, Melina me dio la noticia de que había obtenido el estatuto de refugiado. Se me llenaron los ojos de lágrimas al sentir que me quitaba un peso de encima, pero las cicatrices de mi pasado seguían presentes.
Esa misma noche, Melina me dio una noticia devastadora: Najib había fallecido. Sus amigos de Grecia, que trabajan con organizaciones humanitarias, le dijeron que la salud de Najib había empeorado. Lo llevaron rápidamente al hospital, pero no sobrevivió. Me derrumbé, las lágrimas inundaron mi rostro al recordar su sonrisa, su calidez y sus sueños inocentes. Aquel día recibí la mejor noticia de mi vida, pero me sentí vacía al llorar la pérdida de Najib.
Hoy reconstruyo mi vida. Trabajo legalmente y aprendo francés, y cada nueva palabra me acerca al futuro que estoy decidido a crear. El sueño de convertirme en ingeniero, que dejé atrás en Afganistán, me impulsa a seguir adelante. Una vez que pagué al traficante con la cantidad que le quedaba, empecé a enviar dinero a mi familia todos los meses. Espero que la guerra termine para poder volver a mi pueblo y verlos de nuevo. Por ahora, abrazo a Francia como mi hogar.
Por primera vez en años, camino por la calle sin miedo a la violencia ni a la deportación. La libertad, antes inimaginable, ahora me parece preciosa. Cada día me enfrento a los retos de la reconstrucción con gratitud y determinación, sabiendo que mi supervivencia es testimonio de los sacrificios de quienes perdí. Aunque me duele el corazón por mi familia, espero reunirme con ellos en una vida sin miedo. Hasta entonces, su amor me impulsa a seguir adelante, recordándome por qué luché tanto.