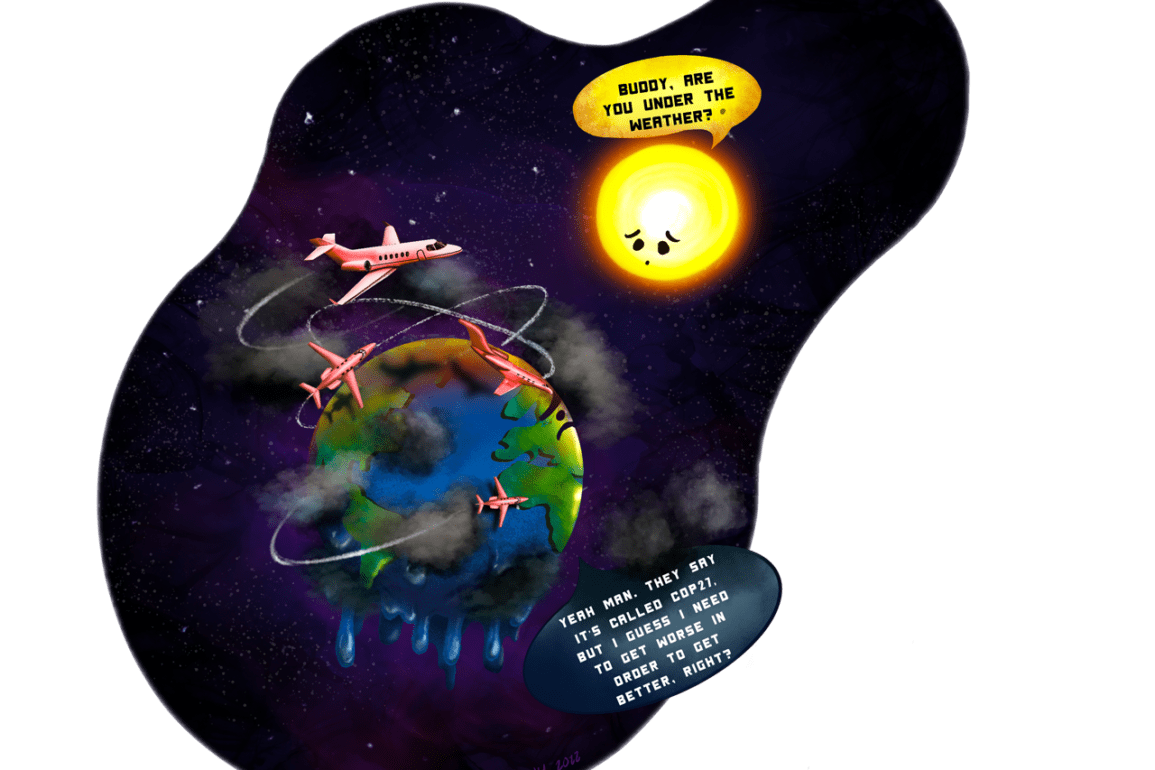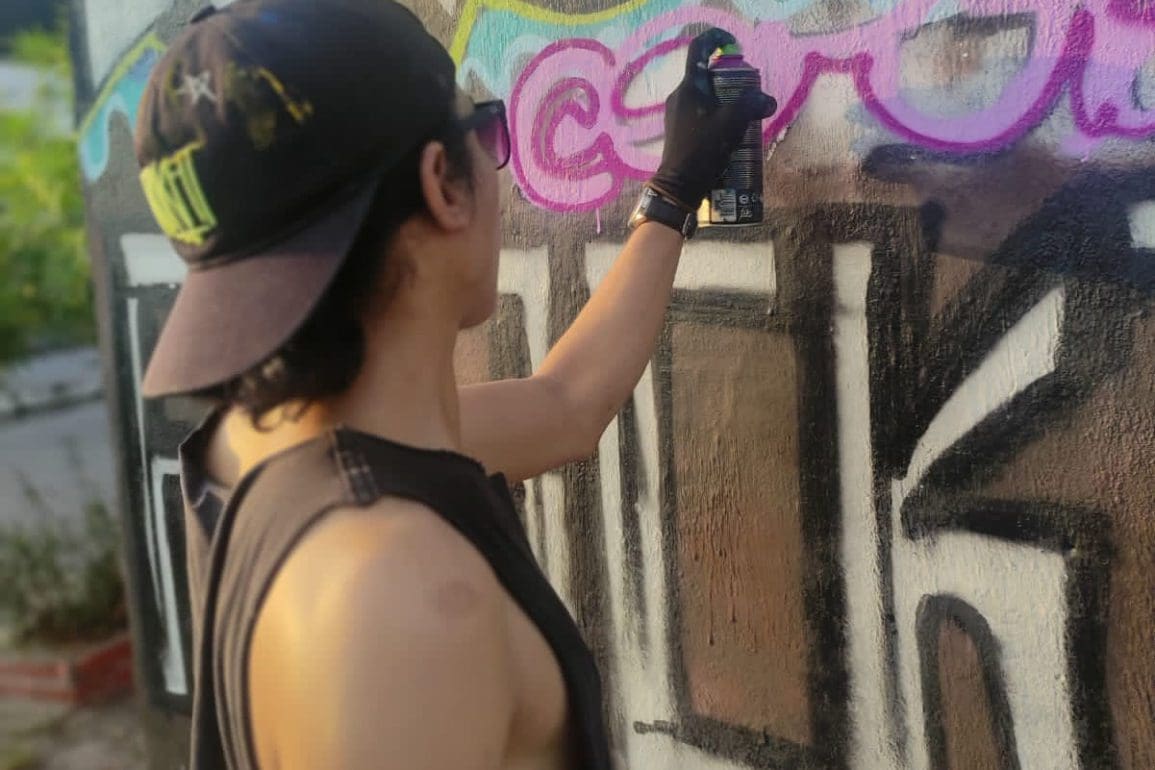Milagro entre las llamas: el fuego arrasa el bosque pero deja una única vivienda perfectamente intacta
De repente, Lorena se dio la vuelta para entrar y despedirse por última vez. La abracé fuerte y lloramos juntos. Invocamos a la Virgen María y a mi difunto padre, mientras los recuerdos de nuestra vida allí inundaban nuestras mentes.
- 2 años ago
marzo 24, 2024

CHUBUT, Argentina – Enclavadas en el bosque cerca de Esquel, mi amiga Lorena y yo compartíamos un hogar lleno de alegría y risas, pero el 4 de febrero de 2024, nuestras vidas cambiaron para siempre. Un incendio forestal arrasó la zona, consumiendo ocho hectáreas o 19 acres de terreno.
Sólo un año antes, fuimos testigos de una escena similar mientras el humo y las llamas bañaban la tierra. Esa vez, no pasó a mayores. Nos aseguramos de que este incendio haría lo mismo. Entonces, el aire se volvió espeso y tóxico. El olor a quemado lo impregnaba todo y el humo invadía nuestras fosas nasales.
El fuego avanzaba imparable y sabíamos que la catástrofe estaba al caer. Lorena y yo huimos de nuestro querido hogar, rodeados de un paisaje desolado y gris de ceniza. Creíamos que lo habíamos perdido todo. Cuando el fuego venció y regresamos, milagrosamente, nuestra casa de madera se mantuvo intacta, mientras que todo lo que la rodeaba yacía en ruinas.
Lea más historias ambientales en Orato World Media.
Un espeso humo negro se elevaba de la montaña, los residentes en peligro
Escondida en la zona rural de Río Percy, no lejos de Esquel, nuestra aislada casa está rodeada por un bosque nativo, alejada de los vecinos. Aquel domingo por la tarde, hacia las 17:00 horas, divisamos una densa humareda negra que salía de la montaña.
Pensábamos que teníamos tiempo, que el fuego se extinguiría antes de alcanzarnos, pero nos equivocamos. A medida que el humo se hacía más oscuro y aumentaba la intensidad del fuego, sentíamos que el peligro nos acechaba. El fuego seguía ardiendo.
Una cosa aumentó nuestra preocupación. Lorena y yo no sólo vivíamos en esa casa. Compartíamos un sueño: transformar nuestro refugio en un paraíso en la selva para los turistas y un santuario para la fauna local. El fuego no sólo amenazó nuestra casa, sino también nuestro proyecto y la vida de innumerables animales. Algunos escaparon, mientras que otros corrieron una suerte terrible.
Con el miedo palpitando en nuestros cuerpos y la tristeza reflejándose en nuestros ojos, tomamos una decisión. Tuvimos que irnos. Junto con unos amigos que estaban de visita en ese momento, nos amontonamos todos en un solo vehículo, sin llevar nada más que una jarra de combustible. Temíamos que pudiera explotar si el fuego la alcanzaba. Mientras nuestra casa desaparecía por el retrovisor, nos aferrábamos a una pizca de esperanza de que el incendio fuera como el del año pasado; se detendría.
Sin embargo, mientras nuestro vehículo recorría los 17 kilómetros que nos separaban de Esquel, nuestros teléfonos empezaron a sonar con alertas. El fuego avanzó rápidamente. Nunca nos habíamos enfrentado a algo tan grande y rápido. Al dejar a nuestros amigos en casa, la partida nos pareció apresurada e insondable. Justo entonces, dos vecinos le tendieron la mano. Uno de los que cuidan de nuestra casa nos advirtió: «Lore, el fuego está peligrosamente cerca de tu casa. Voy a coger algunas de tus pertenencias».
Vecinos y propietarios intentan desesperadamente salvar sus pertenencias
Cuando un segundo vecino nos informó de que las autoridades habían empezado a evacuar los pueblos cercanos, se impuso la realidad. Lorena y yo sabíamos que teníamos que salvar lo que pudiéramos; volver. La angustia se apoderó de él. Llamamos a mi tío para pedirle ayuda para trasladar lo que pudiéramos salvar. Lorena y yo nos preparamos para lo peor. Hacia las siete de la tarde formamos una caravana de personas que intentaban frenéticamente salvar nuestras posesiones de las llamas.
El recuerdo de la desesperada esperanza de conservar algo -cualquier cosa- todavía me produce escalofríos. Un único oficial de la Gendarmería, perteneciente al cuerpo de bomberos, encabezaba la caravana, que avanzaba con una lentitud frustrante. La brigada nos instó a sacar rápidamente nuestras pertenencias y marcharnos. No tuvieron tiempo de apagar el fuego. Con la ruta despejada, corrimos a toda velocidad hacia nuestra casa y empezamos a cargar algunos muebles y electrodomésticos en el camión.


Al mirar, divisamos una línea de fuego justo en el límite del bosque, a sólo 500 metros. La situación parecía fuera de control cuando llegó el momento de la intervención de los bomberos. Nos invadió una oleada de rabia y angustia. Nos quedamos allí, viendo cómo avanzaba el fuego, sintiéndonos indefensos y aislados. La injusticia nos sobrecogió al ser testigos de la destrucción y enfrentarnos a la posible pérdida de nuestra casa. Paralizado por la desesperación, me quedé helado, pero entonces entré en acción.
Cuando nos disponíamos a salir, fui instintivamente a cerrar la puerta, pero Lorena me detuvo y preguntó: «¿Para qué cerrarla si ya lo hemos perdido todo?». Estábamos seguros de que nuestra casa pronto sería pasto de las llamas. La tristeza se volvió aplastante. Fuera, el paisaje parecía un mar gris, y nuestros corazones reflejaban esa desolación. Mientras el fuego ardía, sentíamos una desesperación abrumadora.
«Nos quedamos allí, viendo avanzar el fuego, sintiéndonos indefensos y aislados»
De repente, Lorena se dio la vuelta para entrar y despedirse por última vez. La abracé fuerte y lloramos juntos. Invocamos a la Virgen María y a mi difunto padre, mientras los recuerdos de nuestra vida allí inundaban nuestras mentes. Pensé en todo lo que vivíamos en nuestra casa, recordando la alegría de sentarnos a contemplar maravillados la luna llena y las estrellas desde nuestra casita. Nos encantaba acampar, hacer senderismo, cocinar al aire libre y disfrutar de la música con los amigos junto a una hoguera.
Nuestra casa sirvió de cálido refugio para nosotros y para todos los amantes de la naturaleza que la visitaron. Siempre lo abrimos a cualquiera que quisiera experimentar la naturaleza como nosotros. Los cercanos cerros de Nahuelpán le dieron un toque único al paisaje de nuestra casa. También recogimos agua de un manantial natural de la montaña, pero por desgracia el fuego consumió todas las mangueras que utilizamos.
Cuando por fin nos marchamos en el camión con las pocas pertenencias que habíamos reunido, el pánico y la resignación flotaban en el aire. Nunca olvidaré la visión del humo que se cernía sobre la ciudad cuando llegamos. El cielo parecía desprovisto de luz, envuelto en la oscuridad, con la ceniza cubriendo las hojas de los árboles. Respirar se convirtió en una lucha. El aire sofocante y el lejano olor a quemado resultaban desesperantes.
La escena me recordó a la erupción del volcán Chaltén en Chile. La ciudad, a sólo 200 kilómetros de la línea recta del incendio forestal, se sumió en la oscuridad a las 15:00 horas. La ceniza caía por todas partes, y vivir entre montañas significaba que cualquier fenómeno atmosférico se cernía sobre la ciudad, creando un dosel de humo, atrapándonos en un pozo gris. La visión de gente trabajadora que podía perder su medio de vida en un instante fue demasiado difícil de soportar y me derrumbé.
Un milagro en el bosque: el fuego rodeó la casa sin llegar a tocarla
A salvo del fuego, nos dirigimos a casa de mi madre. Abrazándola, derramé mis penas. Ahora, a las 11 de la noche, nos sentíamos exhaustos y en estado de shock, rezando por un milagro. El sueño se nos escapaba a medida que se hundía la inconcebibilidad de nuestros sueños convertidos en cenizas.
A las 7 de la mañana del día siguiente, seguí con ansiedad la aplicación de la NASA en tiempo real, pero parecía tener un retraso de una o dos horas. Quería localizar el lugar exacto del incendio. Justo entonces, descubrí que el fuego había barrido nuestra propiedad. Me volví hacia Lorena y le dije: «Se acabó», mientras nos fundíamos en un abrazo silencioso, llorando de resignación.
Una hora más tarde, los trabajadores municipales nos enviaron un vídeo por WhatsApp. De algún modo, nuestra casa quedó milagrosamente intacta. Estupefactos y escépticos, necesitábamos verlo con nuestros propios ojos. Llegaron más mensajes y vídeos, todos confirmando el increíble desenlace. El hecho de que el fuego rodeara nuestra casa, sin llegar a quemarla, parece insondable. Nuestro sueño, nuestras vidas y todo lo que construimos permanecieron intactos.
Después, los brigadistas empezaron a enfriar el suelo porque los restos de vegetación retienen el calor en las raíces de los árboles. Acercarse a la zona era como caminar por un cementerio de árboles, un recuerdo esquelético de lo que una vez fue un paraíso natural. Cuando buscamos respuestas sobre el inexplicable suceso, se limitaron a decir que había sido un milagro. La visión de nuestro hogar en pie nos hizo llorar.
Los postes de ciprés de la casa, las paredes fenólicas y las aberturas de madera habrían ardido fácilmente entre las llamas. Sin embargo, ahí estaba: nuestra casa intacta y nuestro sueño vivo de compartir la belleza de la naturaleza con los demás.