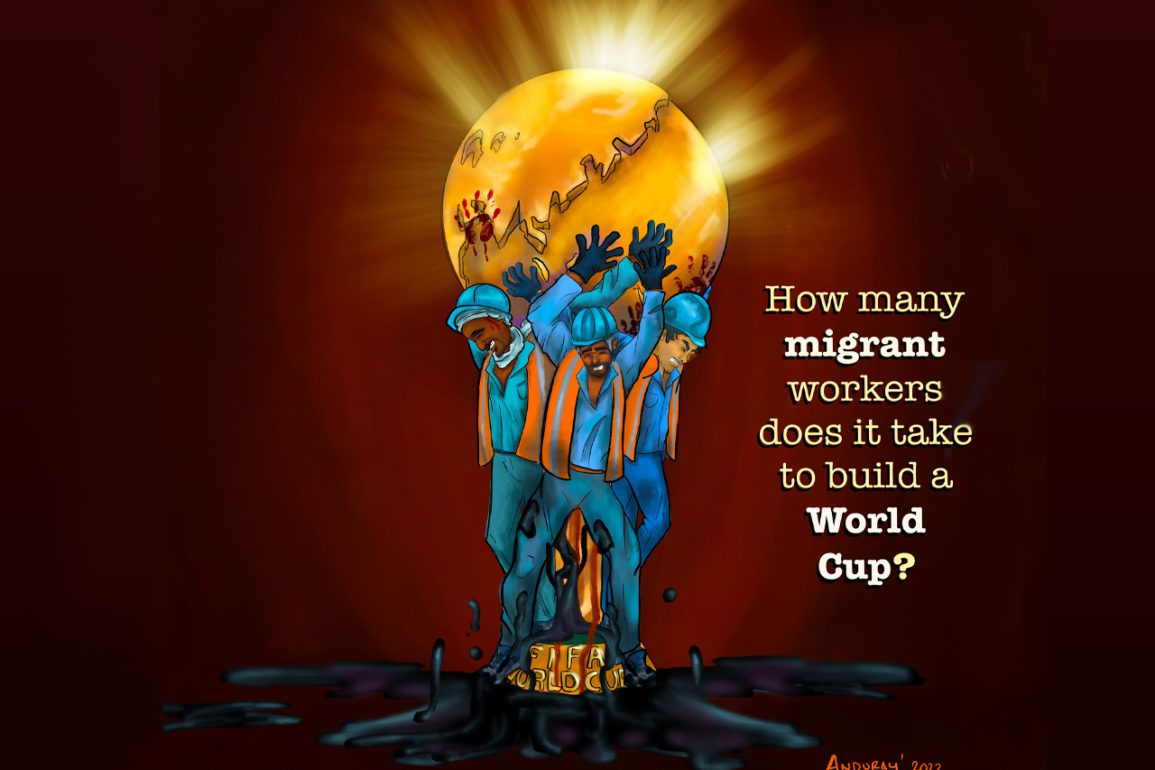El nuevo documental sobre los inmigrantes de Kayar se estrena en mayo de 2024: Thimbo Laye relata el viaje que inspiró la película
En mi primer intento de salir de Kayar, el barco empezó a hundirse al cabo de unos días. La segunda vez, nos quedamos sin comida. Decidí hacer un tercer intento. Esta vez, vendí un motor para comprar pasaje, decidido a lograrlo o morir en el intento.
- 2 años ago
junio 21, 2024

MADRID, España – Cuando crecí en Kayar, un pequeño pueblo pesquero de Senegal, mi abuela cantaba y mi madre trabajaba como actriz. Con el tiempo, seguiría sus pasos, pero a los 11 años empecé a trabajar en un barco pesquero. Vi cómo los grandes barcos occidentales arrasaban nuestras poblaciones de peces, dejándonos hambrientos. A medida que crecía, supe de gente que emigraba a España en busca de un futuro mejor.
Todos en Kayar conocen los riesgos de estos viajes. Rara vez se encuentra a alguien sin familiares que perecieron en el mar en busca de una nueva vida. Parecía algo normal, entonces, a los 17 años, decidí viajar a Tenerife, España. Después de tres intentos, por fin lo conseguí. Con el tiempo, me convertí en actor y hace poco rodé un documental sobre la emigración de la gente de Kayar. Mi proyecto pretende contar la historia de muchos inmigrantes, destacando su búsqueda de dignidad y supervivencia.
Lea más historias de inmigración en Orato World Media.
Dejar Kayar por una vida mejor
En mi primer intento de salir de Kayar, el barco empezó a hundirse al cabo de unos días. La segunda vez, nos quedamos sin comida. Decidí hacer un tercer intento. Esta vez, vendí un motor para comprar pasaje, decidido a lograrlo o morir en el intento. Antes de partir, el capitán dijo: «Si alguien tiene miedo, que se baje». El viaje se presentaba extremadamente desafiante. Estar en un cayuco [a small canoe] significa contemplar 360 grados del mar. Aunque el mar es mi hogar, el miedo se apoderó de mí y una profunda sensación de fragilidad me acunó constantemente.
A medida que pasaban los días y las horas, me di cuenta de lo agotadas que parecían las personas que viajaban conmigo. Muchos yacían en el suelo, incapaces de levantarse. La mayoría no sabía nadar. La escena parecía devastadora, lo que provocaba largas noches en la canoa. Decidí acostarme boca arriba, mirando al cielo y contando las estrellas hasta quedarme dormida, mecida por las olas.
Cuando me llegó el turno de tomar el timón una noche, cantar me tranquilizó enormemente. Cuando me llegó el turno de tomar el timón una noche, cantar me tranquilizó enormemente. Los que me escuchaban, a pesar de no encontrarse bien, me decían entre lágrimas que mi canto llenaba el cayuco de tranquilidad y paz. Les hizo sentirse mejor y me motivó a cantar más.
El quinto día del viaje a Tenerife sigue siendo uno que nunca olvidaré. Mientras navegábamos, encontramos un cayuco roto por la mitad. Vimos un vacío inexplicable e imaginamos una escena de caos y agonía. Imaginamos a las personas que murieron viajando, incapaces de alcanzar su destino y la paz que tan desesperadamente soñaban.
Peligro a cada milla: «¿Seremos los próximos en morir?»
Saber que nos esperaban cuatro días más de viaje no hizo sino aumentar nuestro miedo. Todos compartíamos el mismo pensamiento inquietante: «¿Seremos los próximos en morir?» Mientras miraba las caras de mis compañeros de viaje, me dolía el alma. Sus expresiones llenaron el barco de miedo y ansiedad. A medida que pasaban los minutos, me sentía más angustiado.
La sensación de impotencia era absoluta. No tenía ni idea de lo que me depararía el resto del viaje. En mi mente, ya había vivido una vida plena y me convencí de que era mi hora de morir. Necesitaba aceptar esta posibilidad. Sin embargo, los días restantes pasaron, y llegó el momento en que vimos tierra firme a lo lejos y las montañas de Tenerife. Observé múltiples botes, señal de que burlamos a la muerte. Sentimos alivio y paz, asociando el paisaje con la libertad y la vida que nos esperaba en tierra.
Sin embargo, la alegría duró poco. La gente empezó a gritarnos en un idioma incomprensible y su tono dejaba claro que no éramos bienvenidos en su isla. Nos llevaron a un calabozo y nos bombardearon a preguntas. «¿De dónde eres?», preguntaron, «¿Por qué estás aquí?». Nos preguntaron nuestros nombres y el motivo de nuestro aterrizaje. «Esto es ilegal», dijeron.
Más tarde, nos trasladaron a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde permanecí 18 días. Me vi reducido a nada más que un número que nunca olvidaré: 20. En España me di cuenta de lo que significaba ser negro. Parecía que esta nueva vida no iba a ser fácil.
Un entorno hostil en mi nueva tierra
En cuestión de días, salimos de África, donde hacía 45 grados Celcius (113 Farenheit), a un país donde la temperatura rondaba los 16 (60) grados. Pasé mucho frío y estuve 18 días sin ducharme porque no había agua caliente. Hacíamos largas colas para desayunar, nos despertábamos a las 6 de la mañana y a menudo permanecíamos de pie hasta las 11 para conseguir nuestra comida.
Jugábamos al fútbol, pero el ambiente era muy hostil. Las peleas se hicieron frecuentes y la tensión palpable lo cubría todo. Cada palabra y cada mirada representaban un peligro. A veces, se podía cortar el aire con un cuchillo. Algunos días me sentía bien y esperaba que todo acabara pronto. Otros días, el miedo se apoderaba de mí. Temía que me deportaran a Senegal. La incertidumbre se volvió abrumadora y sentí que la angustia me oprimía el pecho. A veces, en mitad de la noche, salía aturdida, ocultando mis lágrimas. A menudo me preguntaba: «¿Qué hago aquí?».
Cuando las autoridades registraron mi información, escribieron mal mi nombre. Mi verdadero nombre, Thambo, pasó a escribirse Thimbo. Según ellos, así parecía menos complicado. No sólo me pareció una falta de respeto, sino que tardé nueve años en obtener mis documentos en regla. Mi pasaporte mostraba mi verdadero nombre, mientras que en los registros aparecía Thimbo. Debido a esta discrepancia, las autoridades españolas empezaron a sospechar de la autenticidad de mi pasaporte, e incluso me llevaron a la cárcel para deportarme.
Al salir, me trasladé a Sagunto, donde tenía familia. Sin embargo, la falta de empleo me obligó a trasladarme a Valencia. Allí viví tres meses debajo de un puente, abriendo basureros para encontrar comida. Sin embargo, el hambre no era lo peor, sino la soledad. Sólo hablaba wolof y no podía comunicarme con nadie.
Un nuevo capítulo: «Me uní a un grupo de teatro y descubrí mi pasión por la interpretación»
Vivir en la calle durante esos meses fue la época más dura de mi vida. Sin embargo, no lo cambiaría porque me hizo ser quien soy hoy. Me reconstruí a través de la resistencia y el coraje. Un día, decidí acercarme a mis compañeros manteros [illegal immigrants who sell counterfeit goods] Necesitaba hablar con alguien.
Cuando llegué, todo el mundo empezó a huir. Me sentía confundido, hasta que apareció la policía y me esposó. Pasé tres días en prisión y recibí una carta de expulsión. Cuando finalmente me puse en contacto con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), marcó un nuevo y audaz capítulo en mi vida. A través de una de las actividades del Centro, me uní a un grupo de teatro y descubrí mi pasión por la interpretación.
Aprendí español y las cosas empezaron a suceder rápidamente. Hice un cortometraje que me valió el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Castilla-La Mancha. Este logro le abrió muchas puertas en el mundo de la interpretación. En ocasiones, me enfrenté a la discriminación racial. A pesar de mi talento, los castings solían favorecer a los actores blancos, incluso para papeles en los que no se especificaba el color de la piel.
La gente me miraba de forma extraña mientras caminaba por la calle, evitaba sentarse a mi lado en el metro o incluso se levantaba cuando me acercaba. A veces, cruzaban la acera para evitarme, percibiéndome como un potencial ladrón.
Volví a mi pueblo para rodar el documental «Los Cayucos de Kayar»
Un día empecé a trabajar en series que me evocaban recuerdos de mi pasado, especialmente un barco parecido a mi propio viaje a España. Entre toma y toma, me faltaba el aire, pero la experiencia me inspiró. Con el tiempo, volví a mi pueblo para rodar el documental «Los Cayucos de Kayar», sobre la migración. El encuentro con mi madre en ese viaje resultó intenso. Habían pasado nueve años desde que me fui y muchas cosas habían cambiado. Mientras nos abrazábamos y nos mirábamos a los ojos, lloramos y sentí que todo volvía a encajar en mi vida.

Este proyecto supuso el momento más impactante de mi carrera: revivir y reconstruir mi propia historia para el documental. Me resultaba increíblemente difícil contarle a mi madre cómo era la vida en Tenerife. Ella nunca supo el sufrimiento y el hambre a los que me enfrenté; nunca quise asustarla ni preocuparla. Me armé de valor y se lo dije directamente. A medida que avanzaba la historia, su rostro se transformaba con cada palabra que pronunciaba.
Sin embargo, crear el documental se convirtió en la mejor decisión que he tomado nunca. Permitió a muchos conocer y contar la historia de un viaje aterrador y deshumanizador. Los protagonistas somos nosotros: los habitantes de Kayar. Pretendía dar a conocer nuestra historia desde dentro, sin miradas de odio ni juicios de quienes no comprenden.
Una vez finalizado el proyecto, estoy trabajando en la creación de un nuevo centro cultural en Senegal que ofrecerá residencias a diversos artistas. También funcionará como lugar de mercados, educación, espectáculos y reuniones. Con este proyecto y otros que vendrán, quiero dar a la gente la oportunidad de encontrar trabajo en su país y construirse la vida aquí, sin necesidad de marcharse.