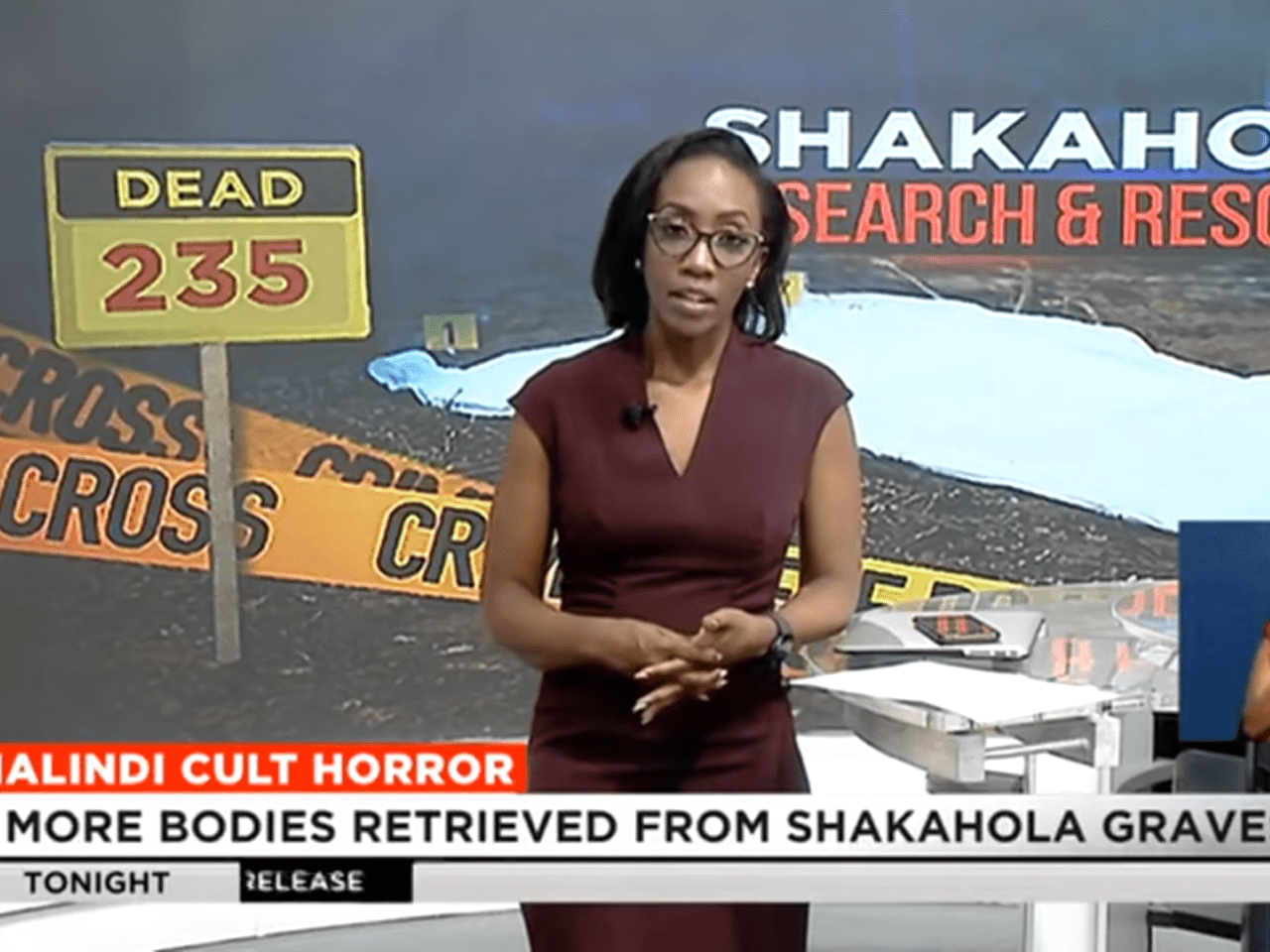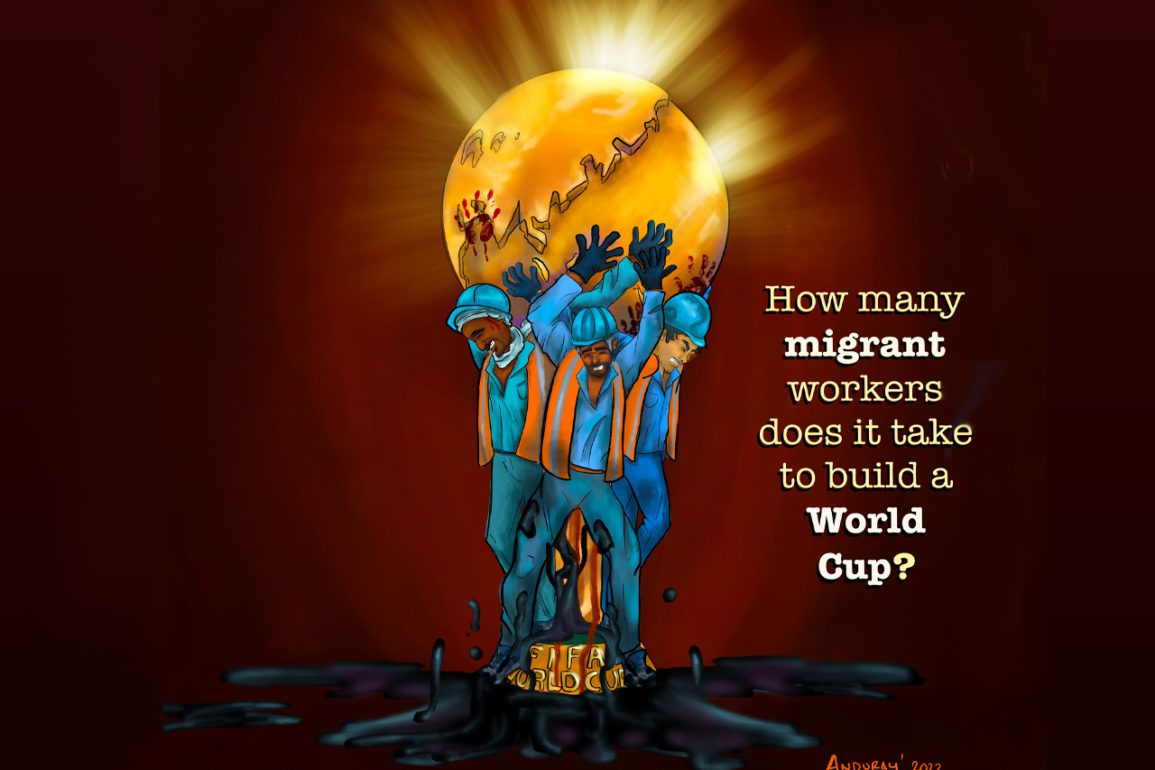Una mujer deportada a Honduras, separada de sus hijos durante cuatro años, pide la residencia permanente
Al entrar en el programa de protección de testigos, mi familia empezó a trasladarse de un lugar a otro, sin establecerse nunca… Me aferré a los asuntos de Dios para sentir cierta protección.
- 2 años ago
marzo 26, 2024

FILADELFIA, Estados Unidos ꟷ Entré por la puerta y vi a mis hijos sentados allí, por primera vez en cuatro años. En cuanto vi sus caras, todo el dolor y el sufrimiento de haber sido deportada y separada de mis hijos desapareció. Cuando me vieron acercarme, sus expresiones se transformaron en alegría e incredulidad. Eran absolutamente hermosas.
Las lágrimas cayeron de mis ojos y, con la voz temblorosa por la emoción, sólo pude decir una cosa: «Te quiero». Era todo lo que necesitaba decir. Su amor me guió a través de la oscuridad [de intentar escapar de Honduras, atravesar México, ser encarcelada por la patrulla fronteriza y ser separada de mis hijos]. El rompecabezas burocrático al que me enfrenté y que humedeció mi alma por fin había terminado.
Lea más historias de inmigración de todo el mundo en Orato World Media.
De un paraíso infantil a una comunidad sumida en la delincuencia
Cuando era niña y crecí en La Ceiba, Honduras, la belleza me rodeaba. Todos los días eran cálidos sin ser agobiantes. Fui a la iglesia con mis hermanos y caminé hasta la casa de mi abuela. Con el tiempo, sin embargo, mis percepciones cambiaron. Las bandas y los narcotraficantes se infiltraron en La Ceiba, destruyendo la inocencia de mi infancia. Cuatro de mis hermanos, una cuñada y un cuñado serían asesinados.
El primer asesinato tuvo lugar cuando tenía 21 años. Se sintió como un golpe feroz. Se instaló una inquietud permanente. Sin tranquilidad, decidí ir a Denver, Colorado, para un respiro temporal. Mis hijos se quedaron con la familia en casa y, al final, no pude soportar separarme de ellos.
Ocho años después de la muerte de mi primer hermano, oí la voz de Dios mientras mi hijo de 14 años dormía sobre mis piernas. La voz venía de ninguna parte y de todas partes, como si estuviera dentro y fuera de mí. Pensé en mi infancia, cuando iba a casa de la abuela desde la iglesia con mis hermanos. Juré que una vez vi ángeles en el cielo. Nadie me creía, pero ahora Dios estaba presente, y yo creía.
Comprendí cómo me protegió todas las veces que me apuntaron con armas. En ese momento, entregué mi vida a Dios como cristiano y nunca me volví atrás. Mi fe me mantuvo con vida, pero los años siguientes siguieron siendo complicados y los asesinatos continuaron.
Un coche blanco rastrea su paradero y la mujer huye con sus hijos a México
Si tu vida o tu trabajo interferían de algún modo con el poder territorial de los narcotraficantes, te convertías en un objetivo. Estas personas no dudaron. Cada vez que perjudicaban a mi familia, me implicaba en las investigaciones y denuncias. Ese comportamiento pronto me convirtió en un objetivo.
Al entrar en el programa de protección de testigos, mi familia empezó a trasladarse de un lugar a otro, sin establecerse nunca. Cada vez que los delincuentes lanzaban una nueva amenaza, nos trasladábamos. Lamentablemente, las instituciones locales se mostraron corruptas y violaron nuestra confianza. La policía reveló mi paradero y mis hijos cambiaban constantemente de colegio. Me aferré a los asuntos de Dios para sentir cierta protección.
En 2017, mientras mi marido trabajaba llevando turistas a la biosfera del Río Plátano, unos narcotraficantes lo amenazaron y decidimos como familia huir a Estados Unidos. Nos faltaba el dinero, así que mi marido planeó ir primero y luego llamarnos una vez que se estableciera.
Para entonces, yo era pastor de una iglesia y, con bastante frecuencia, veía pasar lentamente un coche blanco. Otras veces, aparcaba delante de mi casa. La situación se volvió asfixiante e insoportable. Cuando un vecino me dijo que unos extraños hacían preguntas sobre mis idas y venidas, les dije desesperadamente a mis hijos: «Tenemos que salir de aquí».
Todo el dinero que tenía por ahí sumaba 3.000 lempiras (unos 120 dólares). Sintiéndome acorralada y moviéndome por instinto, cogí un par de maletas y me llevé a mis tres hijos de viaje a México. Con una carpeta en el pecho con documentos que demostraban mi condición de perseguida, nos dirigimos a Estados Unidos con la esperanza de que me concedieran asilo.
Madre e hijos se enfrentaron a noches heladas y días abrasadores caminando por el desierto
En Tapachula, México, me puse en contacto con mi marido, que me expresó su sorpresa y rápidamente envió dinero. Me enfrenté a la verdad y me sentí perturbada: mis hijos y yo estábamos desamparados en México aferrándonos a la esperanza de llegar a una tierra donde por fin pudiéramos librarnos de las amenazas de muerte. Solicitamos algunos permisos y viajamos en autobús a Ascensión, en el norte de México. Aunque mis hijos querían parar un rato, yo vi el peligro y seguí adelante.
Antes de empezar a cruzar el desierto desde Puerto Palomas hacia Estados Unidos, tuvimos que separarnos. Mi hijo mayor fue con mi hermano, y yo llevé a los pequeños Erick y Mino. El camino a través del desierto parecía eterno, pero sorprendentemente sentí paz, a pesar del desolado paisaje que me rodeaba. «Aquí nadie puede hacernos daño», pensé. Para entretenernos, mirábamos cosas por el camino e inventábamos historias sobre ellas para distraernos del cansancio físico que sentíamos.
El calor agobiante resultaba agotador y nuestras piernas se cansaban con cada kilómetro que recorríamos. Al caer la noche, vi una casita a lo lejos, en medio de la nada. Un hombre amable nos ofreció comida y camas limpias para descansar. Antes del amanecer, nos llevó un poco más lejos en coche. La caminata continuó a través de las frías noches que penetraban en nuestros huesos y los días soleados lo cubrían todo de un calor agobiante.
Justo entonces, vi lo que esperaba: la patrulla fronteriza de Estados Unidos. No teníamos intención de escondernos de ellos. Queríamos que nos encontraran; exponer nuestras circunstancias. Como si fuéramos invisibles, el agente pasó a nuestro lado. El segundo hizo lo mismo. Finalmente, el tercer patrullero hizo una pausa y se dirigió a nosotros.
En inmigración la separaron de sus hijos, que lloraban desesperados.
El patrullero, que hablaba español, le preguntó: «¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes?» Le dije que habíamos pasado la noche en una casa cercana y se le cayó la cara de vergüenza. «Está loca», gritó. «No hay ninguna casa cerca de aquí.» Conseguí enseñarle mis documentos con la esperanza de que comprendiera los peligros que corría en mi país. Me acusó de no ser la madre de los niños, sino un coyote que los cruzaba ilegalmente por dinero.
A pesar del enfrentamiento, me sentía tranquilo, pero eso cambió rápidamente. Nos llevó en el coche patrulla en silencio a una oficina. El aire se sentía tenso. Llegamos a un lugar lleno de gente hostil con uniforme que gritaba y me hacía sentir como un criminal. Les dije que mi hermana y mi cuñada vivían en Filadelfia y les di sus números de teléfono. Más tarde me enteré de que nunca hicieron las llamadas.
La noche siguiente, el 21 de septiembre de 2017, los agentes me separaron de mis hijos y me dijeron que estaría encarcelada cinco días y que luego me reuniría con ellos. En la resignación, confié en ellos. La mera idea de separarme de mis hijos me entristecía profundamente y me destrozaba por dentro. Después de abrazar a mis hijos con todas mis fuerzas, les dije: «Si Dios está haciendo esto, es porque me necesita para rezar con los demás presos».
Lloraban desconsoladamente y decían: «Hubiera sido mejor que nos mataran en Honduras y seguir juntos que venir aquí, ma». La voz de Mino se quebró y se convirtió en un grito. Cada lágrima que derramaban era como una daga en mi corazón.
Un periodista entra en el centro de detención de inmigrantes y hacen una lista secreta
Esos cinco días encerrada, me aferré a la alegría y a la expectativa de volver a ver a mis hijos, pero cuando llegó el momento, me golpeó una dura realidad. Todo era mentira. No volvería a ver a mis hijos. «¿Qué niños?», dijo el agente cuando le pregunté por ellos. Entonces me dijo que me iban a deportar y todo mi mundo se vino abajo. Su peso me aplastaba.
En los días siguientes, me encontré en una habitación sombría y gris, con capacidad para unas 70 mujeres y una pequeña ventana por la que entraba la luz del sol. Me culpaba de todo. «¿Por qué no me había quedado en Honduras o México?», pensé. Al cabo de un mes, supe que las autoridades habían entregado mis hijos a mi hermana y sentí un inmenso alivio.
Durante mi reclusión, me visitó un periodista, que se convirtió en la primera persona a la que conté mi historia. Le informé de otras madres cuyos hijos también habían sido secuestrados. Hicimos una lista en secreto y se la enviamos a un abogado de una organización de apoyo a los inmigrantes. A pesar de mi depresión, seguí luchando. Ayunaba de vez en cuando y perdía mucho peso, me debilitaba físicamente y no quería visitas.
Con cierta frecuencia, disfruté de llamadas con mis hijos. Conteniendo las lágrimas, les aseguré que lucharía y les pedí que no tuvieran miedo. «Mamá hará que suceda», dije. «Si me deportan, volveré una y otra vez». «Si te deportan», dijeron mis hijos, «debes alejarte. El camino es demasiado feo».
En el puente, le pedí a Dios que me abriera las puertas de Estados Unidos…
En enero de 2019, hacia medianoche, los agentes me dijeron que preparara mis cosas. Me esposaron como a un criminal y me ataron las dos esposas a los pies con una cadena que me rodeaba la cintura. Apenas podía caminar. «Así es como me enviarán de vuelta a Honduras», pensé.
Cuando mi avión llegó a San Pedro Sula, en Honduras, me quitaron las cadenas y me dejaron sola en medio del aeropuerto. Llena de miedo y sin saber en quién confiar, miré a mi alrededor, pensando que podría ocurrir algo horrible. De repente, empecé a llorar, repitiendo una y otra vez las palabras: «He dejado atrás a mis hijos». Una chica se acercó para calmarme y me pidió que confiara en ella.
En ese mismo momento, me prometí no estar allí mucho tiempo. Una amiga que también había sufrido la deportación un mes antes me acogió en su casa y empecé a reorganizar mi papeleo. Ayudé a un pastor a construir una iglesia y me mantuve ocupado, sin volver nunca a La Ceiba, donde murieron tantos de mi familia. El 26 de febrero regresé a Tapachula (México) y permanecí allí seis meses trabajando en mi documentación.
Me trasladé de Tapachula a Juárez a Ascensión y de regreso a Juárez. Para entonces, era 2021 y habían pasado años. Una tarde, fui al puente a rezar. Pedí a Dios que me abriera las puertas de Estados Unidos. Como deportado, las normas decían que no podía volver a entrar hasta pasados 10 años, pero me negué a resignarme. Con la ayuda de un abogado, seguí luchando.
Una mujer se reúne con sus hijos cuatro años después de ser deportada por inmigración
Una tarde, mientras rezaba, sonó mi teléfono. El abogado me dijo que podrían admitirme en mayo. Una sonrisa se dibujó en mi rostro y, por primera vez en cuatro años, sentí que me devolvían la vida, incluso más brillante que antes. Cuando me entrevistaron para un artículo, pedí a los periodistas que no publicaran mi fecha de ingreso. Quería que fuera una sorpresa.
El 4 de mayo de 2021, finalmente caminé de la mano de mi abogado desde México hacia Estados Unidos con el pecho afuera y la cabeza en alto. Con un renovado sentimiento de orgullo, me sentí rebosante de alegría y ansioso por reunirme con mi familia. En Filadelfia, fui a casa de mi hermana, acompañada de periodistas. Otros periodistas estaban dentro entrevistando a mis hijos. Les dijeron a los chicos que mi viaje a casa seguía siendo sólo una posibilidad.
Cuando entré, el marido de mi sobrina gritó: «¡Sorpresa!», y mis hijos giraron la cabeza hacia la puerta. En cuanto vi sus caras -las que dejé allá por 2017- me di cuenta de que parecían más maduros que antes. Cuando me vieron, estallaron de sorpresa y alegría. Nos fundimos en un abrazo interminable mientras les decía que les quería.
Los días siguientes en Filadelfia estuvieron repletos de acontecimientos. Me convertí en pastor de una congregación y recibí un permiso de tres años para permanecer en Estados Unidos. Expira en mayo de 2024. Mi abogado continúa el duro trabajo de tramitar una prórroga y solicitar la residencia permanente. Le doy la gloria a Dios y no siento incertidumbre. Confío en que las cosas salgan bien.