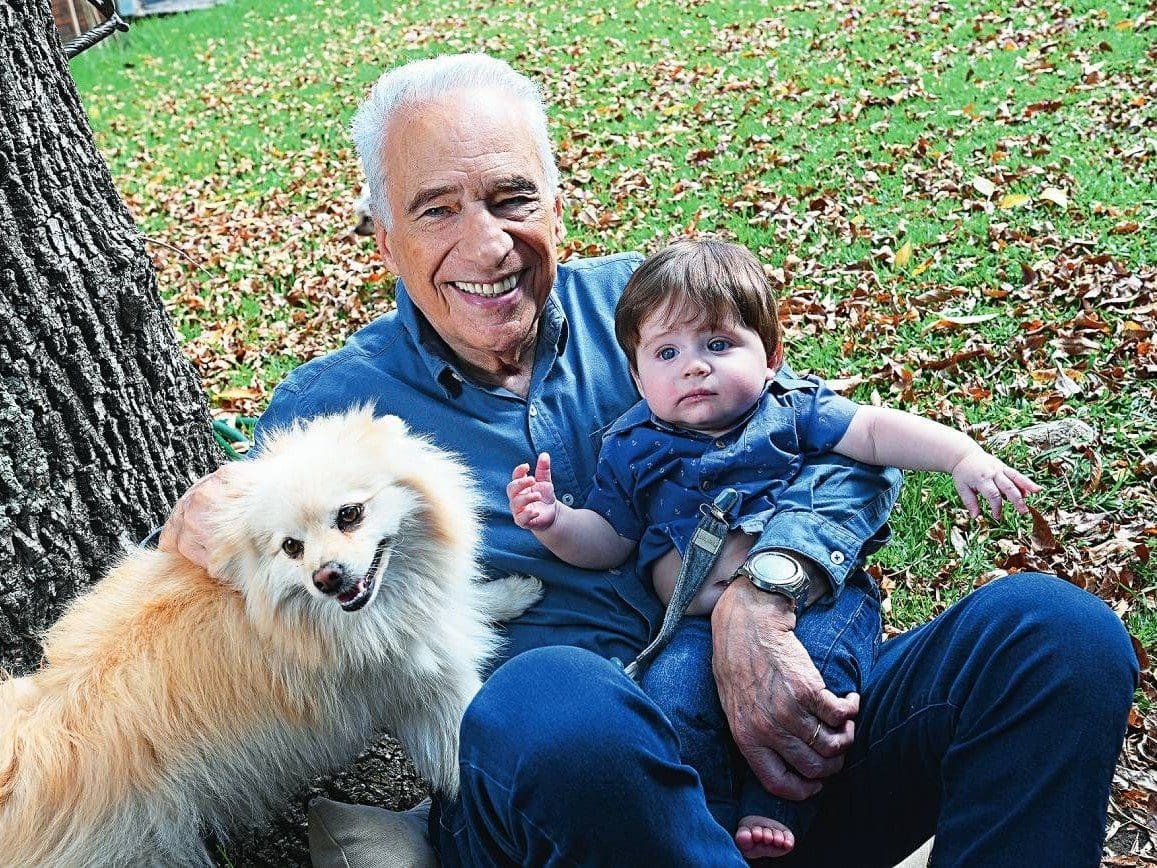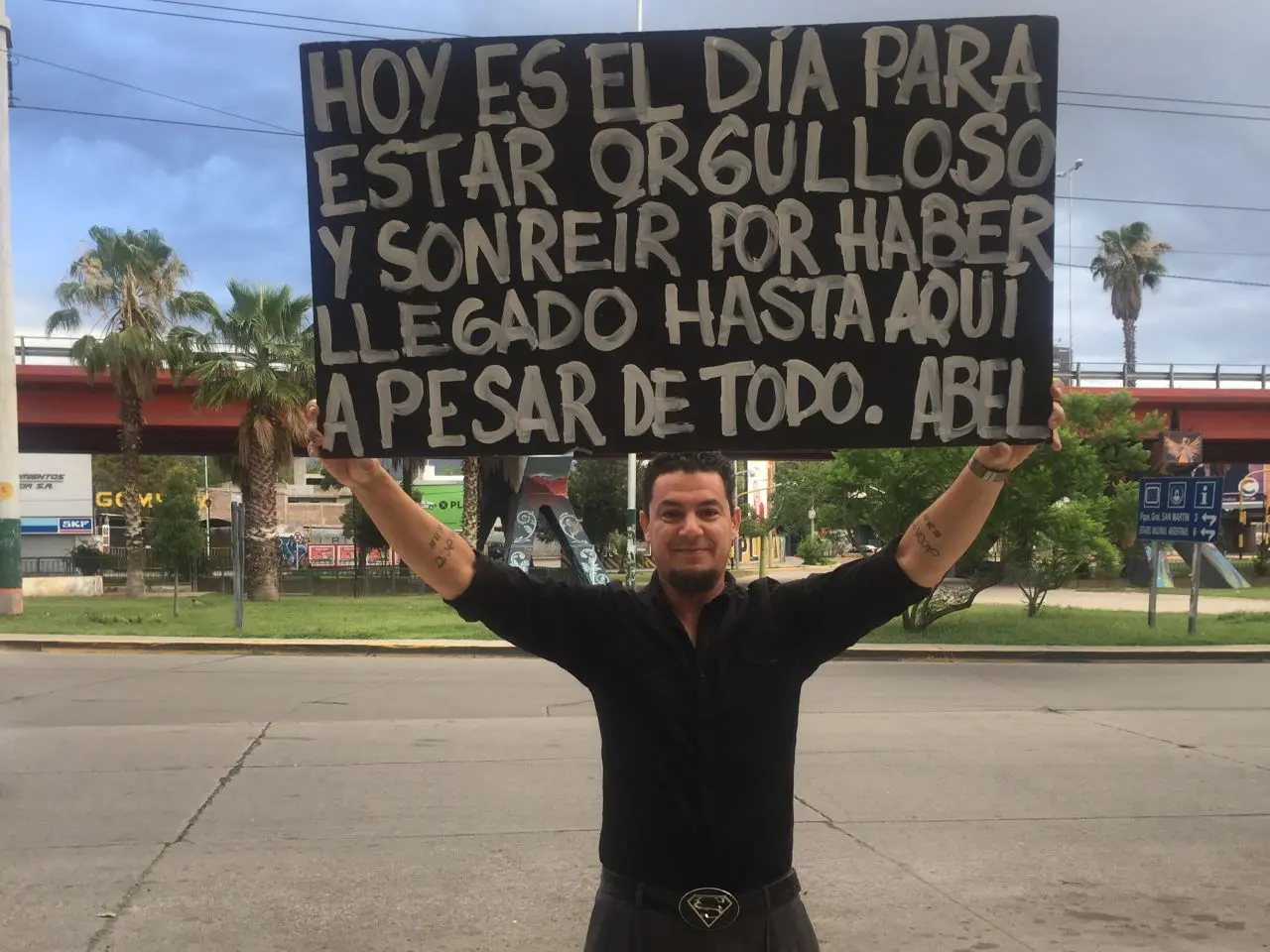Una primicia histórica: Ana Estrada se convierte en la primera mujer de Perú en acceder legalmente a la eutanasia
El 21 de abril, a las 10 de la mañana, llegué a casa de Ana. Comenzaba, en teoría, su última hora de vida. Era un momento muy particular, porque sería el último junto a mi amiga. Todos sabemos que vamos a morir, pero lo usual es que no sepamos cuándo sucederá. Esta vez, Ana había podido elegir el momento exacto.
- 2 años ago
junio 22, 2024

LIMA, Perú – Como abogada y como amiga, acompañé hasta el final a Ana Estrada, la primera mujer en acceder a la eutanasia legalmente en la historia peruana. Parada a su lado, vi cómo su vida terminaba de apagarse, y al mismo tiempo ella se convertía en inmortal. Fue en ese instante en el que triunfó en su lucha. Dejando un legado para que la gente en mi país pudiera decidir con libertad una muerte digna.
Lea más historias de salud en Orato World Media.
Exigir la eutanasia en el Perú conservador: un acto revolucionario
La primera vez que conecté profundamente con la historia de Ana fue mucho antes de siquiera imaginarme que la conocería en persona. Todos los domingos, me sentaba frente al televisor para ver programas periodísticos. Me interesaba estar al tanto de la coyuntura. En cuanto Ana apareció en pantalla y relató lo que le sucedía, quedé shockeada. Me impactó la forma de naturalizar un reclamo tan potente como el de la eutanasia en una sociedad tan conservadora como la peruana. Me pareció un gesto muy revolucionario.
Al día siguiente, al llegar a mi trabajo como abogada en la Defensoría del Pueblo de Perú, me acerqué a mi jefe y le sugerí que debíamos, como institución, intervenir en ese caso. Era mi tercera semana en ese lugar. Así que me sentía un poco nerviosa y fui prudente. Mi idea era que respaldáramos su caso con una posición institucional. “Tenemos que llevar adelante el litigio nosotros”, me respondió mi jefe, subiendo la apuesta. Con su aval, inmediatamente me comuniqué con Ana.
El día que conocí a Ana fue muy mágico. Llegué a su casa y me encontré con que justo era su cumpleaños. En cuanto me lo dijo, me quedé atónita, ya que no estaba preparada para eso. Entonces, improvisé: “No te traje nada, pero te puedo regalar una canción”, le dije, y comencé a cantarle. Mientras cantaba, ella me miraba atenta y emocionada. Estaba enferma y quería terminar con su vida, pero incluso en ese estado parecía feliz. Allí nació un vínculo que estuvo signado por esa ternura y complicidad.
La sensación que tuve al entrar a su habitación fue que nunca había estado en una Unidad de Cuidados Intensivos tan bonita. Había enfermeras a disposición las 24 horas, y toda la parafernalia del equipamiento médico, pero no era un frío cuarto de hospital. La habitación era de un turquesa intenso. En las paredes, colgaban hermosos cuadros que le habían regalado. Posé mis ojos especialmente en uno en el que volaba un pajarito azul. Había muchas referencias a la libertad por todas partes.
Todo olía a ella, todo era personalizado. Entrar allí era entrar a su mundo. Ella pasaba todo el día en ese espacio, y lo había moldeado a su gusto. Con las enfermeras construyó una complicidad y una simbiosis asombrosas, parecían una extensión de ella.
Asumir el caso de eutanasia de Ana
En una de nuestras primeras charlas, pude comprender la magnitud de su búsqueda. Ella sabía que su enfermedad era incurable. Y que moriría de una forma horrible, sufriendo. Me contó sobre los meses en los que estuvo internada y fue muy clara: “Yo morí en ese momento, y luego renací para conquistar este derecho”, me explicó. En su voz y en sus gestos había una determinación plena.
Creo que nunca he estado tan concientizada como lo he estado en estos años de aprendizaje perpetuo sobre el derecho a muerte digna. Con el tiempo, Ana se volvió mi amiga, mi confidente, mi cómplice. La quería muchísimo. Al conocerla, al compenetrarme en su piel, el gesto de empatizar con la otra persona me obligó a desprenderme de ciertos gestos egoístas con los que uno nace. Aprendí a no querer aferrarme a una persona, a quedarme con las sensaciones bonitas. Nunca pensé en su partida inminente como una pérdida. Veía la situación como estuviera ayudando a darle alas a alguien que quería volar, pero que se sentía atada, enclaustrada.
Un año después de asumir el caso de Ana, me mudé a Nueva York, porque tuve la oportunidad de hacer una maestría con la que había soñado toda la vida. Sin embargo, me mantuve siempre en contacto con ella, enviándonos miles de mensajes por Whatsapp y Facebook. Nos llenábamos de stickers y memes. “Tú has estado, pero has sido siempre la que ha estado más cerca de mí”, me dijo Ana más de una vez. En cada viaje a Lima, inevitablemente la visitaba.
Cuando estábamos juntas en la misma habitación, había una magia diferente. Tomábamos vino y charlábamos durante horas. Como abogada, durante unos minutos hablábamos de su caso, pero luego me quitaba esa máscara y, como las amigas que éramos, abordábamos todos los temas imaginables. El momento en el que la conexión se hacía más profunda era cuando me pedía que le cantara. Entonces, me ponía frente a ella y repasaba sus canciones favoritas, como “Volver”, “Alfonsina y el mar” o “La llorona”. Todas serían parte de la playlist que armó especialmente para el día que falleció.
Un juez retrasa el proceso, pero salimos victoriosos en enero de 2024
Uno de los momentos más duros del proceso fue en enero de 2023. Habíamos ganado el juicio en todas las instancias, pero llegó a manos de una jueza que no quiso cumplir con la sentencia por sus creencias personales Aquello cayó como un baldazo de agua helada sobre Ana. Sus infecciones habían recrudecido, y su ánimo se tornó lúgubre. “Ellos están ganando”, me dijo con la voz entrecortada. La vi más vulnerable que nunca, quebrada emocionalmente.
A partir de ese momento, durante un año luchamos para que se aprobara el protocolo necesario para que el Estado aprobara definitivamente el acceso a la eutanasia. Recién sucedió en enero de 2024. Ahí, Ana sólo debía elegir la fecha para su muerte y presentar la solicitud final. Al mes siguiente, me invitaron de Lima a brindar una charla sobre el derecho a la muerte digna. Con Ana siempre nos consideramos agnósticas, pero también solíamos creer en ciertas señales del universo. En cuanto supo que yo viajaría a Perú, organizó todo para que yo pudiera acompañarla.
El 21 de abril, a las 10 de la mañana, llegué a casa de Ana. Comenzaba, en teoría, su última hora de vida. En el living, sus padres y otros familiares y amigos esperaban el desenlace, sin animarse a ingresar a la habitación. En ese cuarto, el mundo de Ana, éramos unas seis personas además de ella. La primera en entrar a verla fui yo. Ella estaba tranquila, aunque todo se estaba demorando porque no podían encontrar una vena apta para colocarle la vía. Era un momento muy particular, porque sería el último junto a mi amiga. Todos sabemos que vamos a morir, pero lo usual es que no sepamos cuándo sucederá. Esta vez, Ana había podido elegir el momento exacto.
En unos pocos segundos, los ojos de Ana se cerraron, sus respiraciones comenzaron a volverse más lentas, hasta que finalmente se apagaron.
A solas con ella en la habitación, tuvimos una charla íntima en la que nos reímos a carcajadas como tantas otras veces. En cuanto surgía algún atisbo de tensión, Ana lo alejaba con un chiste. Se la veía muy en paz, y eso contagiaba. La habitación estaba diferente, muchos de los objetos que la decoraban ya no ocupaban sus lugares. Ana había elegido desprenderse de algunos elementos significativos y regalárselos a algunas personas. A mí me dio una bolsa con mi nombre.
Adentro estaba el cuadro del pajarito azul del que quedé prendada la primera vez que entré en ese lugar. De fondo, sonaba la música, unas siete canciones que Ana eligió para la ocasión. A medida que corrían los minutos, yo empezaba a sentir el peso de lo que estaba por suceder, pero no quería que mi tristeza arruinara el momento de Ana Un fragmento de La Fiesta, una de las canciones elegidas, dice “Cuando me vaya, no quiero flores; y mis amigos, que no me lloren”. Al escucharla, me repetía internamente que no debía llorar.
Miraba a Ana a los ojos, conteniendo el aluvión de emociones que pugnaba por salir. A pesar de mis esfuerzos, sentí que una lágrima caía por mi mejilla. “Está bien, se permite llorar”, me tranquilizó la psicóloga. Luego me corrí de su lado para que los médicos hicieran su trabajo, pero mantuve mi mirada sobre Ana, mientras le cantaba las canciones que seguían reproduciéndose. En ese momento, no existía en el mundo nada más que esa habitación. En unos pocos segundos, los ojos de Ana se cerraron, sus respiraciones comenzaron a volverse más lentas, hasta que finalmente se apagaron.
Caminar con Ana: la lucha por una muerte digna cambia la perspectiva del abogado sobre la muerte
Nos abrazamos entre todos, ahora sí con muchas lágrimas. Había tristeza, pero sobre todo alivio. A mi mente vino el recuerdo de la película Mar adentro, cuando el protagonista empieza a soñar que se para de la cama y sale volando por la ventana, cruzando campos hasta llegar al mar. Así me imaginaba a Ana, volando y recorriéndolo todo. Sentí mucha admiración por lo que acababa de hacer mi amiga y orgullo por la lucha que mantuvo.

Haber acompañado esta búsqueda del derecho a la muerte digna me permitió redefinir lo que pensaba sobre el final de la vida. Ya no lo pienso en términos lúgubres ni violentos, tampoco en términos de soledad, abandono o desahucio. Gracias a esta lucha, pude ver a la muerte como un acto de liberación, de emancipación. Cuando es la persona quien toma el control sobre ese final. En definitiva, nunca se trató sobre ese destino, sino de cómo se transita hacia ese destino.