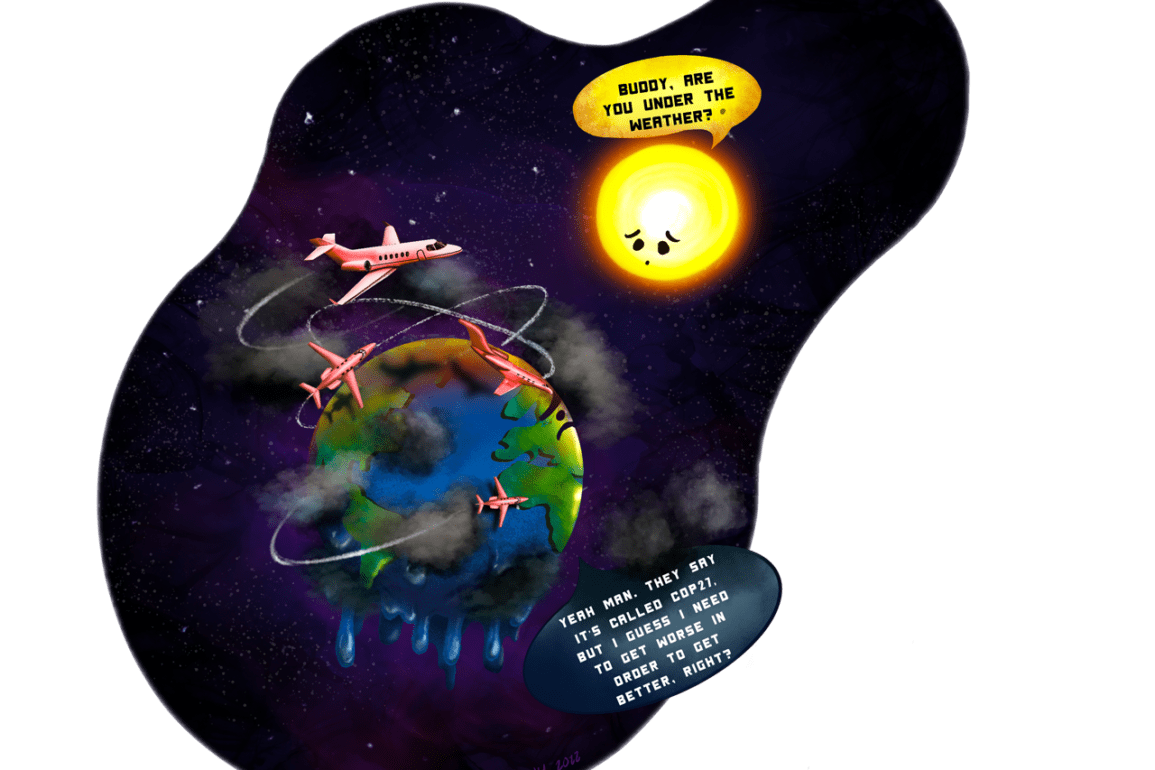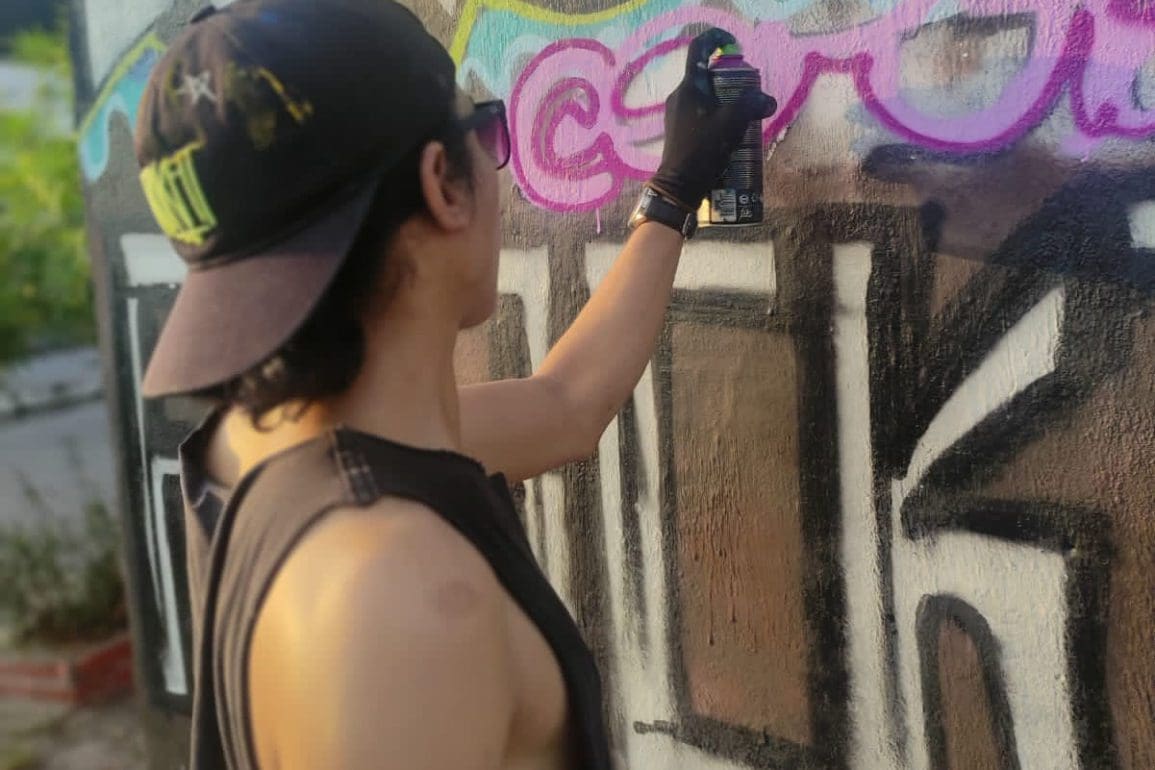Unas devastadoras inundaciones en Brasil arrasan el restaurante de un hombre, destrozan sus sueños y su medio de vida
Los helicópteros sobrevolaban la zona en busca de familias varadas que esperaban en sus tejados. Canoas, botes, barcos de pesca y motos acuáticas transportaban a supervivientes y víctimas de las inundaciones a los refugios. En medio del caos, personas desesperadas buscaban por todas partes entre los escombros a los seres queridos perdidos que pagaron el precio más alto.
- 2 años ago
julio 15, 2024

PORTO ALEGRE, Brasil – La lluvia empezó a finales de abril en Brasil, siguiendo un patrón familiar que pensé que podría soportar. El 30 de abril, sin embargo, el tiempo se intensificó, lloviendo sin parar. Mientras observaba cómo subía el nivel del agua en Porto Alegre, mi preocupación iba en aumento. Con prisas, empecé a trasladar cosas de mi restaurante a terrenos más altos, con la esperanza de volver al día siguiente, pero el 2 de mayo todo cambió. La naturaleza desató su furia.
Al ver el fuerte aguacero, sentí como si en mi mente sonara una campana de alarma. «Tengo que cerrar el restaurante», pensé. Cada hora que pasaba, el agua subía sin cesar, transformando la ciudad en lo que parecía una caótica zona de guerra. Días después de aquel desastre, me aventuré por las calles inundadas para ver mi restaurante. Cuando llegué, toqué la puerta con manos temblorosas. Dentro, encontré la devastación. En aquella escena desgarradora, el trabajo de mi vida y los sueños por los que tanto había luchado se ahogaron ante mis ojos.
Lea más historias medioambientales en Orato World Media, incluidas las comunidades afectadas por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos.
Inundaciones en Porto Alegre: residentes varados en los tejados mientras la ciudad se sumerge
Vivo en Porto Alegre con mi mujer y mis hijos desde hace 18 años. En el barrio de Menino Deus, tenía un restaurante, un lugar donde convergían los sueños y el trabajo duro. Entonces, sobrevino el desastre. Al caer la noche del 2 de mayo de 2024, la lluvia no cesó de caer durante días, y la situación se volvió desesperada. Cerré mi restaurante y me fui a casa, a tres kilómetros, en una zona alta que ahora parecía una isla aislada. Aunque me refugié en casa y me sentí a salvo, no podía deshacerme de la sensación de impotencia.
Estábamos atrapados en una boca de lobo, con sólo ocasionales destellos de luz y llamadas de rescate resonando a través de megáfonos. Los helicópteros sobrevolaban la zona en busca de familias varadas que esperaban en sus tejados. Canoas, botes, barcos de pesca y motos acuáticas transportaban a supervivientes y víctimas de las inundaciones a los refugios. En medio del caos, personas desesperadas buscaban por todas partes entre los escombros a los seres queridos perdidos que pagaron el precio más alto. Lamentablemente, la lluvia incesante transformó la escena en una zona de guerra.
Días después, la desesperación me llevó a arriesgarme a recorrer las calles, con la esperanza de llegar al restaurante y recuperar lo que quedaba. Conseguí acercarme unas manzanas en mi coche y luego tuve que abandonarlo y continuar a pie. A medida que avanzaba, me encontraba con vías de acceso cortadas y apagones que obstaculizaban mi progreso. Desde arriba, el paisaje sumergido parecía un lago oscuro, sembrado de escombros. Vi troncos de árboles, ramas, coches, contenedores y basura flotando por todas partes. Por desgracia, no pude llegar al restaurante en ese momento.
La inundación arrasa el restaurante de un hombre que trabajó duro durante años
Durante toda la catástrofe, la gente vio con angustia cómo Brasil se transformaba en un paisaje apocalíptico. Me quedé allí, atónito. El paisaje urbano familiar, con sus edificios, coches aparcados y tiendas, se transformó en una inmensa laguna, sumergida por las inundaciones. Las escuelas, los bancos, las oficinas, el aeropuerto y la oficina de correos cerraron. El combustible y los alimentos desaparecieron de los mercados.
Tras 15 días sin ver mi restaurante, fui a evaluar la situación. La alarmante contaminación del agua y la falta de equipo adecuado me llevaron a improvisar. Me cubrí con bolsas de basura y envolví mi cuerpo en plástico. Mientras vadeaba, sentí que el agua me llegaba a la cintura. Su olor nauseabundo a veces me provocaba arcadas. Me movía con cautela, incapaz de ver a través del caldo marrón oscuro, lleno de objetos afilados, ramas caídas y alimañas. Me preocupaban las ratas, los caimanes y las serpientes.


Al entrar en el restaurante, me esperaba el caos. Encontré la mayoría de los objetos flotando o tirados y rotos; no se podía salvar nada. La comida se pudría, el barro rodeaba los enchufes y las sillas estaban sumergidas en agua marrón. Se me llenaron los ojos de lágrimas al darme cuenta de que lo había perdido todo. Trabajé incansablemente durante años, sólo para ver cómo mis sueños se hacían añicos. Me cubrí la cara con las manos, incapaz de contener mi tristeza.
Inundaciones catastróficas: 150 muertos y 600.000 personas sin hogar
La intensificación de las lluvias me obligó a cerrar definitivamente mi negocio. Me faltan energías para reconstruirlo todo desde cero. No encuentro los recursos para reparar lo ocurrido, y se cierne sobre mí la posibilidad de que se repita un fenómeno meteorológico como éste. Como respuesta, estoy contemplando la posibilidad de regresar a Argentina después de casi 20 años en Brasil.


El balance de esta catástrofe es alarmante. Las lluvias mataron al menos a 150 personas y dejaron 130 desaparecidas. Unas 600.000 personas perdieron sus casas. Mis empleados, que vivían en la zona del desastre, se enfrentaron a la misma devastación, perdiendo sus casas y pertenencias. Aquí no hay futuro, no hay esperanza para el mañana.
Hoy vivo en una ciudad fantasma y lo único que tengo a la vista es agua y caos. Las repercusiones emocionales y económicas son inmensas. Estas lluvias dejaron una herida indeleble en el alma de todos los habitantes de Porto Alegre. Destrozaron vidas, planes y sueños. Toda la población se enfrenta ahora a la desesperación y la incertidumbre, mientras es perseguida por recuerdos difíciles ahora grabados para siempre en nuestras mentes.