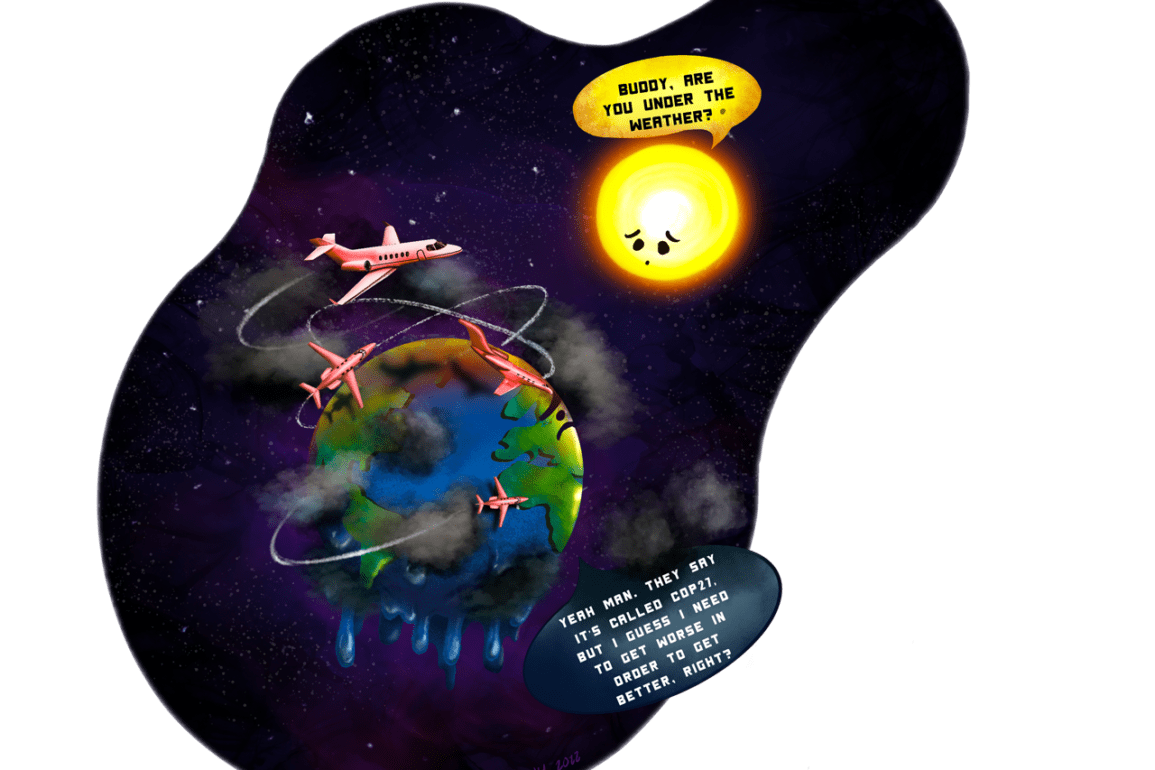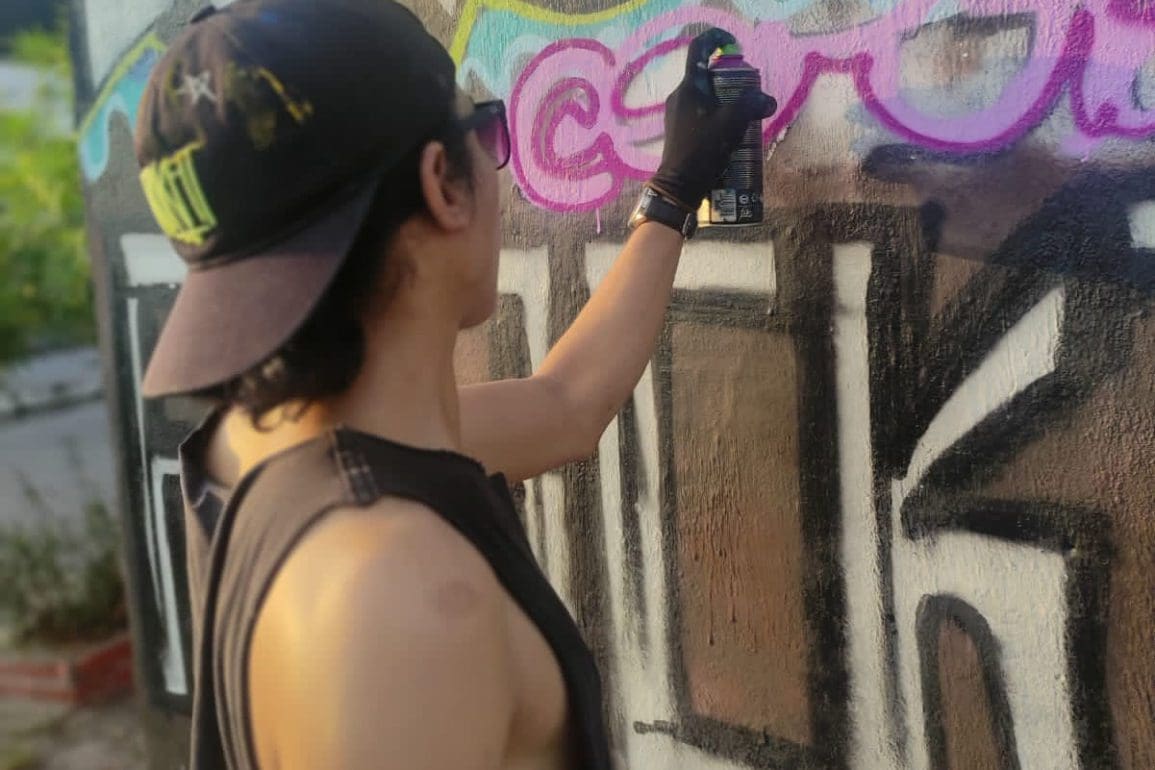Un médico ofrece ayuda vital a las víctimas de las inundaciones en Brasil y pide una llamada de atención sobre el cambio climático
En las primeras horas del 4 de mayo, las fuertes lluvias rompieron la presa de Porto Alegre, desatando un torrente de agua que devastó todo a su paso. Se llevó los cimientos de las casas como si fueran de juguete.
- 2 años ago
julio 21, 2024

AJEADO, Brasil – El sábado 4 de mayo de 2024, las fuertes lluvias persistían en Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul. Cuando el descenso provocó la rotura de una presa en la zona norte de la ciudad, se desató el caos. Unas aguas incontrolables arrasaron los barrios, manzana a manzana. Desde mi atalaya, observé las zonas inundadas.
Buscando refugio en mi elevado hogar con mi esposa, me enfrenté a desafíos. Como médico, el acceso al hospital quedó bloqueado o destruido, impidiéndome llegar al trabajo. Poco a poco, cuando se abrieron rutas alternativas, conseguí llegar al centro. Al ver la devastación, supe que tenía que hacer algo más que trabajar en el hospital. Pronto empecé a trabajar como voluntaria en albergues donde las personas afectadas por las devastadoras inundaciones buscaban refugio temporal.
Cuando entré en uno de estos refugios, me encontré con personas en estado de shock. La mayoría eran ancianos, hipertensos o diabéticos que se habían quedado sin insulina y estaban desesperados. Entre ellos, algunos estaban en estado crítico y necesitaban diálisis por insuficiencia renal. Por desgracia, los recursos eran escasos y tuvimos que trasladar a algunos a hospitales de mayor nivel en helicóptero.
Lea más historias sobre medio ambiente en Orato World Media.
Colapso de una presa en Porto Alegre: las aguas arrasan la ciudad
En las primeras horas del 4 de mayo, las fuertes lluvias rompieron la presa de Porto Alegre, desatando un torrente de agua que devastó todo a su paso. Se llevó los cimientos de las casas como si fueran de juguete. Las lluvias derrumbaron tejados y arrasaron zonas enteras como si las hubieran borrado de la existencia. El bosque de la ribera desapareció en cuestión de minutos. La oscuridad envolvió la ciudad, las luces se apagaron y reinó el caos. Las aguas inundaron regiones que nunca antes habían experimentado tal devastación.
A medida que se extendían las noticias de la catástrofe, nuestros teléfonos se inundaban de mensajes de familiares y amigos preguntando si estábamos a salvo. Algunos evacuaron sus casas y negocios, mientras otros se preocupaban por sus familiares y amigos. La desesperación obligó a la gente a salir con lo que podían cargar, a pie o en barco. Nos invadió una sensación de pérdida, impotencia y tristeza abrumadora. Empezar de nuevo parecía imposible.
En medio de la devastación, los equipos de bomberos y la ayuda internacional se desplegaron rápidamente. Los helicópteros surcaron los cielos, rescatando incansablemente a personas varadas y distribuyendo suministros esenciales. Sin embargo, el corte de las líneas de comunicación sumió a las familias en una angustiosa incertidumbre. La pérdida de documentos complicó aún más las cosas, haciendo casi imposible la búsqueda de los seres queridos desaparecidos. Trágicamente, la implacable corriente se cobró vidas, especialmente entre los acurrucados en la orilla del río.
Médico voluntario en los refugios contra inundaciones, ofreciendo atención médica y mental a las víctimas
Mientras trabajaba como voluntaria para ayudar a las víctimas de las inundaciones, visité un refugio que me impactó. Allí encontré a desconocidos de diferentes lugares que rescataban a niños que sufrían neumonía y enfermedades respiratorias. Lamentablemente, algunos de estos niños llegaron sin familia. Su angustia palpable me hizo esforzarme por encontrar palabras de consuelo mientras lloraban por sus padres.
El espacio que antaño sirvió de escuela alberga ahora a familias en alojamientos improvisados. Los niños corretean inquietos entre juguetes esparcidos, mientras carteles de colores con letras y números adornan las paredes. Sin embargo, no hay clases; en su lugar, han apilado los pupitres de las aulas a los lados para crear espacio para colchones y mantas, convirtiendo las habitaciones en dormitorios.
Cientos de personas desplazadas entraban sin cesar, haciendo que la gente caminara de un lado a otro con expresiones inexpresivas. En aquel momento, no podía comprender la magnitud de la tragedia que se desarrollaba ante nosotros.

Nuestros colegas médicos, enfermeros y psicólogos prestaron incansablemente atención médica y de salud mental a quienes buscaban refugio en el albergue. Nos centramos fundamentalmente en concienciar sobre la importancia del agua corriente limpia, ya que muchos casos mostraban contaminación con lepra debido a la orina y los excrementos de alimañas. También hicimos hincapié en la necesidad de protegerse contra el frío, ya que los casos leves podían empeorar rápidamente. Recuerdo vívidamente a pacientes que describían cómo se deterioraba su estado durante los días que esperaban junto a las ventanas o en los tejados, con la esperanza de ser rescatados.
Una mujer se derrumba en un centro de refugiados: «Aún no sé dónde está el resto de mi familia»
Entre lágrimas y angustia, avancé por el centro de refugiados, oyendo resonar las voces de las víctimas. «El desastre parece perseguirnos siempre, doctor», me confiaron. Mientras avanzaba, una mujer rompió a llorar y me contó su historia. Me contó que su casa quedó sumergida y se enfrentaron a la desalentadora tarea de reconstruirla desde cero. Cuando llegaron las inundaciones, su marido tuvo que elegir entre llevarse su mochila o el perro de la familia.
Negándose a abandonar a su leal compañera, arrojó su mochila al agua y vio cómo se alejaba, cargada de pertenencias importantes. «La desesperación nos llevó a buscar refugio sólo con lo imprescindible», me dijo. «El dolor de dejar atrás nuestro hogar nos pesa mucho. Nos trasladaron a este refugio y aún no sé dónde está el resto de mi familia».


Durante días, las familias se apiñaron en un refugio provisional en un anexo del estadio Grêmio, un conocido club de fútbol de Porto Alegre. Entre los voluntarios que ayudaban en el estadio, conocí a Adriano, un camionero de 51 años. Conmovido por la situación televisada, reunió a su familia para comprar comida y agua para los damnificados. Le vi llegar con las bolsas y quedarse desconcertado, mirando a 360 grados.
Cuando dejó las bolsas con la mirada desconcertada, sus ojos se llenaron de lágrimas. Con voz quebrada dijo: «Es lo menos que podemos hacer». Por el camino, se encontró con almas hambrientas que llevaban días sin comer bien. En medio del ruidoso estadio, me estrechó la mano, susurrando un débil pero sentido agradecimiento. En esos momentos de emoción, me costaba continuar. A menudo, hacía una pausa, cogiendo a alguien de la mano durante unos minutos, sintiendo profundamente el impacto.
Los equipos de rescate de Brasil trasladan por aire a un paciente crítico al hospital
Algunas personas afectadas por las inundaciones permanecieron en zonas vulnerables sin acceso a profesionales sanitarios. Un día, me uní a los rescatadores en una misión para encontrarlos. Subí a un helicóptero y presencié escenas desgarradoras que me dejaron sin habla.
En un momento dado, el equipo de defensa civil realizó una audaz maniobra, trasladando por aire a un paciente en estado crítico de un hospital a otro. Durante el vuelo, cogí la mano del paciente y percibí su frágil fuerza. Luchaba por aferrarse a la vida. A pesar de las ensordecedoras aspas del helicóptero, le oí susurrar: «Gracias». Aquel día le salvamos la vida.

Cuando nos reagrupamos, nos centramos en el trabajo comunitario. Mi mujer y sus amigas prepararon y entregaron alimentos incansablemente en varios centros. Perdimos la cuenta después de reunir unos 5.000 paquetes de alimentos. Los números dejaron de importar; nuestra misión estaba clara. Teníamos que proporcionar sustento a los necesitados.
Nos encontramos con situaciones delicadas mientras distribuíamos las provisiones, compartiendo el sufrimiento de aquellos a quienes servíamos. Lo más inspirador para nosotros fue su increíble resistencia. Días después, llegaron camiones de todos los rincones de Brasil cargados de donativos, trayendo la ayuda que tanto necesitaban.
Las secuelas de la devastación: un llamamiento a favor del cambio climático
Hoy, todo está en ruinas en Porto Alegre. Muchos perdieron la vida, y las implacables aguas arrasaron comunidades enteras. Ver a gente con los ojos en silencio pidiendo ayuda es desgarrador. Sus espíritus destrozados les impiden hablar.
Las autoridades de algunas zonas tienen previsto establecer cuatro ciudades de tiendas de campaña para alojar a las 8.000 personas que aún residen en refugios improvisados. Estas estructuras temporales incluirán dormitorios individuales, instalaciones compartidas para la higiene y espacios comunes. Sin embargo, las personas que lo perdieron todo se sienten impotentes ante la desalentadora tarea de volver a empezar de cero.


Cada gota de lluvia que cae ahonda ahora nuestro trauma colectivo. El cielo, antes símbolo de esperanza, evoca ahora una desesperación insoportable. A pesar de la retirada de las aguas, los residentes no han regresado a sus barrios. Las calles siguen sembradas de escombros anegados, restos de la furia del río. Estas inundaciones han batido todos los récords anteriores de catástrofes climáticas. Sin embargo, las advertencias han resonado durante años.
Mientras camino por los pasillos de los refugios, los pasillos de los hospitales y las caóticas calles, me pregunto: «¿Cuándo despertará la conciencia? ¿Cuándo comprenderemos realmente el impacto del cambio climático? Ignorar estas señales ya no es una opción. ¿Seguiremos ignorándolo?».