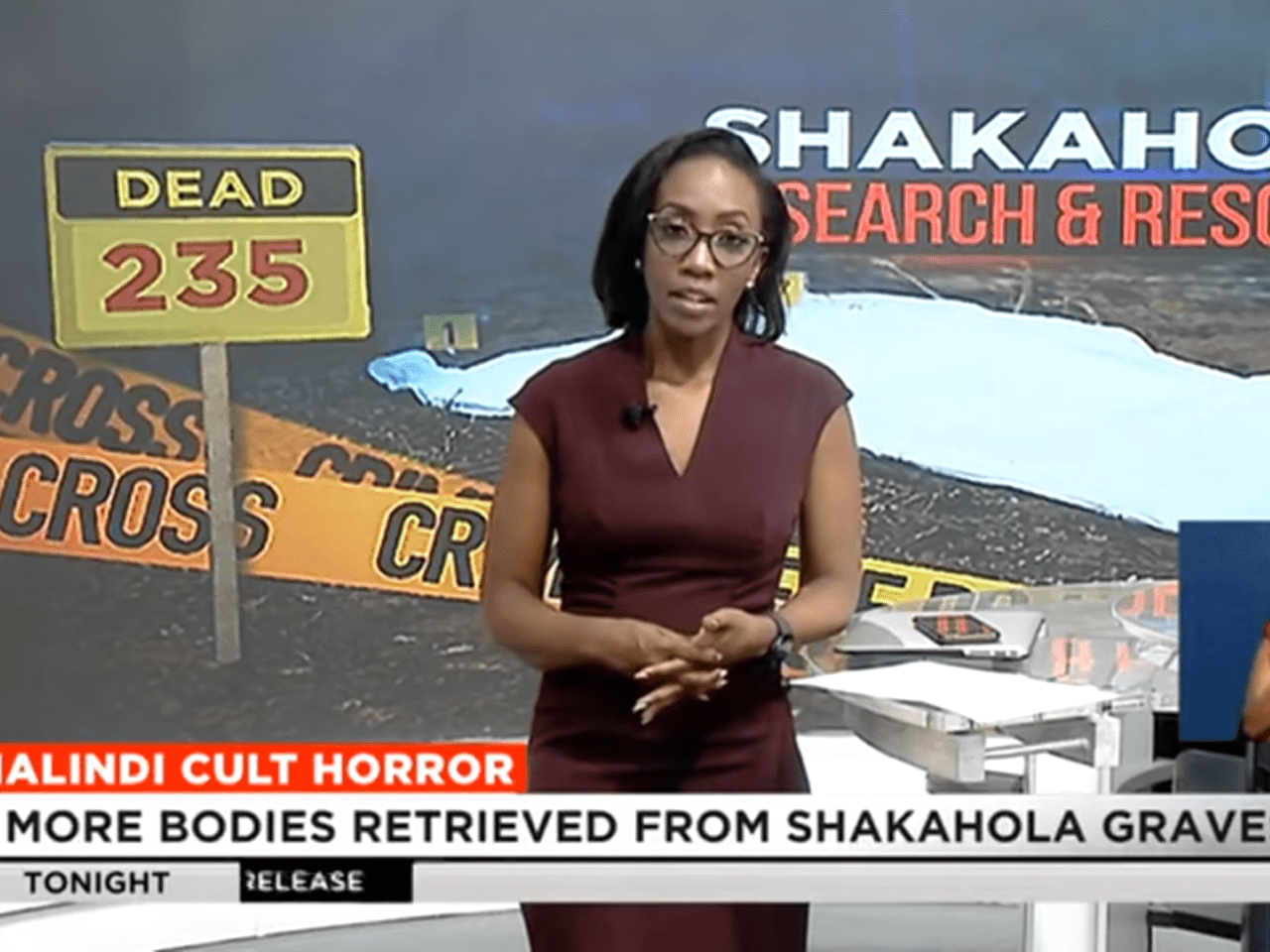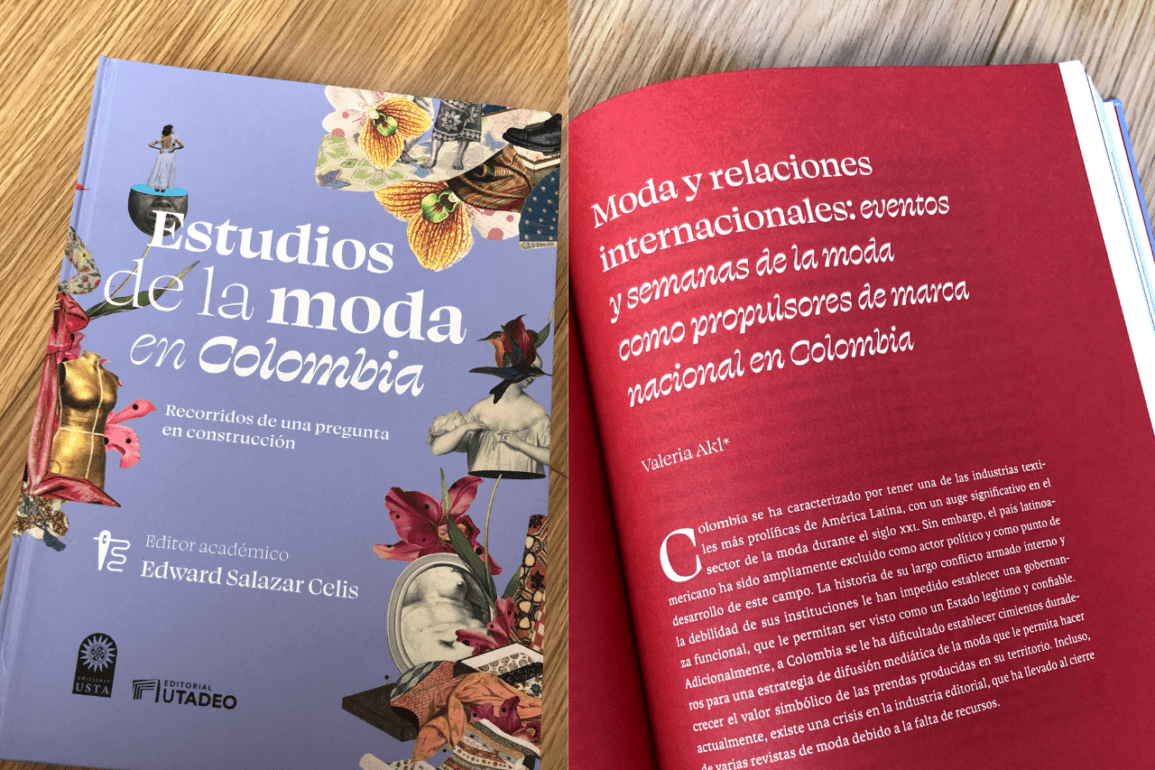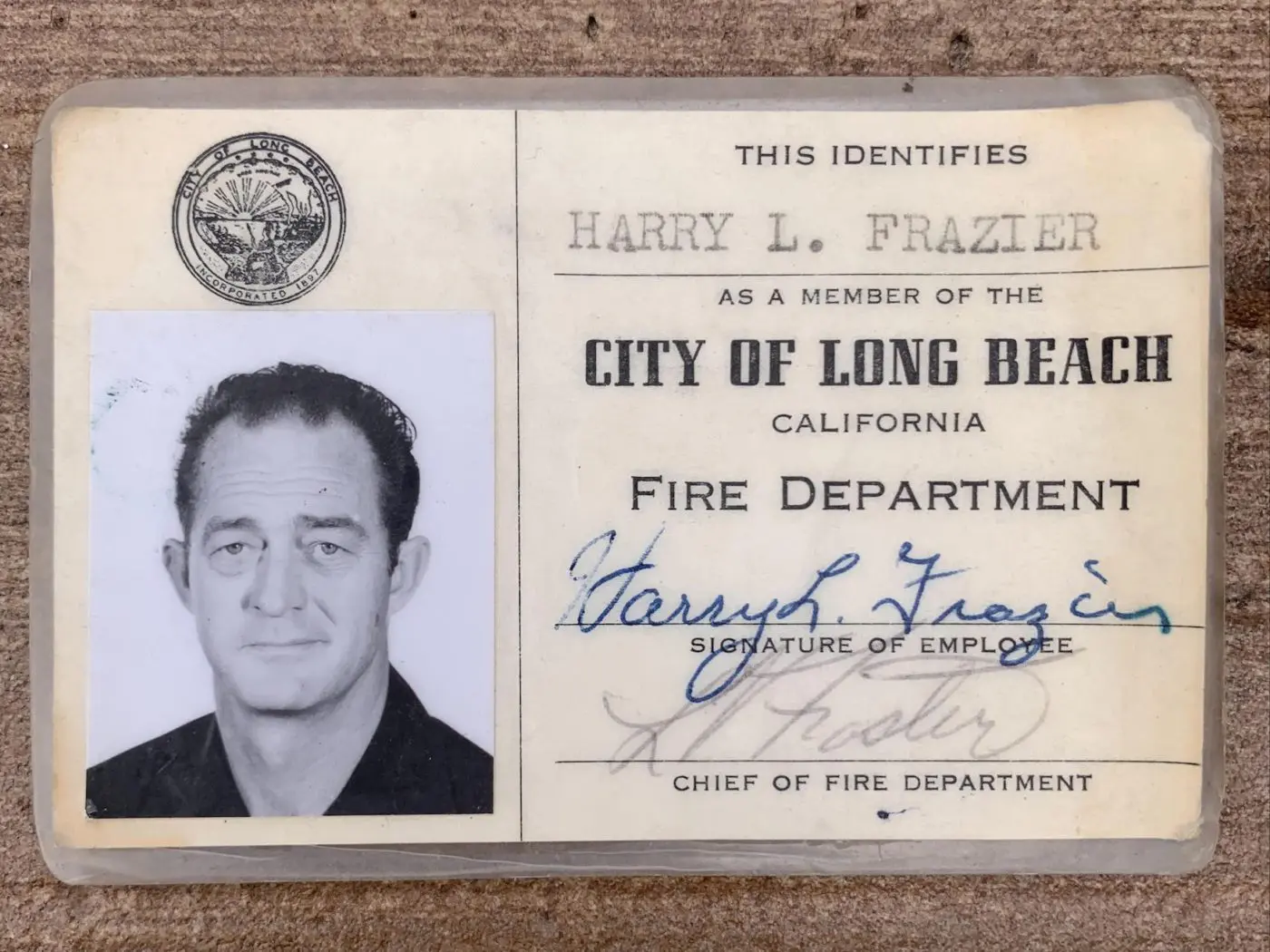Secuestrada por los militares que asesinaron a su esposo, mujer comenzó una escuela para personas sin hogar y convirtió la tragedia en un propósito
En pareja con mi compañero, quedé embarazada y comencé a estudiar para ser maestra. Un día, sucedió lo impensable. Mientras mi pareja y yo almorzábamos con una amiga, un grupo de militares irrumpió en la casa y nos secuestró.
- 3 años ago
agosto 5, 2023

BUENOS AIRES, Argentina. Cuando paso al lado de un chico que duerme en la calle, no me es indiferente. Lo veo, me acerco, le sonrío y le hablo. Veo su humanidad mientras escucho su historia y deseo ayudarlo de la forma que me sea posible. Mi propia experiencia en la juventud, al ser secuestrada por los militares que asesinaron a mi compañero, me dejó aterrorizada. Sin embargo, me mantuve decidida a hacer cambios en mi país.
Cuando fundé el Instituto Isauro Arancibia, le puse el nombre del maestro al que la dictadura le disparó 120 veces y luego le robó los zapatos. La historia me da escalofríos. El deseo de ayudar e impulsar a otras personas estuvo dentro mío desde la niñez. Hoy invito a las personas sin hogar que encuentro en las calles a estudiar en mi escuela, donde nos guiamos por una pedagogía de la ternura.
En mi juventud, los militares me secuestraron y mataron a mi pareja
Crecí viendo, sentada en su escritorio, a mi mamá enseñándoles a personas adultas. Sus alumnos la adoraban visiblemente, sus caras irradiaban energía positiva. El aula se sentía cálida, les daba la bienvenida a las personas, que ahí podían ser vulnerables y fallar durante su aprendizaje. Ella los trataba a todos como iguales, de una forma amorosa. Me imaginé a mí misma en su lugar.
A medida que crecía mi sensibilidad y pasión por las problemáticas sociales, junto a un grupo de personas íbamos a alfabetizar a barrios carenciados. Siempre me pareció inconcebible que hubiera gente que no pudiera ejercer su derecho a aprender a leer. Hay algo que falla y no es la persona, es un sistema, y decidí pelear contra eso.
En pareja con mi compañero, quedé embarazada y comencé a estudiar para ser maestra. Un día, sucedió lo impensable. Mientras mi pareja y yo almorzábamos con una amiga, un grupo de militares irrumpió en la casa y nos secuestró. Mientras nos llevaban hacia los autos en los que nos transportaron, alrededor nuestro todos fingían no ver lo que pasaba. Nunca tuve tanto miedo y desesperanza como en ese momento.
Por tres meses eternos estuve secuestrada. Empecé a buscar a Osvaldo, mi pareja, pero nunca volvió a casa. Pensé que lo habían liberado, pero nadie sabía qué pasó con él. Ya integraba el grupo de lo que se conocería como “desaparecidos”. Con un bebé recién nacido y abrumada por el dolor, luché por mantenerme en pie. Tenía 20 años, ya era viuda y madre soltera.
Reuniendo las piezas de nuestro país, comenzamos a trabajar con adolescentes sin hogar
En ese momento, la ley impedía a las madres solteras ser maestras. Alimentaba la esperanza de que la dictadura se acabaría en algún momento, y finalmente sucedió en 1983. Dos años después me dieron el título oficial. Muchos años más tarde, comencé a dar clases a trabajadoras sexuales. Un día, en medio de una clase, una de las chicas me dijo que había adolescentes viviendo en la calle, sin saber leer ni escribir.
Esa misma, en hora pico, fuimos a la estación donde dormían. Todo el mundo salía de sus horarios de oficina y había mucha gente apurada, caminando en una y otra dirección. Nadie se detenía a ver a estos chicos, como si fuesen invisibles. Esa imagen me chocó, me estrujó el corazón. Me agaché, hablé con ellos de la escuela, los invité. Me miraban raro, no estaban acostumbrados a que alguien les propusiera estudiar. Me fui de ahí sin saber qué esperar.
Al día siguiente, dos de ellos se presentaron. Con el paso de las semanas empezaron a venir un montón. A medida que contratábamos más maestros, sentía que todo en mi vida confluía. Los estudiantes me desafiaban constantemente, y nosotros decidimos abrazarlos sin cuestionarlos. Si llegaban tarde, nos enfocábamos en que aprendieran lo que les fuera posible. Entendiendo de dónde venían, formamos lazos profundos.
Nuestro mundo cierra el círculo y la esperanza permanece
Ahora estoy jubilada como maestra, pero no dejo de ir a este lugar hermoso. No voy a dejar de hacerlo. Una gran emoción y entusiasmo por el futuro siguen prevaleciendo en mi vida. Tengo la certeza de que la escuela va a ser más y más extraordinaria cada vez.

Treinta y tres años después de haber sido secuestrados, en 2010 las autoridades encontraron restos de mi pareja. Pertenezco a una generación que tenía sueños. Queríamos vivir en un lugar más justo, más humano, más amoroso. Queríamos cambiar el mundo.
El Instituto Isauro Arancibia es como un legado de toda esa generación que soñó un país más justo y fue masacrada.