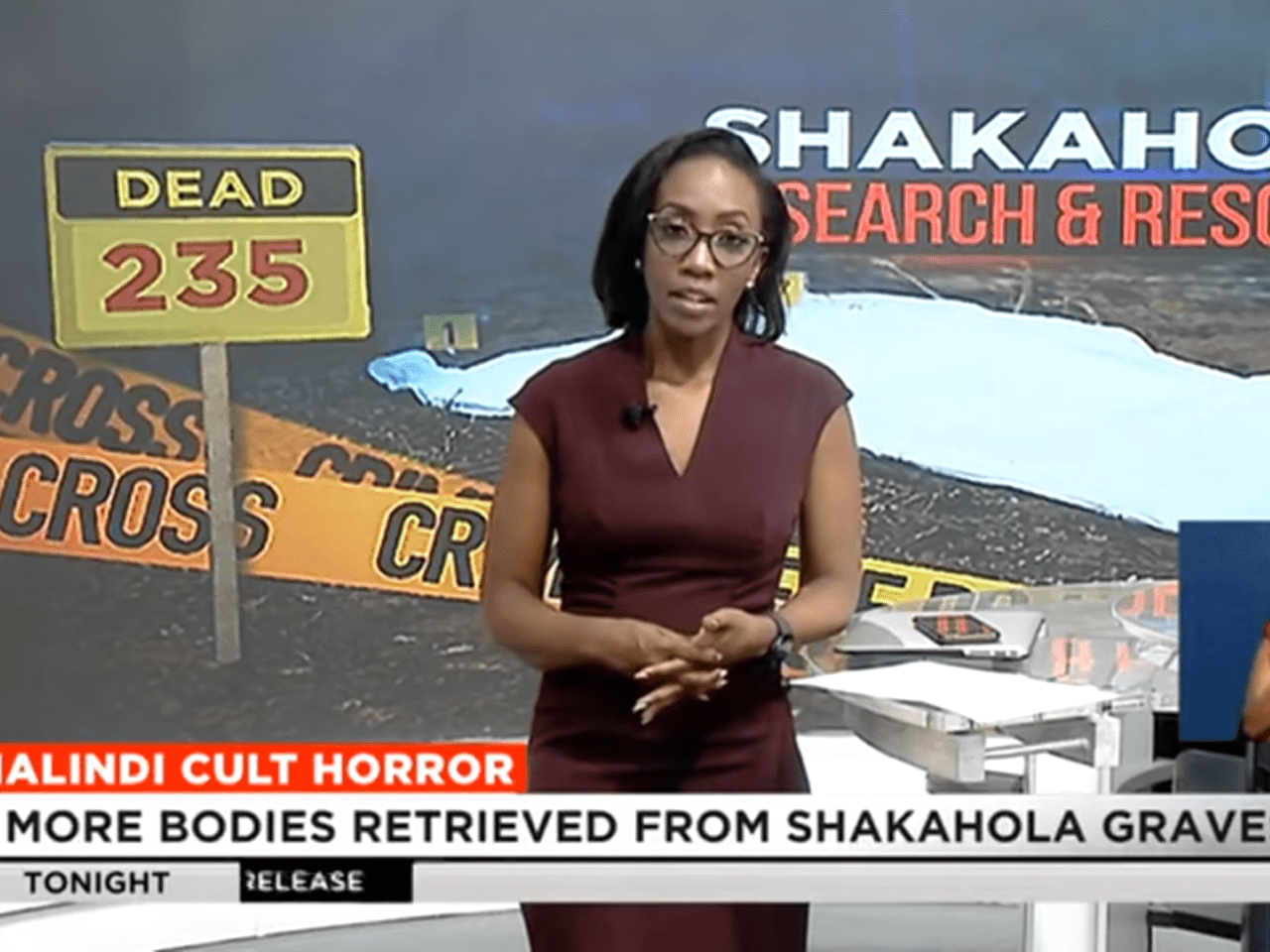Una madre acusada de prostitución infantil, en libertad tras apelar, lucha por empezar de nuevo tras años en prisión
Tras nueve meses encarcelada en la prisión de Magdalena, por fin pude ver a mi hija mayor. En cuanto nos vimos, corrimos y la abracé. Mirándonos a los ojos, le supliqué: «Por favor, no llores». Sabía que si lo hacía, me destruiría.
- 3 años ago
septiembre 12, 2023

BUENOS AIRES, Argentina – Cuando descubrí que un hombre de 24 años había empezado a salir con mi hija de 12, casi me vuelvo loca. Asqueada y mortificada, presenté varias denuncias para que se alejara de ella. La madre del hombre, que aprobaba su relación, empezó a amenazarme. Cuando me negué a parar, fue a la policía con mentiras. [Los medios de comunicación latinoamericanos se han hecho eco de la historia de Roxana, y el sistema judicial la declaró inocente en apelación].
Esta mujer le dijo a la policía que estaba prostituyendo a mi hija con su hijo. A pesar de mis alegaciones de inocencia y mis súplicas para proteger a mi hija de este pederasta, la policía me detuvo. Me sentí horrorizada al entrar en una pesadilla viviente, encarcelada durante dos largos años y medio. Ya nada tenía sentido y cada día me parecía una tortura saber que mi hija estaba ahí fuera sola.
Lee más artículos sobre Delincuencia y corrupción en Orato World Media.
Unas acusaciones falsas envían a la cárcel a una madre desesperada
El 25 de febrero de 2021, mi hija menor fue hospitalizada por problemas respiratorios. Corrí al hospital a pie tan rápido como pude, incapaz de permitirme un pasaje de autobús. Se me aceleró el corazón mientras zigzagueaba por las calles, deseando estar a su lado. Cuando llegué, el médico me detuvo bruscamente fuera de su habitación. «No podés entrar», dijo con voz muy hostil.
El médico me entregó un papel. La declaración escrita en él exigía que renunciara a la custodia de mi hija. Me quedé completamente desconcertada, luchando por comprender la gravedad de la situación. Antes de que pudiera procesar completamente lo ocurrido, llegaron las autoridades y me detuvieron. Abrumada por el repentino estrés, empecé a hiperventilar.
Me esposaron a la fuerza mientras mi hija lloraba y gritaba desde su habitación del hospital. Corriendo, se aferró a mis piernas mientras empezaban a llevarme. Sentí que el corazón se me partía por la mitad. «¿Qué está pasando?», gritaba mi cabeza. Sentía que me iba a desmayar en cualquier momento. Entonces, explicaron la acusación, alegando que yo prostituía a mi hija a cambio de carne.
«¿Esto es una broma de mal gusto?», me pregunté, mirando a la policía totalmente conmocionado. No me dieron ninguna explicación y me llevaron a la cárcel, donde me metieron en una celda. Al rato llegaron unas mujeres, que me sacaron de la celda para recabar mi información. «¿Qué haces aca?», preguntó uno de ellos, mirándome como si fuera basura. Esa mirada permanece grabada en mi mente hasta el día de hoy. Me esforcé por responder, absolutamente confundida por qué estaba ahí en primer lugar. Empecé a llorar y les rogué que me dejaran ver a mis hijas. Me metieron de nuevo en la celda y cerraron las puertas.
Intentaron matarme, pero por mis hijas, me aferré a la vida
Durante los primeros días, me negué a comer. Todo lo que podía pensar era: «Quiero morir». Una sola guardia me miraba con amabilidad, manteniéndome aislada del resto del pabellón. Debido a mi presunto delito, esta guardia sabía que los demás presos me harían daño si tuvieran la oportunidad. Aún no puedo decir por qué decidió protegerme.
Pronto, las autoridades llevaron a mis hijas -que tenían cuatro, nueve, 12 y 15 años- a un hogar. Noche tras noche, lloraba hasta quedarme dormida en aquella pequeña celda sin ventanas. Nunca recibía visitas ni noticias del mundo exterior y me preguntaba constantemente dónde estarían mis hijas. A medida que pasaban los días, me preocupaba que pudiera pudrirme por dentro. Decidí mantenerme positiva y mi rabia y tristeza empezaron a desvanecerse.
Tras nueve meses encarcelada en la prisión de Magdalena, por fin pude ver a mi hija mayor. En cuanto nos vimos, corrimos y la abracé. Mirándonos a los ojos, le supliqué: «Por favor, no llores». Sabía que si lo hacía, me destruiría.
Poco después me trasladaron a la cárcel de Batán y enseguida temí por mi vida. Podía sentir una escalada de la situación con los prisioneros allí. Un día, durante una ducha, entró un grupo de mujeres y me dio una paliza que me partió la columna vertebral. A pesar del horrible dolor que soporté, nunca se comparó con el que sentí cuando me di cuenta: «Si muero, mis hijas se quedarán solas». Cada fibra de mi ser se aferraba a la vida.
Los que arruinaron mi vida siguen libres, mientras yo lucho por seguir adelante
Finalmente, mis hijas se fueron a vivir con mi madre, pero no antes de vivir una tragedia. En el hogar temporal de menores, soportaron palizas y un abandono extremo. Cuando me enteré, quise salir de la cárcel y matar a todo el mundo. Sentí rabia contra el mundo por robarles la infancia y despojarles de todo.
En mi celda, un sentimiento de impotencia me consumía. Cuando me recuperé de la paliza, la prisión me trasladó al pabellón 47, donde viví aislada y sola durante mucho tiempo. Mi familia se negó a verme, creyendo las mentiras de los medios de comunicación y culpándome de su desgracia.
Entonces, un día, unas presas me recomendaron a un abogado que vino a verme. Desesperada, le conté toda la historia. Nunca olvidaré cómo me miró a los ojos y prometió: «Lucharemos contra esto». A principios de julio de 2023, comenzó el juicio. Cada una de mis hijas se turnó para testificar y declarar mi inocencia. El nuevo juicio lo demostró y los tribunales me excarcelaron, pero nunca se me hizo justicia.
Los monstruos que me incriminaron y los que abusaron de mis hijas siguen libres. Hoy vivo de prestado. Perdí mi casa y lucho por encontrar trabajo. Poca gente cree que sea realmente inocente y el peso de esas acusaciones se siente. Sigo sin tener la custodia completa de mis hijas y cada día me pregunto: «¿Cómo se ha permitido que ocurra esto?».
Detuvieron a una mujer inocente, destruyeron una familia y ahora se sientan a observar en silencio cómo intentamos recoger los pedazos de unas vidas destrozadas.