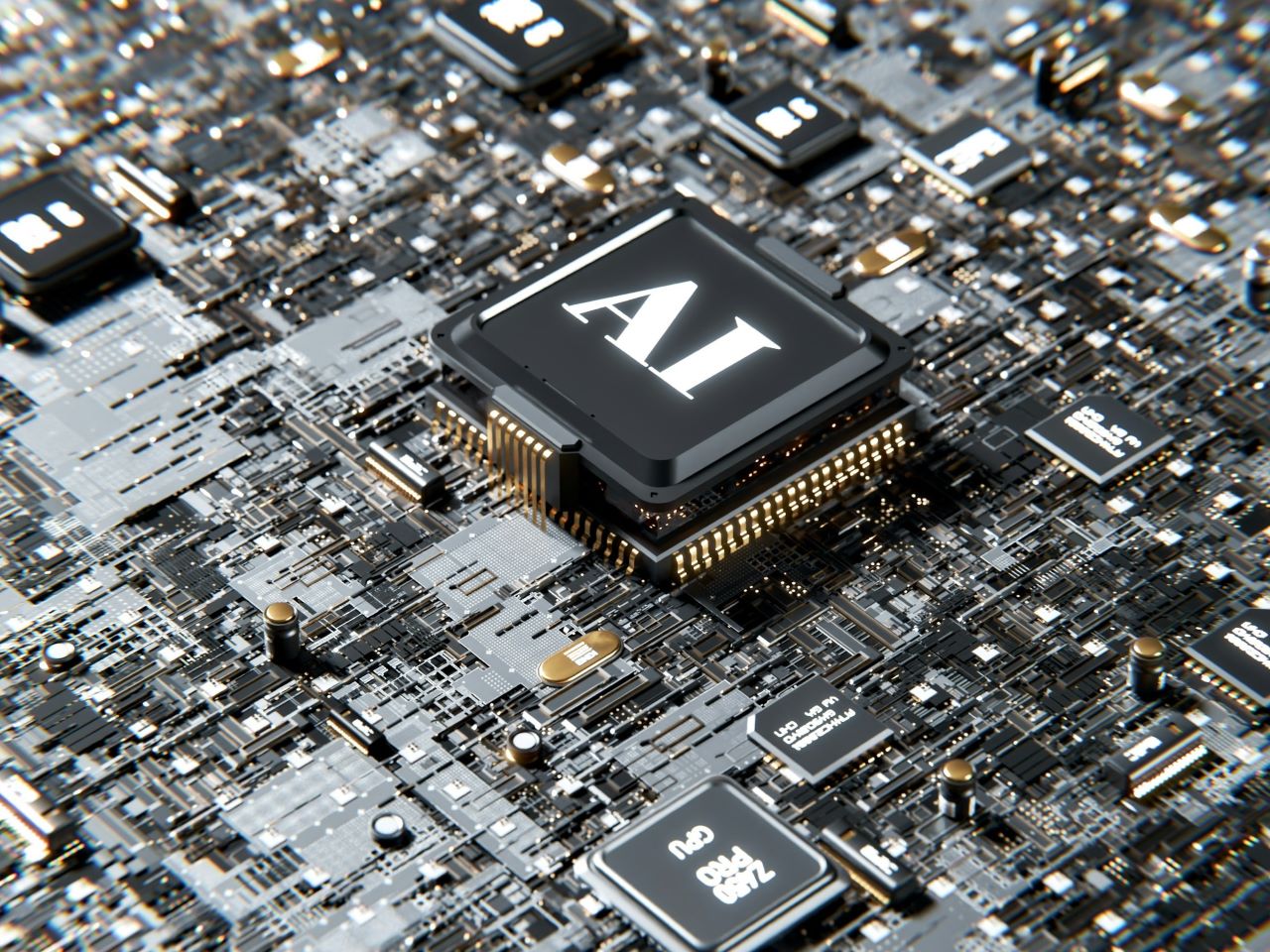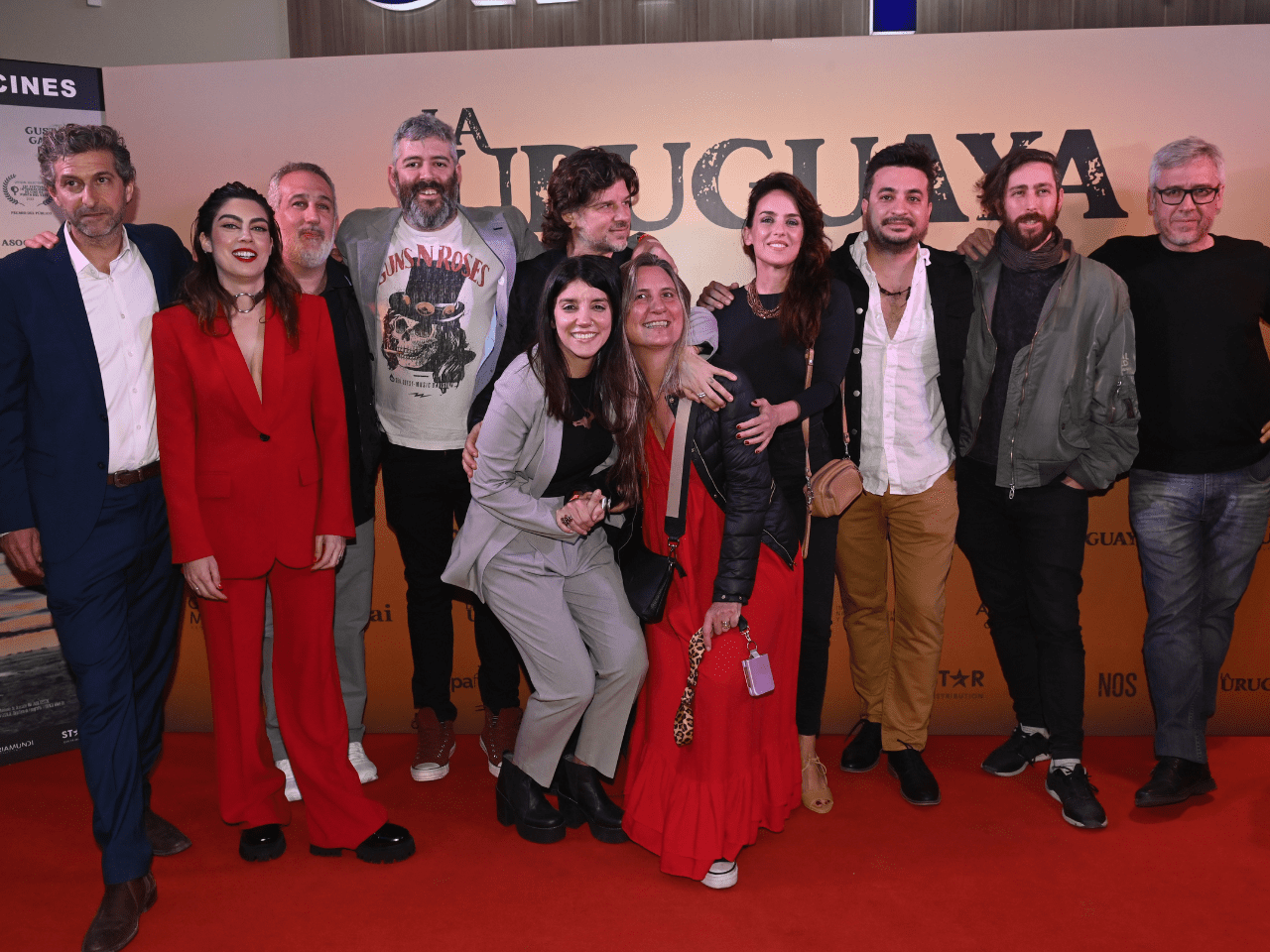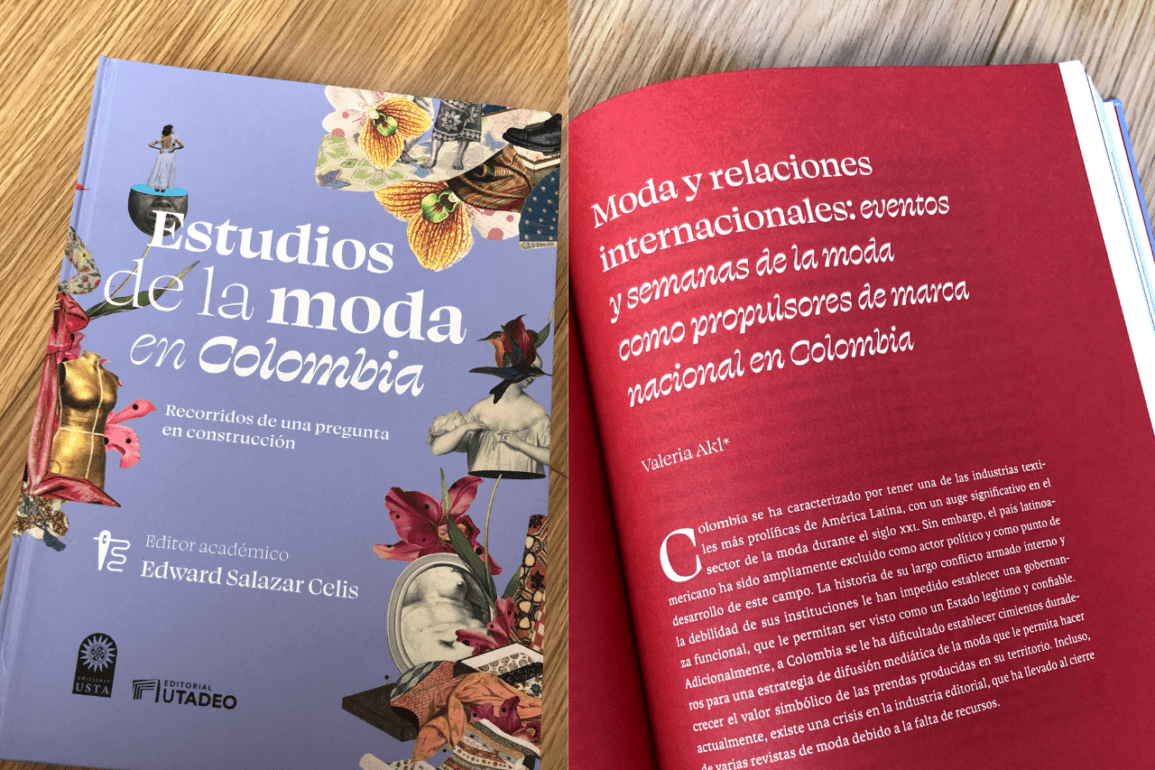Un armadillo gigante desenterrado en Argentina deslumbra a los visitantes del museo paleontológico de San Pedro
Cuando el fósil quedó finalmente sobre nuestra mesa de trabajo, un grito ahogado llenó la sala. Cada hueso intrincado y cada placa de armadura fosilizada confirmaban que teníamos algo irremplazable.
- 3 años ago
agosto 31, 2023

SAN PEDRO, Argentina – En el terreno polvoriento y escarpado de la cantera, la pala del maquinista dio con algo inusual. Parecía duro, pero con una textura inusual. El ambiente cambió y supo instintivamente que no se trataba de una roca más. Consciente de la gravedad de este posible descubrimiento, nos llamó urgentemente. Cuando llegamos, nuestros ojos se encontraron con una escena sacada directamente de los anales de la prehistoria.
Vimos un ejemplar juvenil casi completo de armadillo gigante, de unos tres metros. Sus antiguos huesos hablaban de una época de hace 700.000 años. Fue el descubrimiento de nuestra vida, un sueño literal materializado ante nuestros ojos.
No se puede exagerar la importancia científica de este descubrimiento. Los restos óseos de estos mamíferos colosales rara vez son objeto de estudios exhaustivos, especialmente los de juveniles como el espécimen que descubrimos. En un panorama académico desprovisto de ejemplos de este tipo, nuestro hallazgo resultó innovador.
Lee más historias de paleontología en Orato World Media
El equipo del museo desafía el calor para recuperar la familia de gliptodontes más intacta de Argentina
Nuestro equipo del museo no sólo recuperó este fascinante ejemplar juvenil, sino también otros tres ejemplares adultos. Todos yacían en un antiguo humedal, con sus huesos envueltos en un espeso manto de lodo, denso, viscoso y perdurable en el tiempo. Este sarcófago terrestre había conservado el espécimen con asombroso detalle, convirtiéndolo en uno de los hallazgos más intactos de Argentina.
Más del 95% de su esqueleto interno seguía presente. El cráneo, las mandíbulas y las extremidades estaban articulados como si la criatura acabara de sucumbir a los elementos.
Recuperar el fósil fue como trabajar en un horno. El calor alcanzó los 38 grados centígrados en pleno verano, y el aire se paralizó como si estuviera confinado por muros invisibles. Transpirábamos muchísimo y cada gota nos parecía un sacrificio por la paleontología. Tres agotadores días después, habíamos extraído cuidadosamente esta reliquia de la vida antigua.
Empapados en sudor pero alimentados por la adrenalina, lo envolvimos en tela empapada en yeso. Un caparazón protector envolvía el bulto de tierra que acunaba el fósil, que pesaba unos monumentales mil kilos. A continuación, una grúa realizó el arduo viaje de 50 kilómetros para llevar nuestro tesoro a su nuevo hogar en el museo situado en el corazón de la ciudad.
De la mesa de trabajo al Museo de San Pedro, un vínculo inspirador con el pasado prehistórico de Argentina
Cuando el fósil descansó por fin sobre nuestra mesa de trabajo, un grito ahogado llenó la sala. Cada hueso intrincado y cada placa de armadura fosilizada confirmaban que teníamos algo irremplazable. Con meticuloso cuidado, nuestras manos manejaban herramientas en miniatura. Como artistas con pinceles finos, limpiamos y preparamos el espécimen para su segunda vida a la vista del público.
Mientras trabajábamos, me invadió una energía electrizante. El corazón me latía con fuerza en el pecho, al ritmo de nuestro asombro y emoción colectivos. Aparecieron más detalles que aumentaron nuestra alegría. No pudimos contenernos: nos abrazamos y formamos un círculo jubiloso alrededor del Gliptodonte. Fue como rendir homenaje a este embajador de una época pasada.
Este cachorro de Glyptodon es uno de los más completos de su especie en Argentina. Ahora es la pieza central del Museo Paleontológico de San Pedro. Este fósil no es sólo un artefacto, sino un vínculo tangible con nuestro pasado prehistórico, que espera inspirar a todos los visitantes, jóvenes y mayores. Sirve de crónica de un mundo olvidado, dando voz a las historias no contadas de la Tierra.