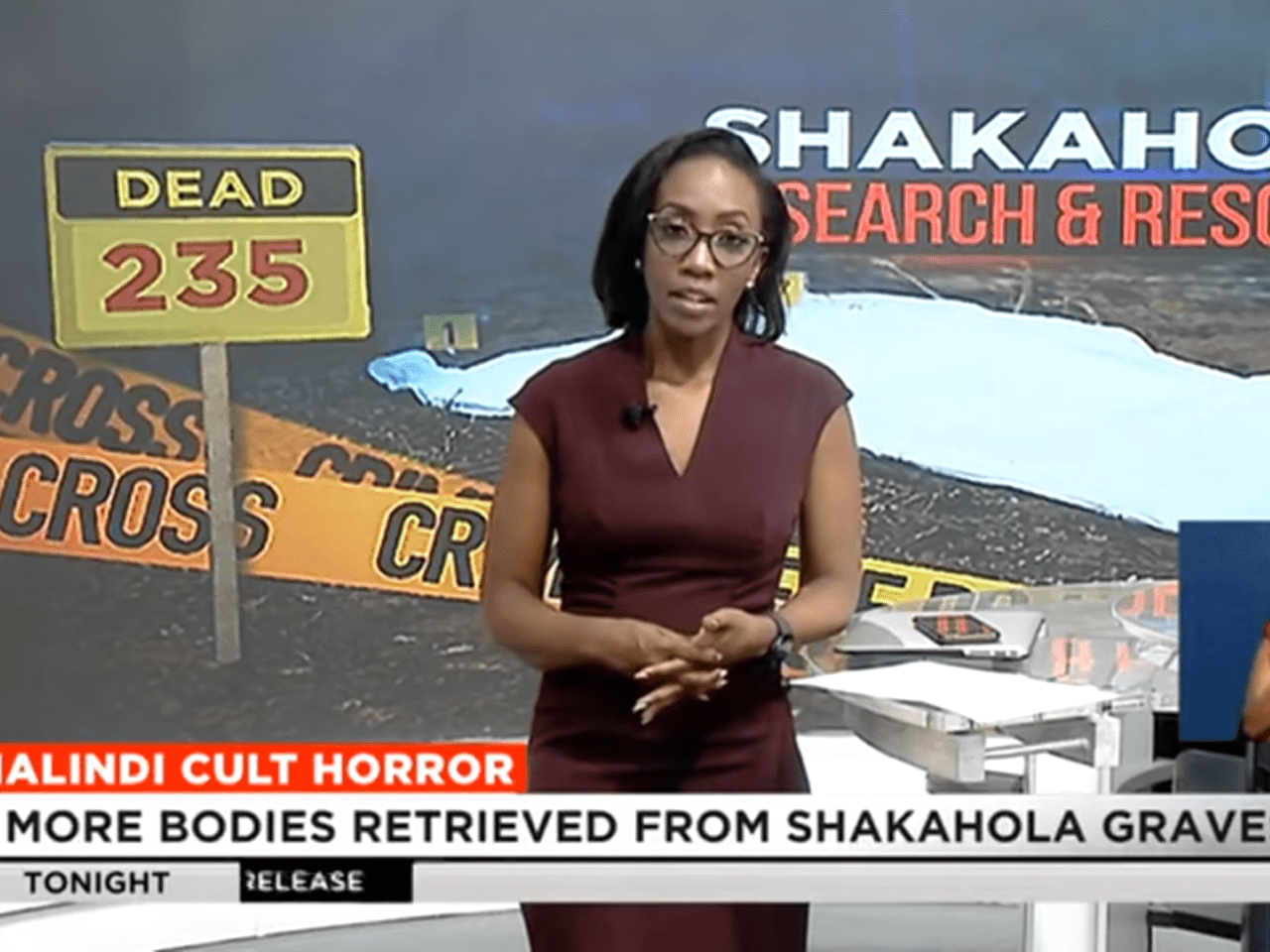La pesadilla una periodista en Guayaquil: del asedio a la redacción a una realidad incierta
Sin previo aviso, un fuerte tirón desgarró abruptamente mi blusa. Mientras estaba allí con el brazo del pistolero alrededor de mi cuello y su arma presionada contra mi cabeza, me obligaron a caminar. De un grupo de 10 o 12 personas en el piso del estudio, nos redujimos a seis rehenes, pasando del estudio principal a uno más pequeño en la parte trasera.
- 2 años ago
enero 28, 2024

GUAYAQUIL, Ecuador — Recientemente, mi rutina como periodista dio un giro repentino. Mi lugar de trabajo se transformó en un campo de batalla. Un martes cualquiera, el 9 de enero de 2023, asaltantes armados invadieron la sede del canal de noticias para el que trabajaba, convirtiendo mi día en una escalofriante lucha por sobrevivir.
Acurrucados en un baño con colegas, el terror se hizo palpable cuando estallaron disparos a pocos metros de distancia. Enviando mensajes urgentes, salimos a la luz y nuestro trauma se transmitió en vivo. La crisis alcanzó un clímax cuando los agresores seleccionaron rehenes y yo me convertí en un peón de un peligroso juego que se desarrolló en directo por televisión.
Liberado gracias a la intervención policial, el regreso al trabajo no ofreció ningún consuelo. Las puertas rotas y las discusiones sobre seguridad no pudieron borrar el miedo persistente. La dura realidad nos golpeó cuando salió a la luz la noticia del asesinato del fiscal que investigaba el ataque. El regreso al trabajo hizo añicos la ilusión de seguridad, dejándome en una incertidumbre constante y un terror genuino.
Lea más historias sobre crimen y corrupción en Orato World Media.
El temor de los periodistas se hace realidad: «Han invadido nuestro canal, nos van a matar».
Resido en las afueras de Guayaquil, enclavada en una comunidad cerrada, donde nos envuelve una sensación de seguridad, protegiéndonos de la creciente agitación que envuelve a la ciudad.
Cuando conduzco por las carreteras, agarrando el volante con fuerza, la tensión se extiende por mis músculos. El ruido del motor de una motocicleta me provoca escalofríos: un escalofriante recordatorio de que, como periodista que cubre historias policiales, los asesinos a sueldo prefieren las motocicletas como medio de transporte. Me persigue el miedo de quedar atrapado en el fuego cruzado de un tiroteo.
Recientemente, el presidente declaró el estado de sitio tras la fuga de un narcotraficante y el ambiente se agrió. El mensaje de un colega preocupado se hizo eco de una advertencia: «Ahora las mafias atacan a los periodistas; seamos cautelosos». Al principio lo descarté, ya que había escuchado palabras tan siniestras antes.
Ese martes llegué al trabajo, recibida por el ritmo frenético de un canal de noticias. Los productores y periodistas se apresuraron de una tarea a otra, preparándose para la próxima transmisión. Inmerso en la sala de escritura cerca de la entrada del edificio, revisé diligentemente los guiones del siguiente programa.
En medio de esta rutina, de repente un mensaje en el grupo de WhatsApp de nuestro equipo llamó mi atención: «Han invadido nuestro canal, nos van a matar». Antes de comprender la gravedad de la situación, estallaron disparos y los destrozos se escucharon a pocos metros de distancia.
Un colega me instó a seguirlo, pero elegí un camino diferente. Buscando desesperadamente un escondite, corrí hacia un baño cerca de la puerta trasera. Impulsada por el instinto, mi mente se apresuró a evaluar la mejor acción. A medida que el peligro se acercaba, mi miedo se intensificaba. Apagué la luz del baño y entré a un cubículo, inmerso en un siniestro juego de escondite.
Periodista se refugia con dos compañeros en un baño para evadir un peligro inminente
Momentos después, José Luis Calderón, un animador, y un nuevo colega se unieron a mí, todos acurrucados en el mismo espacio reducido. Agitada, tomé mi teléfono celular y comencé a enviar mensajes frenéticamente a un amigo, al padre de mis hijos y al director de la organización periodística para la que trabajaba. Les imploré que informaran a la policía que nuestras vidas estaban en peligro inminente.
De alguna manera, murmurando y susurrando, respondí una llamada. Sin apenas hablar, insté al padre de mis hijos a que se pusiera en contacto con la policía. Luché por explicar la peligrosa situación. En medio de sollozos, la chica a mi lado me suplicó que bajara el teléfono, temiendo que pudiera revelar nuestra ubicación.
Encerrada en ese baño confinado, entre otros dos, mi mente evocó imágenes de tiroteos masivos en los Estados Unidos. El miedo de ser víctima de disparos indiscriminados me abrumaba. Mi temblor incontrolable hizo que, sin darme cuenta, el inodoro en el que estaba parada crujiera.
De repente nos llegaron mensajes de Whatsapp: los terroristas se dirigían al baño. En menos de un minuto escuchamos entrar a los atacantes. José Luis me agarró las muñecas, instándome repetidamente a que me calmara. Mientras el movimiento de un interruptor iluminaba la habitación, luché por regular mi respiración mientras mi cuerpo me traicionaba.
Tratando de mantener la compostura, sentí sus pasos avanzando, acercándose a nosotros. Golpeando incesantemente las puertas, finalmente descubrieron nuestro escondite. Para mi sorpresa, ellos no dispararon ningún tiro. En cambio, una andanada de insultos y gritos nos obligaron a salir. En estado de shock, me quedé congelada, y luego una de ellas me arrastró hacia adelante por mi pelo.
Noté que uno de los agresores mantenía una videollamada con un aparente líder, quien ordenó: «Toma uno». De repente, seleccionaron rehenes.
Guiada por los agresores, soporté comentarios sobre mi cuerpo, provocando una reacción visceral. Un fuerte tirón en mi cuello me arrebató el colgante que llevaba. Nos dirigieron hacia el set principal, empujándome con fuerza al suelo. Cayendo de rodillas, otro colega, Marcos, me protegió del impacto.
En ese momento, los recuerdos de un asalto pasado inundaron mi mente. Una vez, un taxista me apuntó con un arma y me ordenó que no lo mirara. Al recordar esto, me cubrí la cara, evitando su mirada. En el suelo, acurrucado con las manos protegiéndome la cara, escuché las implacables amenazas gritadas por los agresores. Sin saberlo las cámaras seguían captando toda la escena, retransmitiéndola en directo.
Las llamadas de mis seres queridos hacían vibrar el teléfono contra mi pecho, donde lo había escondido. De alguna manera, les respondí un mensaje de texto a algunos de ellos, rogándoles que dejaran de llamarme, ya que podría costarme la vida. En ese horrible momento, experimenté el miedo más profundo, pensando que no podía ser peor. Lo que no sabía era que había más tormento que soportar.
Poco a poco, en medio del caos, se hizo visible la aproximación de un helicóptero. Las sirenas y los disparos afuera aumentaron la confusión. La comprensión de que la policía estaba interviniendo aumentó el frenesí de los agresores, intensificando mi miedo debido a su imprevisibilidad. Noté que uno de los agresores mantenía una videollamada con un aparente líder, quien ordenó: «Toma uno». De repente, seleccionaron rehenes.
Sin previo aviso, un fuerte tirón desgarró abruptamente mi blusa. Mientras estaba allí con el brazo del pistolero alrededor de mi cuello y su arma presionada contra mi cabeza, me obligaron a caminar. De un grupo de 10 o 12 personas en el piso del estudio, nos redujimos a seis rehenes, pasando del estudio principal a uno más pequeño en la parte trasera.
El desgarrador encuentro del periodista con la intervención policial y los precarios momentos posteriores
Dentro de la sede del canal, la presencia policial se hizo evidente a través de los sonidos cercanos. Empezamos a gritarle a la policía mientras transmitíamos en vivo. La incertidumbre nubló mis pensamientos. Cuando la policía entró por la única entrada y salida, las luces se apagaron. En esa fugaz oscuridad, pensé que iba a morir. Diferentes escenarios se arremolinaban en mi mente. ¿Moriríamos a tiros de la policía, confundidos con terroristas, o seríamos ejecutados por nuestros captores a medida que se volvieran más ansiosos por su inminente arresto?
Afortunadamente, las luces regresaron segundos después. Siguiendo órdenes policiales, los terroristas entregaron sus armas uno por uno. Arrodillado en el suelo, con lágrimas corriendo por mi rostro, ya no sentía el toque frío del cañón de una pistola en mi cabeza. El arma de fuego se deslizó y mi cuerpo, entumecido y tenso, luchó por levantarse. Logré extender una mano temblorosa hacia el policía que estaba frente a mí. Me levantó del suelo, me protegió y me aseguró: «No te preocupes, estás viva». Se me escapó un suspiro de alivio.
Pasaron tres horas antes de que pudiera abandonar el local. Después de recibir atención médica y estabilizar mi presión arterial, recuperé las llaves de mi auto después de que la policía asegurara el edificio. En el auto, noté numerosas llamadas perdidas de mi hija, quien se había enterado del incidente a través de las redes sociales mientras estaba en la casa de un amigo. La llamé, para tranquilizarla, mientras comenzaba el viaje a casa.
Un temor inminente: estos individuos no están simplemente jugando, sino que representan una amenaza genuina y grave.
De camino a casa, conduje por un Guayaquil desolado, que parecía una escena de un apocalipsis zombie sin señales de vida. Aún en shock, navegué por las calles vacías en piloto automático, sin tener en cuenta los semáforos.
Al llegar a mi casa, mi hijo menor me saludó y me dijo: «Mami, entraron unos ladrones y te dispararon», habiendo presenciado los inquietantes acontecimientos por televisión. En su inocencia, asoció los moretones en mis piernas con disparos imaginarios. Lo tranquilicé con un abrazo, restando importancia a la severidad para protegerlo de preocupaciones innecesarias.
Durante los dos días siguientes, me consumí con entrevistas y respondiendo a colegas. El santuario de mi hogar me brindaba seguridad y tranquilidad. Sin embargo, el viernes 12 de enero de 2023, la llamada para volver al trabajo hizo añicos mi sensación de calma. Al salir de casa, la fachada de seguridad se derrumbó, dando paso a un torrente de incertidumbre. La perspectiva de regresar al lugar donde mi vida había estado en peligro apenas unos días antes cobraba gran importancia.
Al ingresar al lugar de trabajo, una ola de emociones me invadió al ver puertas rotas, rostros familiares y el reconfortante abrazo de Marcos, mi protector durante toda la terrible experiencia. El regreso provocó debates sobre la mejora de las medidas de seguridad, incluido el uso de chalecos antibalas.
Sin embargo, el abrumador sentimiento de impotencia se intensificó el miércoles cuando se conoció la noticia del asesinato del fiscal que investigaba el ataque. A pesar de llevar chaleco antibalas y estar en un espacio público, lo ejecutaron sin previo aviso. La cruda realidad nos golpeó: estos individuos no están simplemente jugando; representan una amenaza genuina y grave. Darme cuenta de que podían atacar a un fiscal aumentó mi temor por mi vida y me aterrorizó genuinamente. Sigo sintiéndome así, incluso ahora.