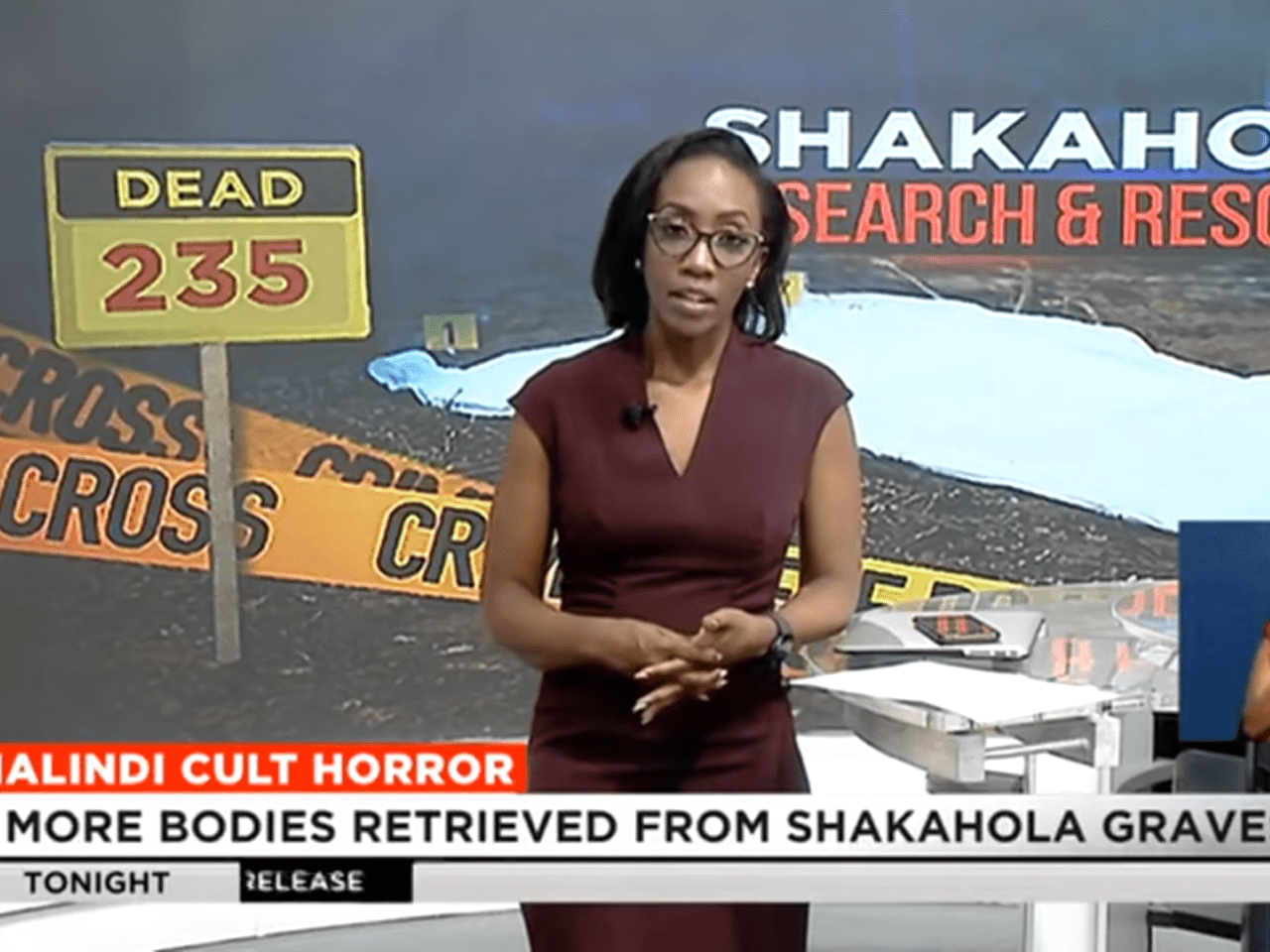Vivir en Gaza: La historia de guerra, pérdida y supervivencia de un fotógrafo
Junto a mis amigos me deleitaba observando al sol caer sobre el mar. No hay imagen más hermosa que la de aquellos atardeceres. En mi lugar favorito del mundo, un complejo turístico llamado Nakheel Village, respiraba hondo para llenarme de la alegría que emanaba el ambiente. Si estaba triste o enojado, en cuanto ponía un pie en ese lugar mi humor cambiaba por completo. Ahora, al caminar por allí no queda nada: las piscinas, los salones, todo son ruinas.
- 2 años ago
junio 14, 2024

NUSEIRAT, Gaza – Viví toda mi vida en Gaza. Es el lugar que amo, aunque ahora no quede prácticamente nada en pie. Casi toda mi familia fue asesinada, también mis amigos. Mis lugares preferidos ya no son más que escombros y yo mismo soy una sombra del que era. Soy fotógrafo, pero ya no tengo cámara ni celular. Mis pertenencias quedaron atrás, junto con los sueños de una vida feliz. A mi alrededor hay dolor, hambre y muerte. Siento que no existe el futuro.
Más información sobre el conflicto palestino-israelí en Orato World Media.
Una vida marcada por la ocupación refleja ahora una nación en ruinas
A mis cuatro años comprendí el significado de la ocupación. Una tarde, mientras jugaba, un grupo de jóvenes soldados israelíes irrumpieron en mi casa. Desde el piso, los veía enormes y aterradores. Insultaban y rompían todo a su paso, sin pensar en nosotros. Llorando del miedo, le pregunté a mi mamá qué era lo que pasaba. Ese fue el primero de varios encuentros con la barbarie.
En esa infancia, recuerdo observar atentamente a mi padre, que con su cámara grababa todos los momentos bonitos de nuestra vida. Lo veía capturando momentos y sentí crecer en mí un profundo deseo por seguir ese camino. Observaba las fotos en las que sonreíamos y la sonrisa se instalaba en mi rostro. Era como si un momento quedara guardado para siempre, y al observarlo pudiera revivirlo Forjé la noción de que una imagen habla más que las palabras.
Por eso, con el tiempo decidí convertirme en fotógrafo. Hoy, esas imágenes son los únicos testigos que quedan de las masacres de la ocupación. Son una evidencia más potente que cualquier otra. A pesar de todo, hasta hace poco mi vida en Gaza era hermosa. Un día cualquiera me despertaba y me iba a trabajar fotografiando productos. En el medio, me hacía tiempo para tomar fotos artísticas, inspirado por cualquier cosa que me encontrara en el camino.
Junto a mis amigos me deleitaba observando al sol caer sobre el mar. No hay imagen más hermosa que la de aquellos atardeceres. En mi lugar favorito del mundo, un complejo turístico llamado Nakheel Village, respiraba hondo para llenarme de la alegría que emanaba el ambiente. Si estaba triste o enojado, en cuanto ponía un pie en ese lugar mi humor cambiaba por completo. Ahora, al caminar por allí no queda nada. Las piscinas, los salones, todo son ruinas. Donde las carcajadas de los niños cubrían el aire, ahora sólo se escucha sirenas y bombardeos.
Estalla la guerra: Una noche de misiles y pérdidas en Gaza
El 7 de octubre, en plena madrugada, estaba en casa rezando. En un descanso, me senté a tomar café. De repente, escuché el sonido de fuertes explosiones y salí a ver qué pasaba. Miré hacia arriba y vi el cielo cubierto por misiles. “La guerra comenzó”, pensé. No entendía bien lo que pasaba, pero me sentía ansioso, agitado.
Lo primero que pensé fue en unos amigos que estaban recolectando aceitunas en sus tierras de cultivo. Ellos solían ir de madrugada, así que los llamé inmediatamente para advertirles que no lo hicieran, que lo mejor que podían hacer era refugiarse. Luego corrí hacia mi habitación, tomé mi cámara y salí a la calle a tomar fotografías.
En ese momento, uno de mis amigos hacía lo mismo en la frontera, donde fue asesinado por un francotirador israelí. Terminé ese día despidiéndolo, en su entierro. Aturdido, volví a mi casa tratando de entender qué pasó y cómo había sucedido tan rápido. Fue un día malo y triste. Aunque no imaginaba que todo empeoraría mucho en las semanas siguientes.
El bombardeo continuó de manera feroz y espeluznante. La plaza residencial de nuestro barrio quedó reducida a despojos en sólo segundos, y sesenta miembros de mi familia murieron en el acto. Tías, tíos, primos, primas, sobrinos, todos se apagaron para siempre. Yo estaba cerca y vi los misiles descendiendo sobre ellos. Sus casas se derrumbaron luego de una explosión intensa. Me lastimé apenas el pie y el hombro, pero sin pensar corrí hacia ellos.
Tras los atentados: el ataque redujo a mi familia a trozos de carne mutilados
Vi al marido de mi tía tirado sobre los escombros, respirando por última vez. Escarbaba desesperadamente, intentando rescatar a alguien, pero sólo encontré al hijo de mi primo, a mi tío, a su hijo, a su esposa, todos muertos. Quedaban piezas divididas, mutiladas, de lo que era mi familia. Algunos siguen desaparecidos debajo de los escombros. No puedo olvidar esa escena. Cuando cierro los ojos, me traslado hacia ese momento.
Al mes de iniciada la guerra, el ejército israelí terminó sus operaciones en el norte de Gaza y comenzó la invasión en el campamento de Bureij. Junto a mi madre, mis hermanos y una tía, huimos en medio de bombardeos y disparos de los drones. Sin saber cómo protegernos, corríamos agachados de un lugar a otro. No teníamos claro dónde ir, pero sabíamos que no podíamos quedarnos quietos. Yo estaba muerto de miedo, pero intentaba mostrarme en control de la situación para que los demás se sintieran más seguros. Con nosotros, llevábamos unas pocas cosas, las que podíamos cargar sin que el peso nos impidiera correr cómodos.

Llegamos a un lugar que se llama Deir al-Balah, una tierra agrícola. La noche cayó sobre nosotros, y el frío calaba los huesos. En medio del campo, sin nada para cubrirnos ni para comer, con el cielo iluminado por la estela de los misiles y sus explosiones, sobre la arena helada, intentamos dormir. Me quebré emocionalmente y comencé a llorar. Sentía una opresión atroz, y me dolía ver así a mi familia. Pasé la noche orándole a Dios para que los protegiera, hasta que asomó el sol en el horizonte.
Desde allí, avanzamos, con los músculos entumecidos y el corazón destrozado, hacia Rafah. Encontramos un auto que podría llevarnos, y me topé con la codicia del hombre, que aflora en cualquier situación. Por un viaje que normalmente nos hubiera costado unos 30 dólares, el conductor ese día nos cobró 350.
Mercantilización de la guerra: Las tiendas de Rafah cuestan ahora hasta 500 dinares
En Rafah, una tienda de campaña nos costó otros 500. Mis ahorros comenzaban a desvanecerse rápidamente, aunque el dinero era lo menos importante. Mi familia estaba a salvo, y eso era todo lo que necesitaba saber. Entonces, tomé una decisión: Me despedí de ellos y regresé al campamento para cubrir los acontecimientos con mi cámara. La despedida dejó una herida grande en mí, como si un tajo me cruzara el alma. Fui consciente de que podría ser la última vez que los viera, nuestro último adiós. Pero mi deber me llamaba.
Sentía la necesidad de transmitirle al mundo lo que estaba sucediendo. Lamentablemente, hoy pienso que al mundo no le importa en absoluto. Los días siguieron y mi vida estuvo en riesgo constantemente. Expuesto a bombardeos y disparos, seguí tomando fotos hasta que un día perdí. Un bombardeo me hizo volar por el aire, y dejó a mi cámara, mi teléfono y mi computadora portátil destrozados. Sobreviví, pero a partir de ahí sólo podría hacer eso, seguir sobreviviendo. Sin más horizonte que ese.

El sentimiento de pérdida es muy difícil y no puede ser descrito. Perdí personas, lugares, y todo lo que una persona puede perder. Eso me hace llorar repentinamente, en cualquier momento. Los recuerdos vienen de golpe a mi mente y siento ganas de gritar y llorar, pero no tengo fuerzas. “¿Por qué se ha ido todo?” Me pregunto mientras intento traer los recuerdos hermosos hasta este presente horrible. Miro hacia un lado y al otro y sólo veo destrucción.
¿Por qué toda esta venganza contra nosotros? A pesar de todo, no me acostumbro a esta escena. Cada nueva explosión, cada muerte, me hace agonizar de la angustia. Me quitaron lo más preciado que poseía. La llegada del verano lo hizo aún más difícil. El calor es agobiante, la basura tirada por todas partes se pudre y su olor llena el aire. Los insectos dominan el lugar.
La vida en Gaza hoy
Los días aquí son muy agotadores y duros. No hay electricidad y los continuos cortes de agua me obligan a ducharme menos. Las inflamaciones, picazones y enfermedades comienzan a invadir mi cuerpo. Y el sonido es enloquecedor. Las 24 horas los aviones de reconocimiento, con todo su estruendo, pasan por encima de nuestras cabezas. Ya no recuerdo cómo era la vida sin ese ruido, y de verdad siento que un día de estos voy a perder la cordura de tanto escucharlo. La comida que puedo conseguir es de pésima calidad. Sólo hay productos enlatados y algunas legumbres, de un sabor rancio. Los comerciantes nos exprimen y nos cobran por esa comida un precio decenas de veces más alto que el que había antes de octubre.
Su olor es nauseabundo y su sabor también. Esta alimentación me hizo caer en una gastroenteritis, y también que crecieran gusanos en mi estómago. Perdí peso y me faltan muchas vitaminas, calcio y proteínas. Me siento cada vez más cansado, las energías me abandonan. De a poco, soy capaz de caminar distancias menores, y a mis 33 años me siento un anciano. En Gaza no hay liquidez, y mis ahorros se diluyeron en poco tiempo. Al no poder retirar dinero de mi cuenta, los comerciantes aprovecharon la situación y en cada transferencia se quedan con un 25% extra. Hoy, en mi cuenta, queda un dólar y medio. No sé cómo voy a seguir, ya que no tengo cómo seguir tomando fotos, que era mi trabajo.

Personalmente, no le tengo miedo a la muerte. Cuando el misil caiga sobre mí, ya no sentiré nada. Ni su sonido, ni dolor. En ese momento, mi alma habrá ascendido en paz hasta su Creador. Me produce más miedo la idea de despertarme y encontrarme en medio de escombros, sin poder respirar, sin poder ver nada, sin poder salvarme a mí ni a los que me rodean. Sin saber quién sigue vivo y quién fue martirizado. Vivo con el miedo de sufrir lesiones que hagan que este infierno sea aún peor.
No tengo paz ni siquiera cuando duermo. Me acuesto arrullado por el sonido de bombardeos, esperando que me alcance el siguiente misil. En mis sueños, dibujo escenarios terroríficos. Vivo la muerte todos los días. Toda mi esperanza está puesta en Dios. Aunque pienso que, si la guerra terminara, ya nada volverá a ser igual que antes. Estoy roto, y no puedo sanar ni siquiera juntando los pedazos del que fui. Cuando lo pierdes todo, no puedes sentir nada. El futuro no existe. El futuro, para mí, es sólo más dolor. Ya no puedo siquiera seguir contestando preguntas, porque cada una me recuerda algo doloroso que trato de olvidar. Cada día despierto llorando por todo lo que se fue sin retorno.