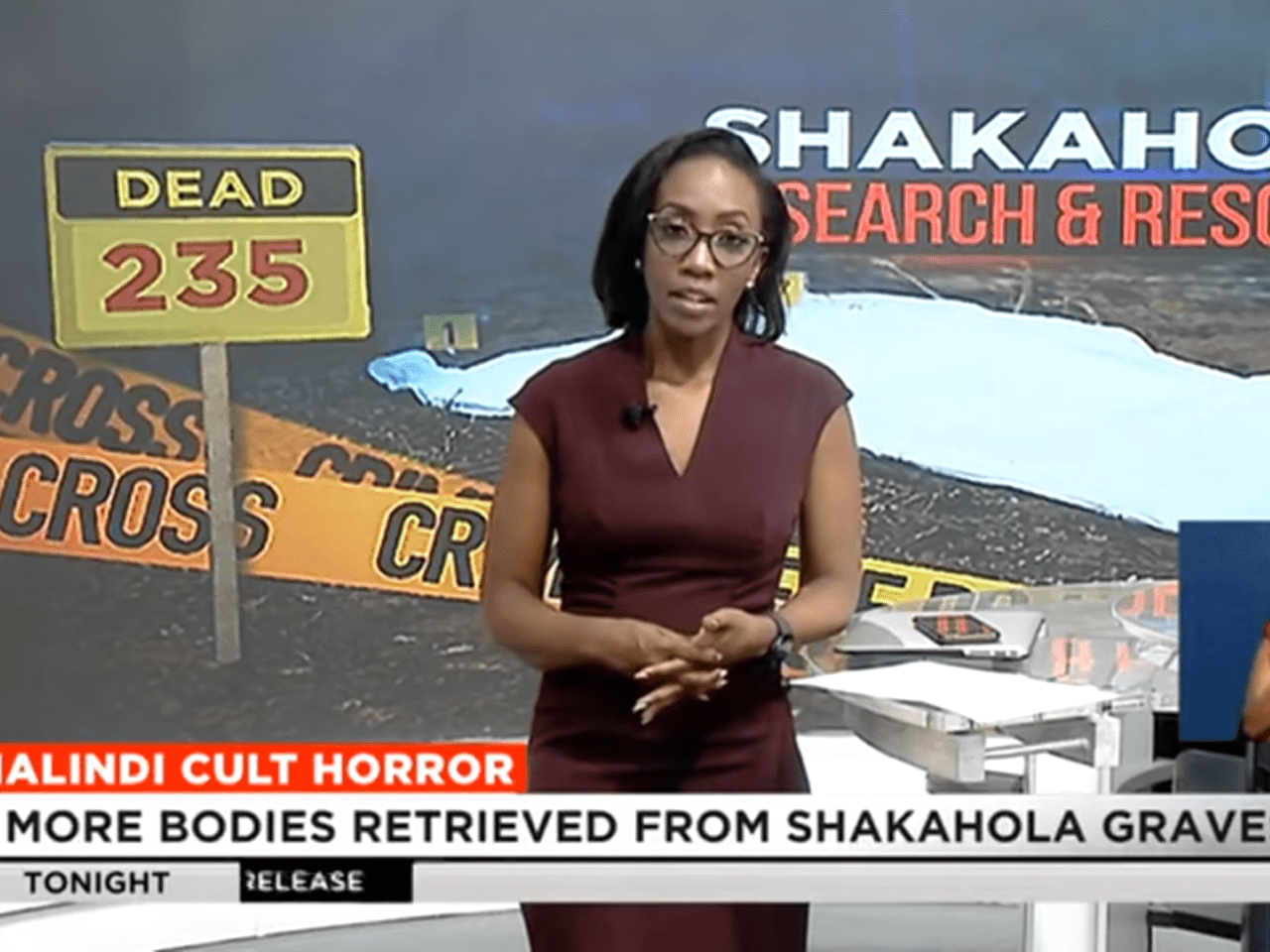En una ciudad de Ecuador, los muertos se amontonan: una madre agoniza para recuperar el cuerpo en descomposición de su hijo
En cuanto salí del vagón climatizado, el hedor de la descomposición me golpeó como un muro. Me apreté la máscara, pero no conseguí bloquear el mal olor. Desesperada por ver a mi hijo, superé la repulsión y me acerqué. En lugar de encontrarlo sobre una placa de metal, vi una funda negra en el suelo. Estaba rodeada de agua oscura, maloliente y llena de gusanos.
- 1 año ago
agosto 26, 2024

GUAYAQUIL, Ecuador – Fui testigo de algo que ninguna madre debería presenciar jamás: el cuerpo en descomposición de mi hijo, con los huesos al descubierto y la piel pudriéndose. El hedor de la descomposición era insoportable. Guayaquil es una ciudad de Ecuador donde la inseguridad crece sin control y donde los muertos se multiplican más rápido de lo que la morgue puede manejar.
Esperé casi dos meses a que me devolvieran el cuerpo de mi hijo, descuidado y abandonado por el sistema. A nadie parecía importarle. Sin embargo, a pesar de todo, finalmente lo recuperé y le di el entierro que se merecía, permitiéndole dejar este mundo en paz.
Lea más artículos sobre Delincuencia y Corrupción en Orato World Media.
El peor temor de una madre hecho realidad: su hijo desaparece
El lunes 15 de abril de 2024, sin saberlo, vi a mi hijo vivo por última vez. Neidan llegó a casa del trabajo esa tarde, como de costumbre. Se duchó, se cambió de ropa y bromeó con su hermana, como cualquier otro día. Se dirigió a casa de Daniela, su novia, donde pasaba las noches últimamente. Antes de irse, me dio un fuerte abrazo y me pidió mi bendición, como siempre hacía. «Volveré mañana después del trabajo», dijo, saliendo de casa con una sonrisa.
Más tarde, Neidan me envió un mensaje diciendo que no iría a trabajar al día siguiente porque él y Daniela iban a dar un paseo. Le respondí con varios mensajes escritos y algunas notas de voz airadas, regañándole por su decisión. Nunca respondió ni hizo caso. No le di mucha importancia; a veces evitaba contestarme para evitar una discusión.
A la tarde siguiente, el silencio empezó a pesarme. A las seis de la tarde, su ausencia me roía el corazón y decidí ponerme en contacto con la familia de Daniela. Ella tampoco había vuelto a casa. Una oleada de pavor me inundó, apretándose en mi pecho. Apenas podía respirar y tragar me resultaba casi imposible.
Aquella noche, el sueño me fue esquivo. No dejaba de mirar por la ventana de mi habitación, desde donde veía el camino que llevaba a la casa. Esperaba ver a Neidan caminando hacia casa. Durante toda la noche, volví a tumbarme, con los ojos muy abiertos, mirando al techo y esperando.
Cada vez que ladraban los perros del vecindario, pensaba: «Ahí viene». Mi corazón saltaba de esperanza, pero cada vez, no era él. Así pasó toda la noche. El miércoles por la mañana, mi ansiedad se hizo insoportable. Junto con la madre de Daniela, fuimos a la fiscalía a denunciar la desaparición de ambos.
Una llamada inesperada: «La vida de su hijo está en peligro. Vamos a matarlo ahora mismo».
En la fiscalía nos enviaron una imagen por WhatsApp para que la imprimiéramos y la pegáramos por la ciudad para ayudar en la búsqueda. Pusimos carteles por todas partes y compartí la imagen en las redes sociales, incluyendo mi número de teléfono por si alguien tenía información. Entonces sonó mi teléfono: una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado, con acento colombiano, decía: «Tengo a su hijo».
Era mediodía y estaba comiendo. Salté de la silla y corrí por el camino de entrada para conseguir una señal mejor. De fondo, oí el sonido de cuchillos o machetes siendo afilados, junto con voces profundas murmurando. «Tiene que depositar 1.500 dólares ahora mismo», exigió la voz. «La vida de su hijo está en peligro. Vamos a matarlo ahora mismo».
En la puerta de mi casa, grité desesperada y casi me desmayo. Sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Uno de mis otros hijos se acercó corriendo y me agarró de los brazos para estabilizarme. En ese momento, volví a la realidad. Tenía que ser fuerte por mi hijo. Haciendo acopio de todas mis fuerzas, me obligué a continuar la conversación.
No me dejaron colgar, así que pedí a mis hijos que se pusieran en contacto con la madre de Daniela. Los hombres que hablaban por teléfono nos dijeron dónde teníamos que dejar el dinero y nos explicaron cómo nos devolverían a nuestros hijos. No teníamos la cantidad total, así que aceptaron 500 dólares. Fui en moto al punto de entrega, mientras mi marido iba con la madre de Daniela al supuesto lugar donde tenían a los niños. Mientras tanto, yo me quedé en una llamada de grupo con los secuestradores y, supuestamente, con la madre de Daniela.
Una confirmación desgarradora: «Mi corazón se congeló. Nunca me permití considerar que Neidan pudiera estar muerto».
En un momento dado, oí una voz femenina que decía: «Ya tengo a los niños». Pensando que era la madre de Daniela, deposité el dinero con confianza. Mi corazón se calmó y volví a respirar, creyendo que todo volvería pronto a la normalidad.
De camino al encuentro de todos, mi marido me llamó y me dijo: «No deposites el dinero. No tenemos a los niños, nunca aparecieron». Las palabras me golpearon como un mazazo. Rompí a llorar, abrumada por la pena y la frustración. La negación se apoderó de mí. Me repetía a mí misma que esas personas sólo estaban dando largas para conseguir más dinero y que aún tenían a nuestros hijos. No podía aceptar la verdad, que eran unos estafadores.
Los días siguientes fueron angustiosos, llenos de silencio y miedo. El domingo 21 de abril nos llamaron de la fiscalía y nos dijeron que fuéramos a la morgue. Se me heló el corazón. Nunca me había permitido pensar que Neidan pudiera estar muerto. En la morgue nos informaron de que habían encontrado dos cadáveres y nos pidieron las características identificativas de nuestros hijos para ver si coincidían.
Nos fuimos conmocionados y, esa misma tarde, un policía envió discretamente fotos a la madre de Daniela. Los cuerpos eran nuestros hijos. A mí me evitaron ver esas imágenes, pero a mi hermana y a los otros niños sí. El martes, en la morgue, nos enseñaron más imágenes, y toda mi esperanza se desmoronó. Vi a mi hijo en fotos horribles, su cuerpo ya en descomposición. Lo encontraron días después de su muerte. Tenía la cara casi destrozada. Le reconocí por las orejas y los dientes. Tenía la boca abierta, apenas se le veía el labio inferior y sus ojos habían desaparecido.
Un sistema roto: Las pruebas de ADN pueden tardar hasta 45 días
El estado de Daniela parecía aún peor, con la cara mutilada, probablemente por animales. El resto de sus cuerpos, sin embargo, parecían más reconocibles. Las manos, el pecho y el torso de mi hijo eran inconfundibles. Grité: «¡Es mi hijo!» con un dolor tan profundo. Nunca había sentido nada igual. Lo único que quería era abrazarlo por última vez, pero nos dijeron que tenían que confirmarlo con pruebas de ADN antes de entregar los cuerpos.
En la morgue, el abrumador olor a cloro flotaba en el aire. El aire acondicionado de las oficinas disimulaba un poco el olor, pero al salir, el cloro me abrumaba. Me quemaba la nariz y la garganta. El olor provenía de la parte trasera, aunque aún no me había dado cuenta de que era allí donde almacenaban los cadáveres en contenedores.
Volví el 16 de mayo para comprobar si habían llegado los resultados del ADN, pero no llegó nada. Dos días después, por fin tomaron muestras de los huesos de los cadáveres. Durante esa visita, observé que los empleados vertían grandes cantidades de agua mezclada con cloro en el suelo, lo que intensificaba el olor. Lo mismo ocurrió el 18 de mayo y 10 días después. Para entonces, no sólo vertían agua con cloro, sino que también rociaban líquidos con mangueras.
No pensé mucho en ello en ese momento, consumida por la espera de los resultados del ADN, que según me dijeron podían tardar hasta 45 días. La espera se me hizo insoportable. Cada día, mi mente seguía consumida por la idea de mi hijo yaciendo allí, en aquella morgue. Inconscientemente, desarrollé formas de sobrellevarlo. Me imaginaba a Neidan de vacaciones, de viaje.
Tomar cartas en el asunto: recurrir a los medios de comunicación y al apoyo jurídico para obtener justicia
Extrañamente, esta fantasía coexistía con mis visitas al depósito de cadáveres, donde me quedaba fuera, escudriñando cada centímetro de la fachada del edificio. Miraba por las ventanas, intentando desesperadamente averiguar dónde podía estar mi hijo. Me sentía desorientada.
Como yo, cada vez más familias buscaban a sus seres queridos, pero no obtenían respuestas. Oímos rumores de que pedían dinero para sacar los cadáveres de la morgue. Yo quería pagar para recuperar a Neidan, pero se negaron diciendo que las pruebas de ADN estaban en curso y que la fiscalía controlaba el caso.
El 12 de junio, harto de esperas interminables, volví a la morgue. Un funcionario, frío e insensible, nos dijo: «¿Para qué quieren esos cuerpos? No son más que un amasijo de podredumbre. No nos arriesgaremos a exponernos a enfermedades sacándolos». Me puse furioso y empecé a gritar, exigiendo una solución. Sin embargo, todo lo que recibí fue cinismo e indiferencia.
Esa misma tarde, acudimos a los medios de comunicación y solicitamos ayuda jurídica para impulsar el asunto. Funcionó. A la mañana siguiente, las autoridades nos dijeron que viniéramos a recoger los cuerpos de Neidan y Daniela. Ese día, primero fuimos a las oficinas a firmar unos papeles. Luego, con el personal de la funeraria, cogimos un carro hasta los contenedores de la parte trasera del edificio.
Los trabajadores se pusieron trajes especiales mientras que yo sólo llevaba una simple mascarilla. Al acercarnos, vimos gente limpiando fuera y un contenedor abierto. Dentro, había unos doscientos cuerpos apilados unos encima de otros. De allí sacaron los cuerpos de nuestros hijos.
Una madre recupera por fin el cuerpo de su hijo y le da sepultura
En cuanto salí del vagón climatizado, el hedor de la descomposición me golpeó como un muro. Me apreté la máscara, pero no conseguí bloquear el mal olor. Desesperada por ver a mi hijo, superé la repulsión y me acerqué. En lugar de encontrarlo sobre una placa de metal, vi una funda negra en el suelo. Estaba rodeada de agua oscura, maloliente y llena de gusanos. Cerca, una caja metálica esperaba a que los trabajadores de la funeraria colocaran el cuerpo en su interior.
Cuando la madre de Daniela expresó sus dudas, preguntando: «¿Cómo sé que son nuestros hijos?», abrieron las cajas. La imagen era espantosa, sólo huesos con carne en descomposición colgando, plagados de gusanos. Nunca podré borrar esa imagen de mi mente. Los enterradores vertieron una gruesa capa de cal sobre la tapa sellada y embalaron la caja.
Les pedí que trajeran el cuerpo de mi hijo a casa. Necesitaba velarlo y rezar por él, no me sentía preparada para dejarlo marchar. Armamos una simple caja y lo velaron durante cuatro horas. Milagrosamente, el hedor nunca se escapó, lo que atribuyo a Dios. Colocamos bolsas de hielo debajo de la caja y utilizamos ventiladores para mantener el aire fresco. Tras una breve ceremonia, llevamos su cuerpo al cementerio cercano a mi casa.
En las semanas siguientes, las pesadillas me atormentaron. La imagen de mi hijo cubierto de gusanos aparecía regularmente en mi mente. Fue muy traumático. No lo llamaría alivio, pero me reconfortó saber que nunca abandoné el cuerpo de mi hijo. Hice todo lo posible por llevarlo a un lugar donde pudiera dejarle flores. Ya no yace en esa morgue. Le honré, tal como me pidió en un sueño.