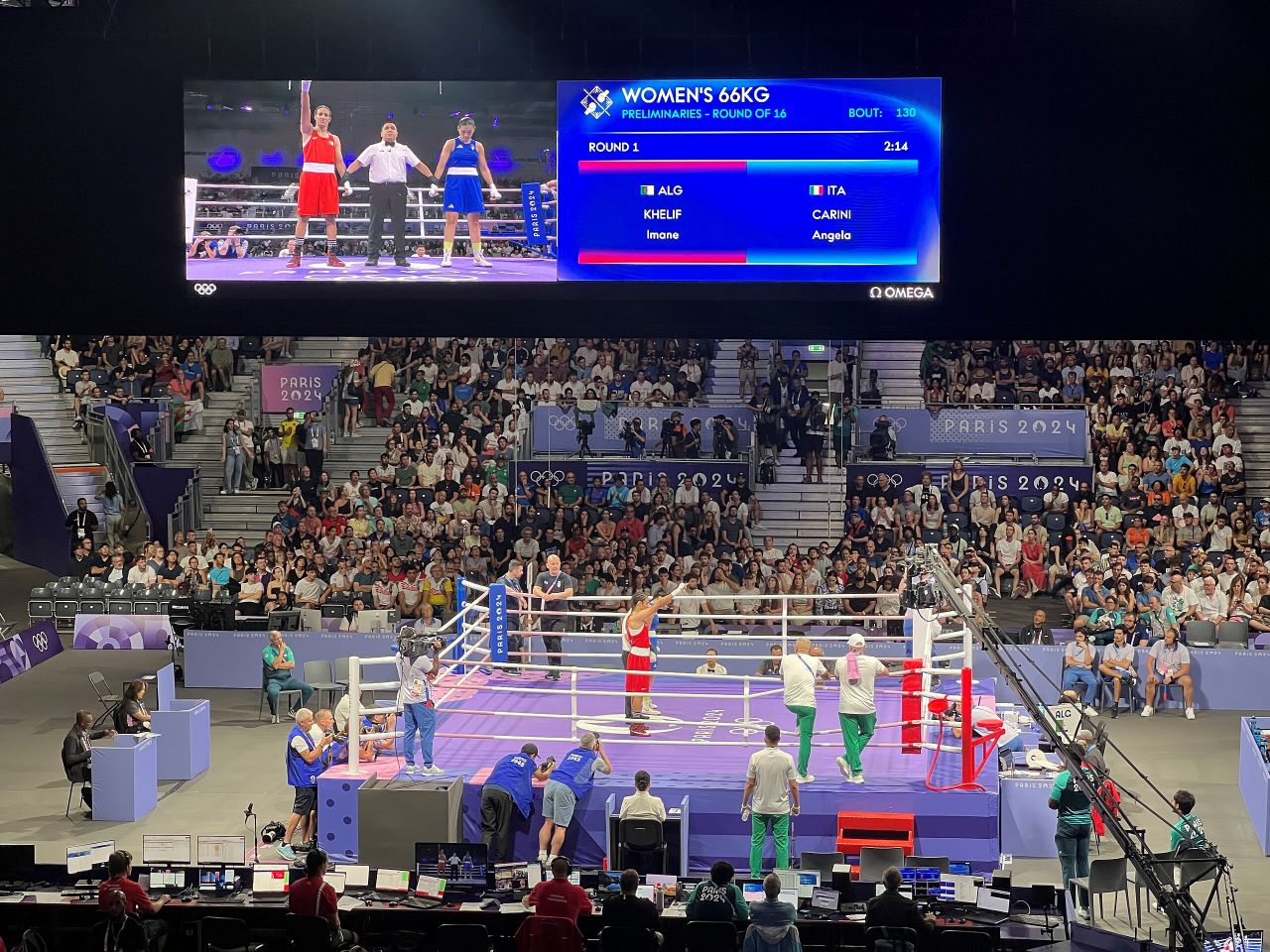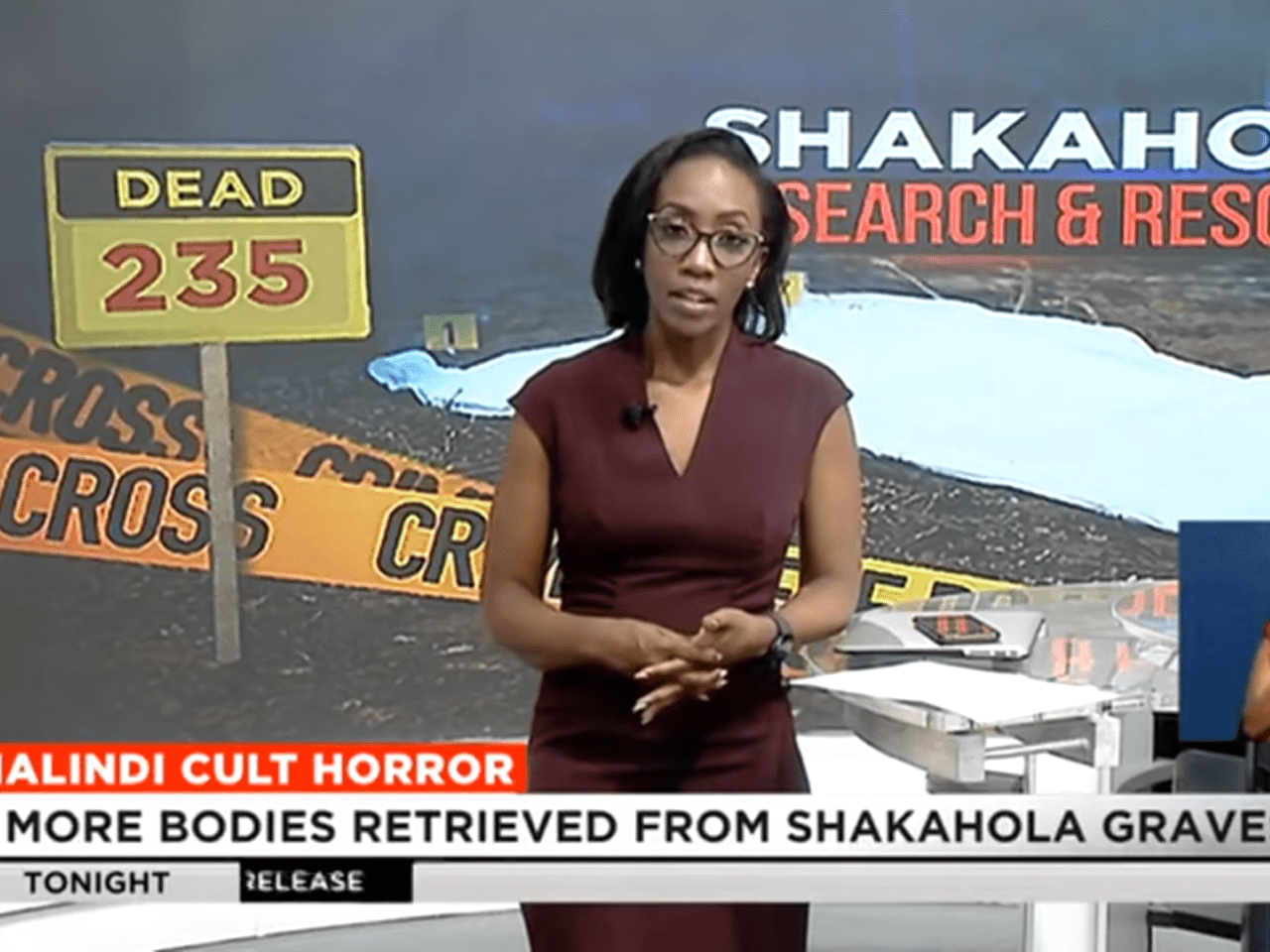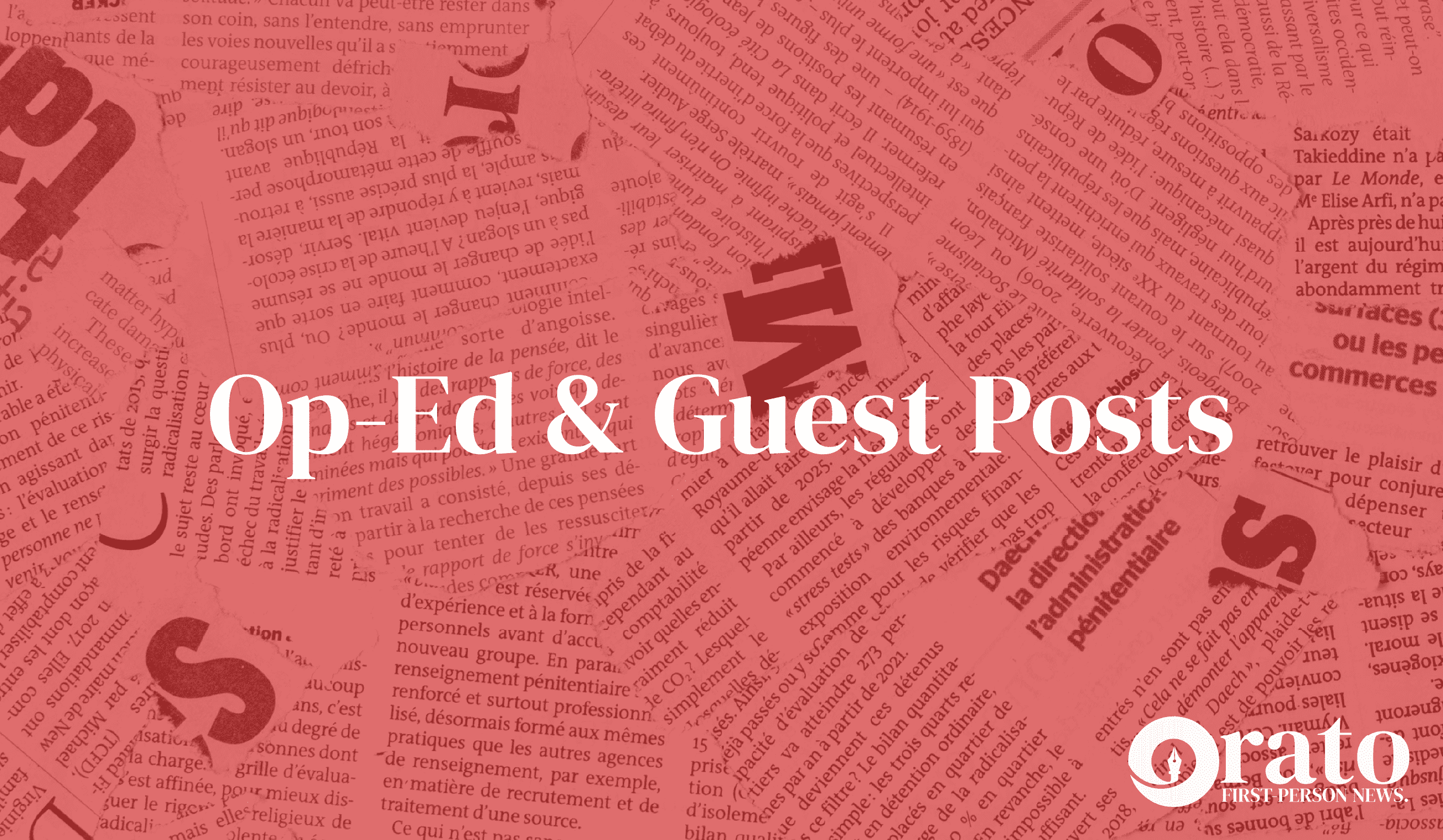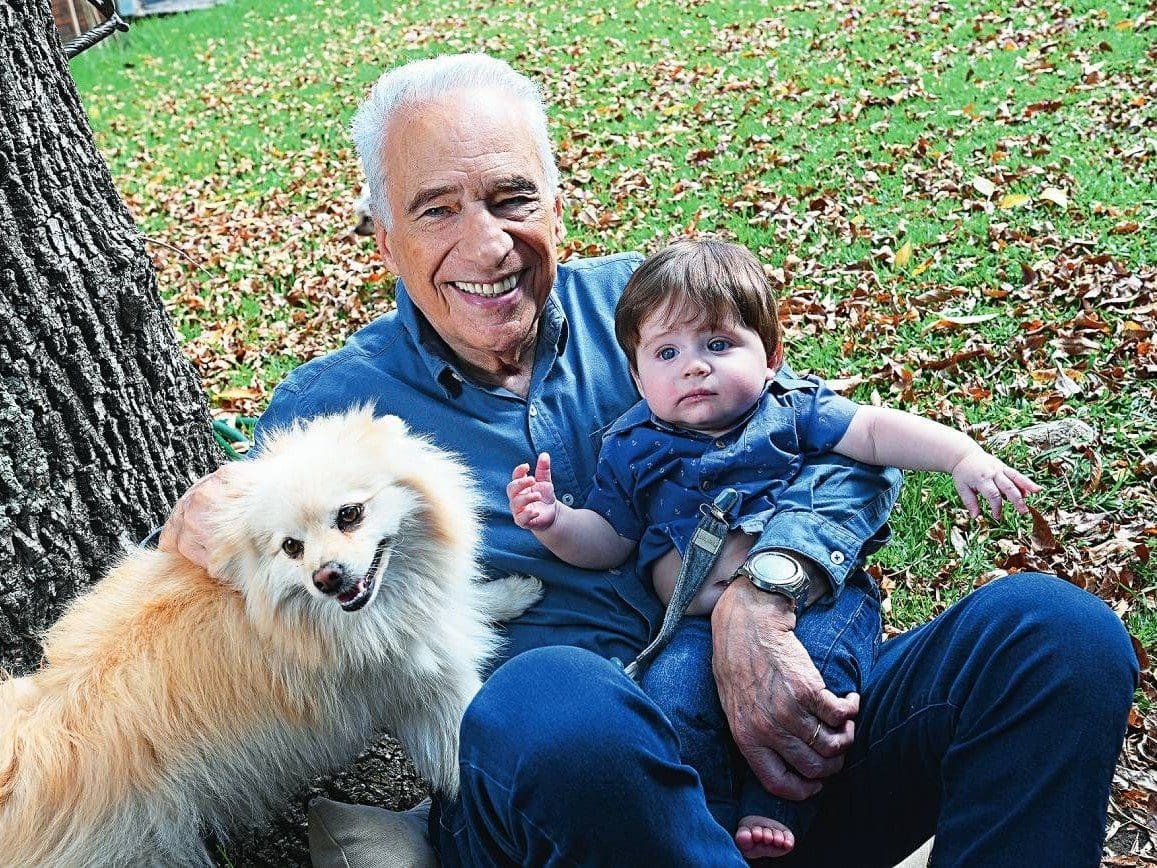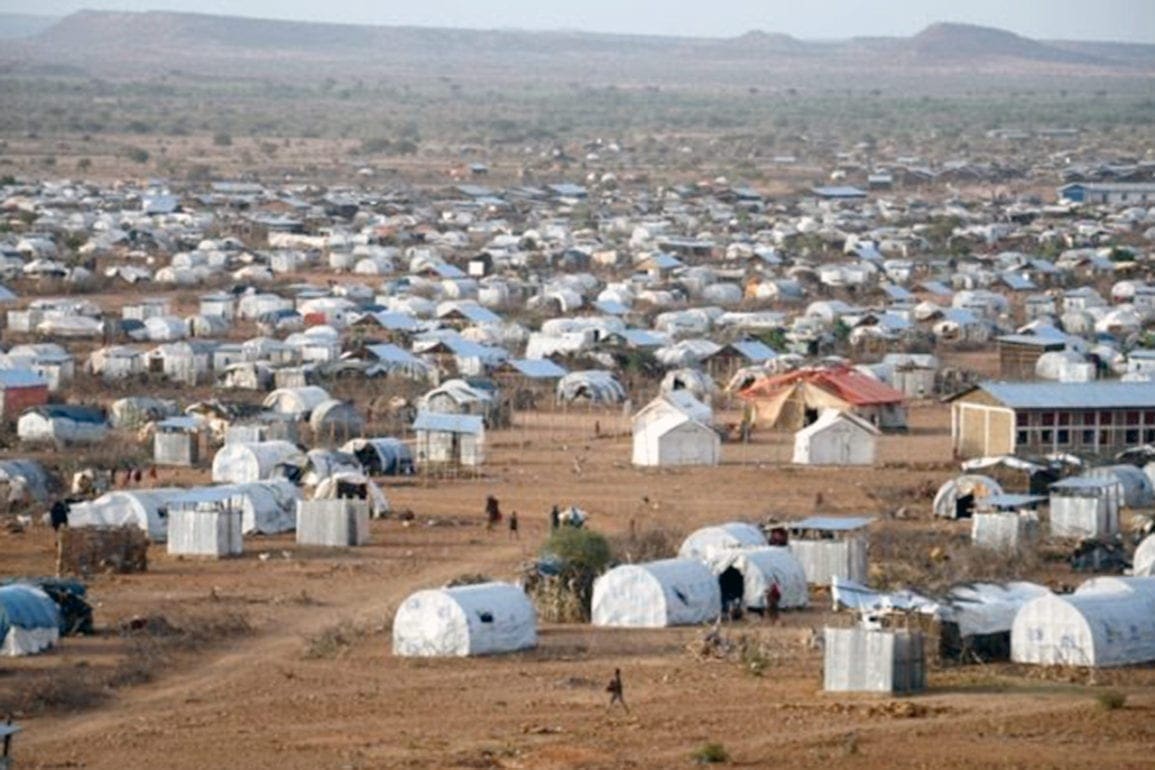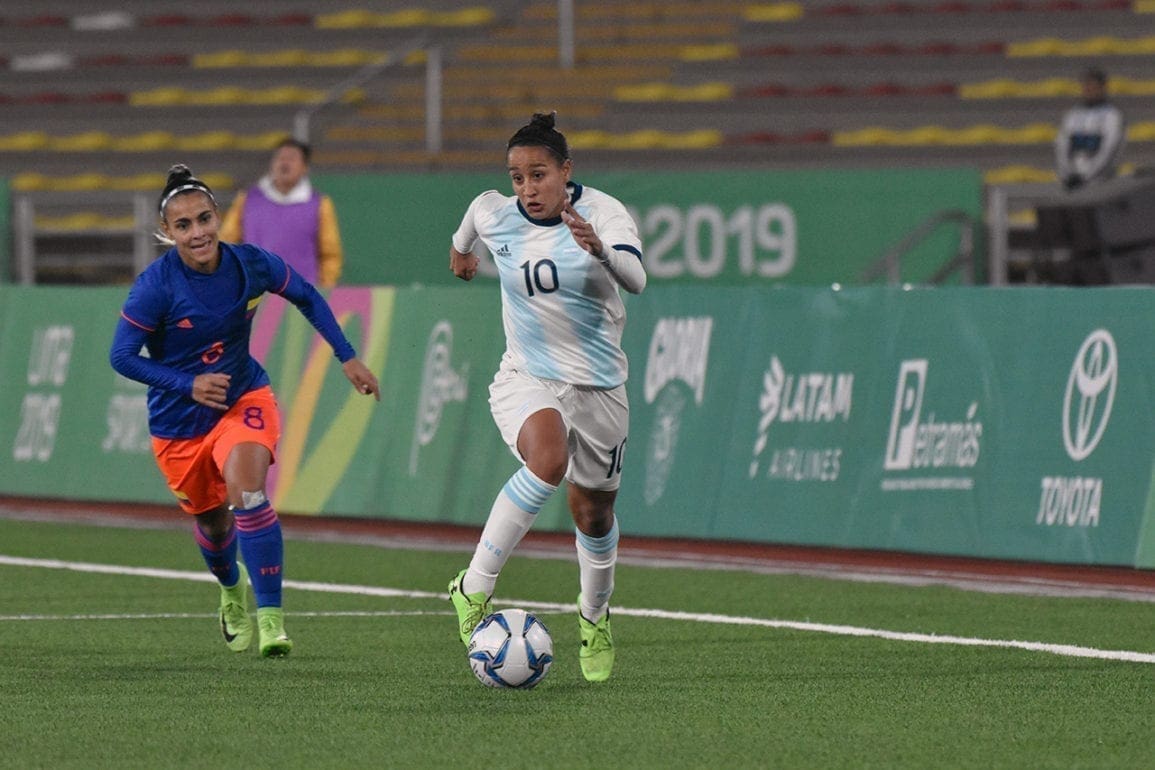La lucha por la supervivencia de una mujer trans: hombres armados la echaron de su casa y de su negocio
Una tarde, cerca de las seis, mientras estaba sentada en el salón con las puertas abiertas, entraron tres hombres… Me insultaron, me llamaron «maricón» y me exigieron que abandonara la ciudad. Me dieron 24 horas para irme y, cuando intenté razonar con ellos, se quitaron las chaquetas y mostraron las pistolas que llevaban en la cintura.
- 1 año ago
septiembre 24, 2024

CAQUETÁ, Colombia – Hace un año, mi vida se hizo añicos y sigo buscando estabilidad. Como mujer trans, siempre he sufrido discriminación y abusos, pero me las arreglé para crear una vida en la que me sentía segura. Todo cambió cuando unos hombres armados irrumpieron en mi salón y amenazaron con matarme si no abandonaba el pueblo. En un instante, lo perdí todo. Ahora vivo con mi madre, añorando lo que una vez tuve, mientras intento reconstruir mi vida desde las ruinas.
Lea más historias de sexo y género en Orato World Media.
Aumenta la homofobia: volantes con amenazas de muerte llegaron a mi puerta
Durante 30 años viví en Solita, Caquetá, donde la vida cotidiana me desafiaba. La gente rechazaba constantemente a las mujeres trans, me acosaban e insultaban sin descanso. Con el tiempo, aprendí a moverme por las calles, alejándome de los lugares donde la hostilidad golpeaba con más fuerza. A pesar de los desafíos, construí un refugio personal, el lugar donde vivía y trabajaba.
Transformé mi salón de belleza en mi santuario. La parte delantera albergaba el salón, lleno de tocadores, espejos, pelucas, herramientas de peinado y productos para mis clientes y ventas. Las paredes estaban adornadas con fotos de Marilyn Monroe, en homenaje a una mujer cuya sensualidad admiraba profundamente. Mantenía un espacio organizado y acogedor donde pasaba la mayor parte del tiempo, libre de los insultos y las agresiones que acechaban fuera. Mis amigos y clientes me visitaban a menudo, y rara vez necesitaba salir. Se convirtió en mi mundo, un lugar donde vivía y trabajaba en paz.
El único punto oscuro de mi vida eran los visitantes indeseados que aparecían todos los fines de semana. Hombres borrachos llamaban a mi puerta a altas horas de la noche, inundándome de miedo y rabia. Sabía exactamente lo que querían: acceder a mi cuerpo. Me sentía obligada a dejarles entrar, fingiendo tolerar su presencia. Mientras ellos se llevaban lo que habían venido a buscar, yo sólo podía pensar en cuánto deseaba que aquello terminara.
Las cosas empeoraron cuando grupos armados empezaron a luchar por el control de la zona. Estos grupos eran abiertamente homófobos y rechazaban cualquier identidad sexual más allá del binario hombre-mujer. Al poco tiempo, encontré panfletos en las calles e incluso debajo de mi puerta, llenos de mensajes de odio dirigidos a gays, lesbianas y personas trans.
Ultimátum mortal para hombres armados: mujeres trans en la mira
Cada folleto que llegaba a mis manos terminaba con una escalofriante amenaza de muerte. Verlos me llenaba de pavor, pero aún no me daba cuenta de lo intensas y peligrosas que llegarían a ser las amenazas. Una tarde, hacia las seis, mientras estaba sentada en el salón con las puertas abiertas, entraron tres hombres.
Al principio los confundí con clientes, pero sus expresiones serias me dijeron rápidamente lo contrario. Me insultaron, me llamaron «maricón» y me exigieron que abandonara la ciudad. Me dieron 24 horas para irme y, cuando intenté razonar con ellos, se quitaron las chaquetas y mostraron las pistolas que llevaban en la cintura. Al marcharse, me advirtieron de que me matarían si volvían a verme.
Me quedé en estado de shock, congelada en medio de la sala, tratando de dar sentido a lo que acababa de ocurrir. Luché por decidir si cerrar inmediatamente o terminar la jornada laboral. Al cabo de unos minutos, finalmente cerré la puerta. Mi mente estaba en completo desorden, demasiado confusa y conmocionada para atender a nadie, y mucho menos para pensar con claridad.
Llamé a un amigo policía para pedirle consejo. Me dijo que sólo podría ayudarme si presentaba una denuncia, pero que los hombres que me habían amenazado me habían advertido de que las cosas empeorarían si lo hacía. Aterrorizada, corrí hacia un amigo que trabajaba en moto, le expliqué todo y él simplemente me dijo: «Vamos». Sabiendo que hacía poco alguien había matado a varias mujeres trans, entre ellas dos amigas, me apresuré.
Dejando atrás 30 años de mi vida
Dejé mi casa de 30 años sin nada más que la ropa que llevaba puesta y me dirigí al pueblo de mi madre. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás y se me llenaron los ojos de lágrimas. Llegamos a casa de mi madre a la una de la madrugada y la desperté para que abriera la puerta. Confundida pero acogedora, me saludó cordialmente. Limité los detalles, limitándome a decirle brevemente que me quedaría una temporada. Desde aquella noche, siento que la vida que vivo no es mía.
Hoy vivo con miedo constante y casi nunca salgo de casa. Con la ayuda de amigos, compré herramientas básicas para cortar el pelo a los vecinos en el salón de mi madre. Es incómodo y el trabajo sigue siendo lento, pero me ofrece un comienzo. Confío en los niños del barrio para que me hagan recados y así evitar salir.
Cuando tengo que salir, me siento tensa y asustada. La gente que me mira me pone nerviosa. Temo que estén relacionados con quienes me amenazaron. El miedo a que me reconozcan me persigue a diario. Paso los días añorando una vida que nunca recuperaré. Apenas hablo con nadie más que con mi madre, ya que he cortado los lazos con mis amigos por seguridad. Algunas noches, el sueño se me escapa por completo. Otras noches, las pesadillas de ser perseguida me atormentan. Llorar hasta la extenuación es lo único que me ofrece un alivio temporal. Renuncio a recuperar mis pertenencias, no dispuesta a revivir el dolor de haberlo perdido todo. Aunque quiero abandonar este lugar, carezco de medios. Intento mantener la esperanza de que algún día encontraré un lugar donde pueda liberarme del miedo.