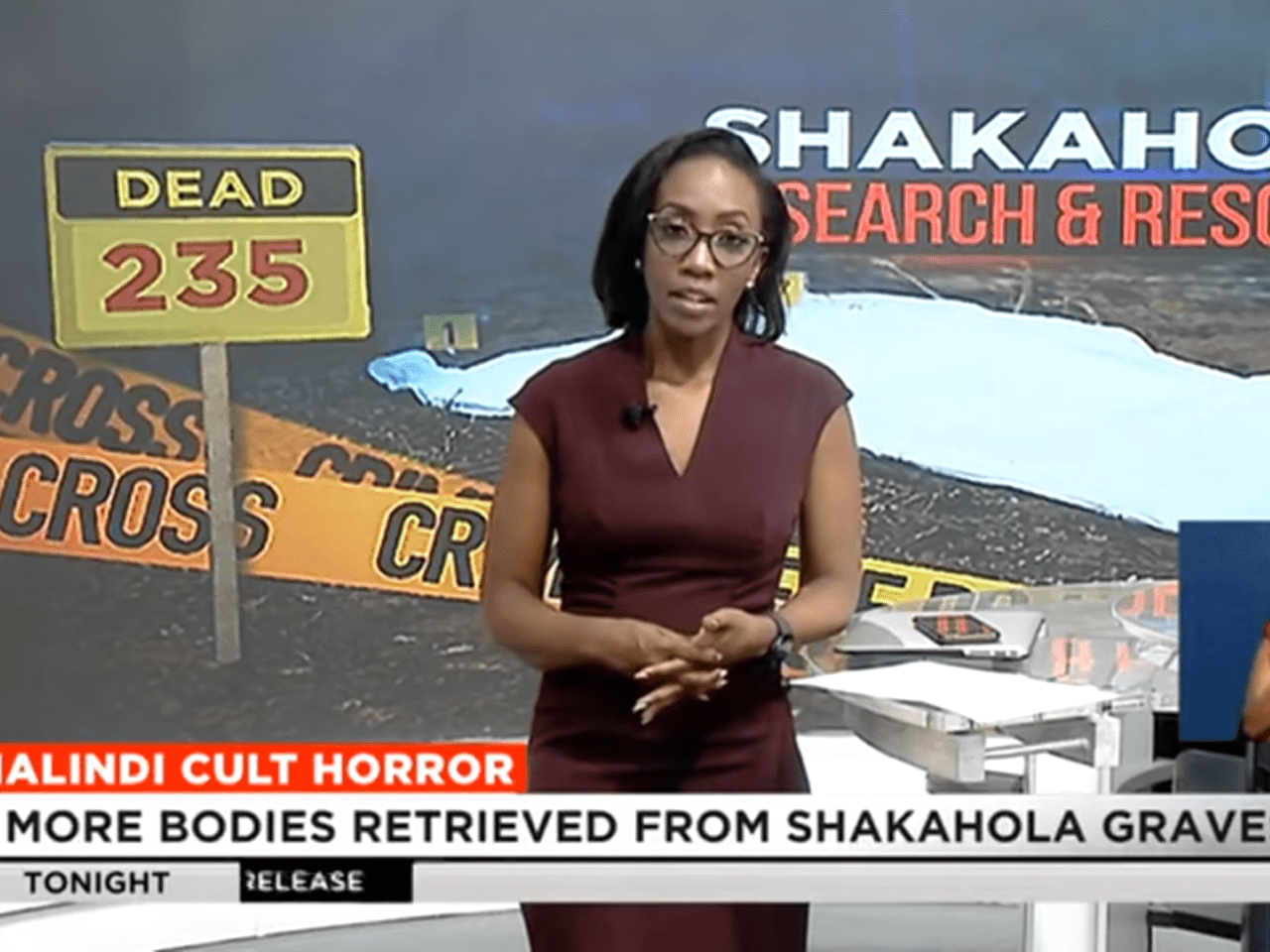El adolescente que asesinó a mi hijo escapó de la policía: mi familia le dio caza y lo capturó
En la camilla, Tomi parecía estar durmiendo. Empecé a pedirle que se despertara, que volviera a casa. Mis súplicas se hicieron más fuertes y desesperadas hasta que me desmayé. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital.
- 2 años ago
mayo 2, 2024

BUENOS AIRES, Argentina – El 28 de octubre de 2023, mi hijo Tomi y su novia Male nos acompañaron en una cena familiar en casa. Cuando terminamos de comer, Tomi y Male se dirigieron a la plaza para pasar el rato antes de irse a dormir a casa de Male, a seis manzanas de allí. Me dio un beso en la frente y me dijo: «Te quiero. Hasta mañana». Esa fue la última vez que vi a mi hijo con vida.
Pasadas y media de la madrugada, el timbre de mi teléfono me despertó. Pensé que podría ser el hospital llamando por mi padre, que llevaba allí algún tiempo. Cuando descolgué el teléfono, lo que oí me sorprendió. «Tomi tuvo un accidente con su moto», dijo uno de sus amigos, con voz temblorosa. Me sentí confundida. Tomi ni siquiera montaba en moto. «Tienes que venir al hospital», me instaron los amigos de Tomi. «Pasamosn por ti ahora.» No dejaron lugar a preguntas. Mientras trataba de entender la información, llamé a mis otros hijos para informarles.
Lea más historias sobre crimen y corrupción en Orato World Media.
La madre llega a un hospital repleto de policías
Pronto, los amigos de Tomi llegaron en coche para llevarme al hospital. Me preparé para la noticia de un hueso roto o alguna pequeña lesión por una caída en moto. Sin embargo, sus lágrimas y su silencio me infundieron una sensación de temor y presioné para obtener más detalles. A pocas cuadras del hospital, uno de ellos finalmente tomó mis manos, se encontró con mis ojos y dijo las palabras que cayeron como piedras: «Mari, le dispararon a Tomi». En ese momento, sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor.
Llegamos al hospital y lo encontramos lleno de policías. Sin que yo lo supiera en ese momento, Tomás ya había muerto. Salí corriendo del coche, desesperada por ver a mi hijo. A la entrada de Emergencias, tres policías me hicieron pasar. Dentro esperaban unos diez médicos y uno me pidió que me sentara. «No, quiero ver a mi hijo ahora», respondí.
Por el rabillo del ojo, vi a mi nuera y a un grupo de niños, todos llorando. Volví a insistir al médico para que me dejara ver a Tomi. Con el corazón encogido, por fin dio la noticia: «Tengo que decirles algo. Tomás falleció».
Las palabras del médico me desgarraron el corazón y, al mismo tiempo, una parte de mí se negó a aceptarlo. Me moví con el piloto automático, impulsada por la necesidad de ver a mi hijo. Cuando llegué hasta él, yacía tranquilamente en una camilla, con los ojos cerrados. No vi sangre ni marcas visibles de la bala.
Una madre se encuentra esperando a que su hijo asesinado pase a merendar
En la camilla, Tomi parecía estar durmiendo. Empecé a pedirle que se despertara, que volviera a casa. Mis súplicas se hicieron más fuertes y desesperadas hasta que me desmayé. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Los médicos me pusieron en observación durante un tiempo mientras el mundo se movía a mi alrededor. Mis otros hijos se paseaban y mi ex pareja, el padre de Tomi, estaba cerca. Nada tenía sentido para mí. Sedada, me costaba procesar cualquier emoción mientras los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza.

La vuelta a casa fue insoportable. Vivir en el mismo espacio donde compartí tantos momentos con mi hijo crea una sensación de tortura continua. Cada sonido me hace pensar en su presencia; cada vez que se abre la reja, miro hacia arriba esperando verle pasar. En la cocina, me sorprendo a mí misma esperando a que pase a tomar la merienda. Lo espero, aunque sé que no volverá a casa. Algunos días, el peso de su ausencia se hace insoportable.
¿Quién estar preparado para algo así? Nos preparamos para la pérdida cuando un ser querido cae enfermo, sabiendo que existe la posibilidad de perderlo, pero Tomi era joven, sano y feliz. El asesino me lo robó e imagino que donde quiera que esté Tomi, se siente frustrado al verme tan triste. Me decía: «Mami, levántate, que hay cosas peores», cuando estaba de bajón. En los primeros meses después de perder a Tomi, me sentí furiosa con la vida y con Dios, incapaz de aceptar semejante injusticia. Con el tiempo, la ira dio paso a una profunda tristeza.
El asesino de Tomi amenaza a la familia y escapa de la policía
A menudo pensaba en el chico de 16 años que acabó con la vida de mi hijo. Al principio, me compadecí del adolescente, pensando que había arruinado su futuro. Sin embargo, cuando escapó de la custodia policial en febrero de 2024, empezó a amenazarme a diario. Naturalmente, se desvaneció toda simpatía. Estaba claro que no albergaba remordimientos. Se burló de nosotros en las redes sociales, profiriendo insultos y amenazando con perseguirnos uno a uno.
Un día, publicó fotos suyas a dos manzanas de mi casa. Luego, en TikTok, comentó unas fotos de mi nuera, la novia de Tomi, diciendo: «Hagan un huequito en el cajón, que ahora voy a por ella». Esta situación me sumió en un profundo temor.
Durante un mes, no pude dormir. El mero sonido de los motores de las motocicletas infundía terror en mi corazón, confundiéndolos con disparos. Busqué protección policial, pero no podía calmarme. Incluso un simple viaje a la tienda, a tres manzanas de distancia, resultaba angustioso. Miraba constantemente por encima del hombro, temiendo un ataque.
En marzo, descubrimos a través de Instagram que el chico estaba escondido en casa de su madre. Fuimos allí para entregarlo a las autoridades. No teníamos intención de hacerle daño; sólo queríamos justicia. Cuando llegamos y alertamos a la policía, su respuesta fue frustrantemente lenta, lo que le dio tiempo a escapar por los tejados. Volví a casa sintiéndome derrotada y temiendo que las amenazas no acabaran nunca.
Aquella noche, sobre las 3:30 de la madrugada, me desperté sobresaltado por los gritos que se oían junto a mi ventana. Un hombre gritó que habían atrapado al asesino de Tomás. Mi hijo, que vive al lado, se reunió conmigo fuera y me dijo: «Mami, ve a la comisaría. Lo voy a llevar ahí». Tenía al asesino de Tomi en su coche. Le supliqué que no lo hiciera, temiendo que fuera una trampa y algo pudiera salir mal.
Cuando la policía no logra recapturar al asesino, la familia toma cartas en el asunto
Salí corriendo hacia la comisaría, a seis manzanas de distancia. Una oleada de adrenalina me impulsó a toda velocidad por las oscuras calles. Crucé las vías del tren y vi el coche de mi hijo avanzando a toda velocidad. Me invadió la esperanza. Llegué a la comisaría sin aliento y encontré a mi hijo llorando. «Listo, mamá, era él», sollozó. Nos sentamos juntos, abrumados, llorando el miedo y el estrés reprimidos. Durante un rato, las lágrimas no pararon. Entré en lo que parecía un ataque de nervios. Todo parecía irreal, como si estuviéramos en una película. Todavía resulta difícil de creer.

Tomás era el bebé de nuestra familia, el último de mis cinco hijos. Desde el momento en que me quedé embarazada, se sintió especial. Aprecié cada momento de mi embarazo y de sus primeros años. En las fiestas de cumpleaños, Tomi siempre era el cantaba más alto. Todos los días pienso en él. El mural que creamos con todas sus cosas favoritas es como un pequeño santuario. Hablo con él cuando paso junto a él, manteniendo su viva presencia en mi vida.
Aunque me enfrento a un vacío palpable, sigo adelante por mis hijos y mis nietos. Afrontar la pérdida de un hijo genera un dolor inimaginable. Nuestra situación empeoró cuando el asesino de mi hijo escapó y amenazó a toda nuestra familia. Nunca imaginé que tendríamos que hacer de policías, localizar y entregar nosotros mismos a su asesino adolescente. Tras la muerte de Tomás, pasé una semana en cuidados intensivos. Me recuperé y hoy me acuerdo de él. Tomás abrazó la vida por completo. Mostraba afecto abiertamente y provocaba risas con su humor constante. Era una luz que brillaba a la vista de todos.