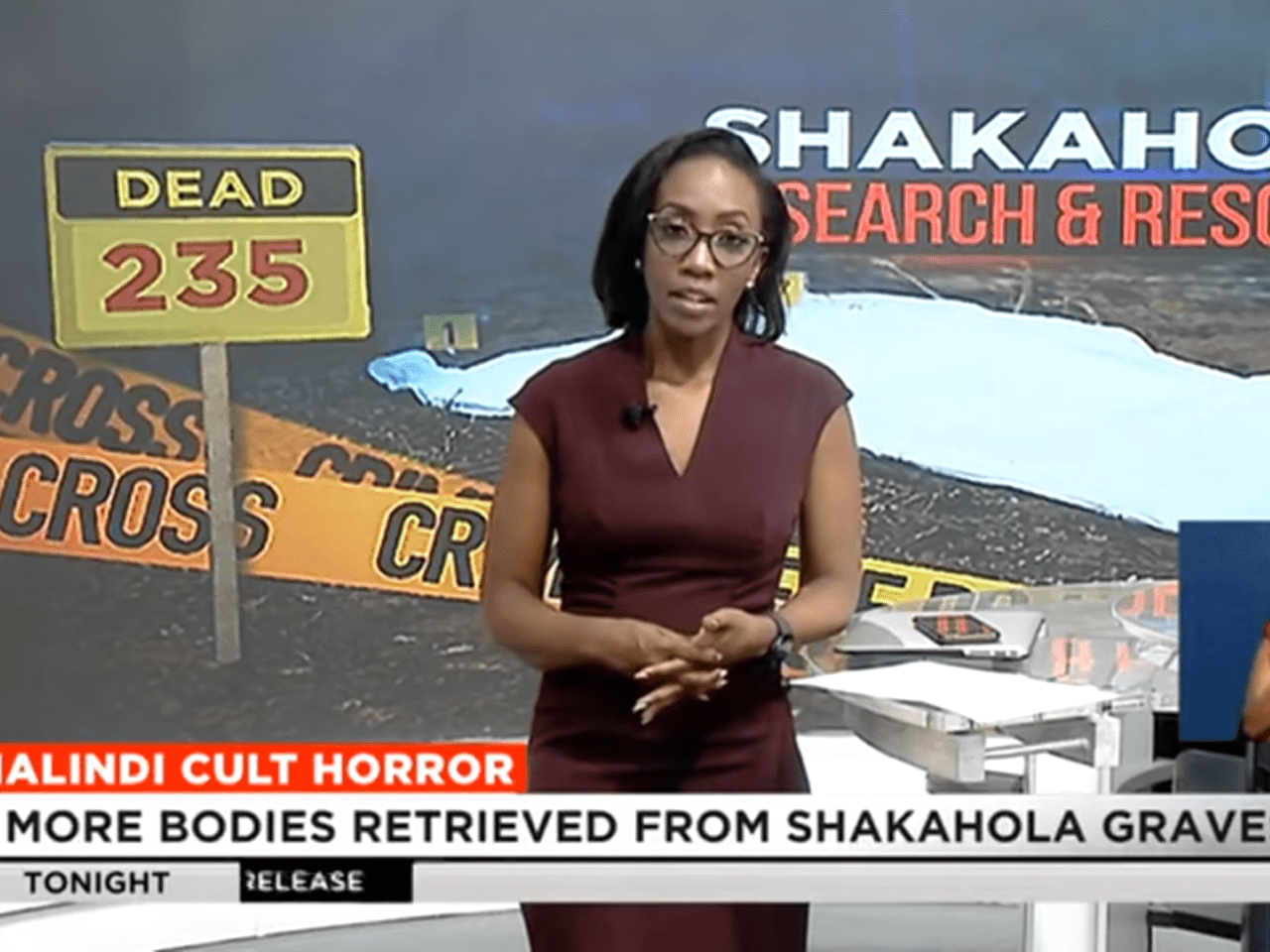Huyendo de la violencia de las pandillas en Haití, una niña se traslada a una ciudad más segura mientras su familia sigue en peligro constante
Una mañana, me despertó el llamado de una amiga. ¿Te enteraste de que acaban de morir mil personas?”, me preguntó. Yo ni siquiera me había enterado de que había ocurrido un atentado cerca de la casa de mis padres. “Llamá ya a tu familia”, me dijo, y eso terminó de sacudirme la somnolencia. La sola idea de que entre esos muertos podrían estar mis padres o mis hermanos me ahogó en tristeza.
- 2 años ago
junio 27, 2024

CABO HAITIANO, Haití – Puerto Príncipe es una ciudad donde fui feliz, pero también un lugar donde el miedo y el peligro acechaban constantemente. Cuando la violencia ganó las calles y se hizo insostenible, mi vida se limitó considerablemente. Si quería visitar a alguien, el miedo me paralizaba. Ir al colegio, salir a caminar, acciones cotidianas, se convirtieron en proezas arriesgadas.
En mi último tiempo en Puerto Príncipe, me sentía como si estuviera encerrada en una prisión. En Puerto Príncipe uno se acostumbra a escuchar malas noticias y a convivir con la violencia. Finalmente, tomé la difícil decisión de abandonar Puerto Príncipe en busca de seguridad y paz en otro lugar. Casi toda mi familia sigue allí y cada día temo recibir la noticia de que alguno de ellos fue víctima de algún ataque.
Lea más historias de conflictos en Orato World Media.
La violencia de las bandas en Puerto Príncipe lleva a una joven a huir a otra ciudad
Hace seis años, me trasladé de Puerto Príncipe a Cabo Haitiano, buscando refugio de la extrema violencia que ya existía allí. En Cabo Haitiano las cosas son completamente diferentes. Salgo a la calle sin el temor de que alguien pudiera secuestrarme, y no se escuchan disparos por ningún lado. Sin embargo, es una ciudad tan pequeña que las opciones se reducen, y tanta calma por momentos me resulta aburrida. De todos modos, prefiero aburrirme que estar en peligro permanentemente.
En mayo de 2023 visité Puerto Príncipe por última vez, para ver a mi familia. Fue un viaje de ocho horas en micro. Había poca gente en el vehículo. Nadie va a Puerto Príncipe a menos que se trate de una emergencia. La mayor parte del viaje fue tranquila, pero, a medida que nos acercábamos a la ciudad, el temor se apoderaba de todos. En ciertas áreas, como si se tratara de una coreografía, las personas comenzaban a rezar. En voz alta, pedían que las pandillas no detuvieran el micro, que no nos secuestraran.
El miedo lo cubría todo, y lógicamente también se instalaba en mí. Llegar a Puerto Príncipe no significó un alivio. Acentuaba la sensación de que algo horrible podría pasar. Una tarde, caminaba por las calles cuando me topé con una discusión entre un motociclista y un policía. Mi corazón se aceleró a medida que el tono de ambos se elevaba.
La tensión era insoportable, todo parecía a punto de estallar en un combate armado. A mi alrededor, sin embargo, a nadie parecía sorprenderle la situación. Ya tenían tan naturalizados hechos mucho peores, que esto no les llamaba la atención. Entonces, el policía sacó su arma, y afortunadamente el otro hombre prefirió alejarse que escalar aún más la pelea. En definitiva, no pasó nada, pero aquella imagen me quedó grabada en la cabeza. Pasé todos los días de ese viaje encerrada en la casa de mis padres.
“¿Te enteraste ?» Acaban de morir mil personas. Yo ni siquiera me había enterado de que había ocurrido un atentado cerca de la casa de mis padres. “Llamá ya a tu familia”, me dijo mi amiga.
Pocos meses después, una tarde comencé a recibir mensajes de algunos familiares cercanos. Habían matado a una prima mía En Puerto Príncipe. Quedó en medio de una zona de guerra entre pandillas y no pudo escapar. Aunque no tenía especial relación con esa rama de mi familia, la noticia me impactó. Y fue muy triste saber que nadie viajaría a su entierro, ya que el acceso a la ciudad se había vuelto prácticamente imposible.
No soy una persona que suela mirar las noticias, y en general no estoy muy al tanto de lo que pasa en el mundo ni en el resto de mi país. Pero la violencia fue capaz de llegar hasta mí y meterse en mi vida, aunque viviera en una ciudad tranquila. Una mañana, me despertó el llamado de una amiga. ¿Te enteraste de que acaban de morir mil personas?”, me preguntó. “Llamá ya a tu familia”, me dijo, y eso terminó de sacudirme la somnolencia. La sola idea de que entre esos muertos podrían estar mis padres o mis hermanos me ahogó en tristeza.


Desesperada, llamé a mi papá. Los segundos que pasaron hasta que escuché su voz se me hicieron eternos. Fue un momento terrible, porque no sabía qué esperar. La noticia del otro lado del teléfono podría ser muy mala. En cuanto atendió, sentí un alivio tan grande como el miedo por el que estaba pasando. Aunque me dolía que hubiera tantos muertos, por esta vez agradecí que la mala suerte no nos haya alcanzado a nosotros.
A partir de ese momento, la violencia fue en aumento. A partir de ese momento, empecé a tener una sensación de sobrecogimiento cada vez que alguien mencionaba a las pandillas. Dos meses después de ese atentado, las pandillas empezaron a expandir su territorio, y mi familia se tuvo que mudar. Se quedaron en Puerto Príncipe, pero se desplazaron a otra zona. Yo empecé a sentirme mucho más asustada todo el tiempo. El miedo me acompaña diariamente, porque uno nunca sabe lo que puede ocurrir.
Crece la preocupación de una joven mientras sus padres permanecen en la caótica ciudad
En Cabo Haitiano la vida es apacible. No hay ninguna señal de violencia ni motivos por los cuales temer. Pero una parte de mí está todo el tiempo atenta a lo que pudiera ocurrir en Puerto Príncipe, donde reina el caos. Cada día envío mensajes a mis padres para monitorear su situación. Abro una y otra vez Whatsapp para ver el horario de su última conexión. Eso me permite respirar aliviada. Siguen vivos”, pienso, y puedo continuar con mis cosas.
Antes de agarrar el teléfono, siento miedo. Pienso en mis padres, obligados a salir de casa para comprar comida u otras cosas que necesiten, enfrentándose a un territorio dominado por grupos armados. Se me forma un nudo en la garganta. Trato de respirar hondo, de no asustarme en vano, de enfrentar el mensaje que tengo por delante y nada más. Hay días en los que me convenzo de que todo va a estar bien, pero es imposible quitarme del todo la sensación de que podrían asesinarlos en cualquier momento. Trato de quitarme esa idea de la cabeza, lucho contra ella porque me duele pensar en eso. Ese pensamiento parece estar desgastándome por dentro.
Cuando les envío un mensaje y su respuesta demora, entro en un estado muy particular. Es como un pánico, pero casi controlado, porque ya lo siento seguido y me estoy acostumbrando. “Quizás no tienen señal, quizás están ocupados”, me repito para calmarme. Entonces, empiezo a buscar noticias, para saber si hubo enfrentamientos en la zona en la que viven. Busco pistas en las redes sociales. Y en los estados de Whatsapp de otros familiares y amigos. Me cuesta seguir con mis actividades hasta no recibir una respuesta. Necesito confirmar que están vivos para poder vivir yo también.
Más de una vez intenté convencer a mis padres de que dejaran Puerto Príncipe. O, al menos, que enviaran a mis hermanos menores a vivir conmigo. Pero no hay forma de ganar una discusión con ellos. Me dijeron que esa es su ciudad y que no se irán de allí, y no hay nada que pueda hacer para convencerlos. Tengo que aprender a aceptarlo. En un escenario ideal, si no hubiera esta violencia, yo viviría en Puerto Príncipe con ellos. Alguna vez tuve allí una vida feliz. El problema es que esa ciudad que conocí ya no existe más. Y no sé si algún día volverá a la normalidad.