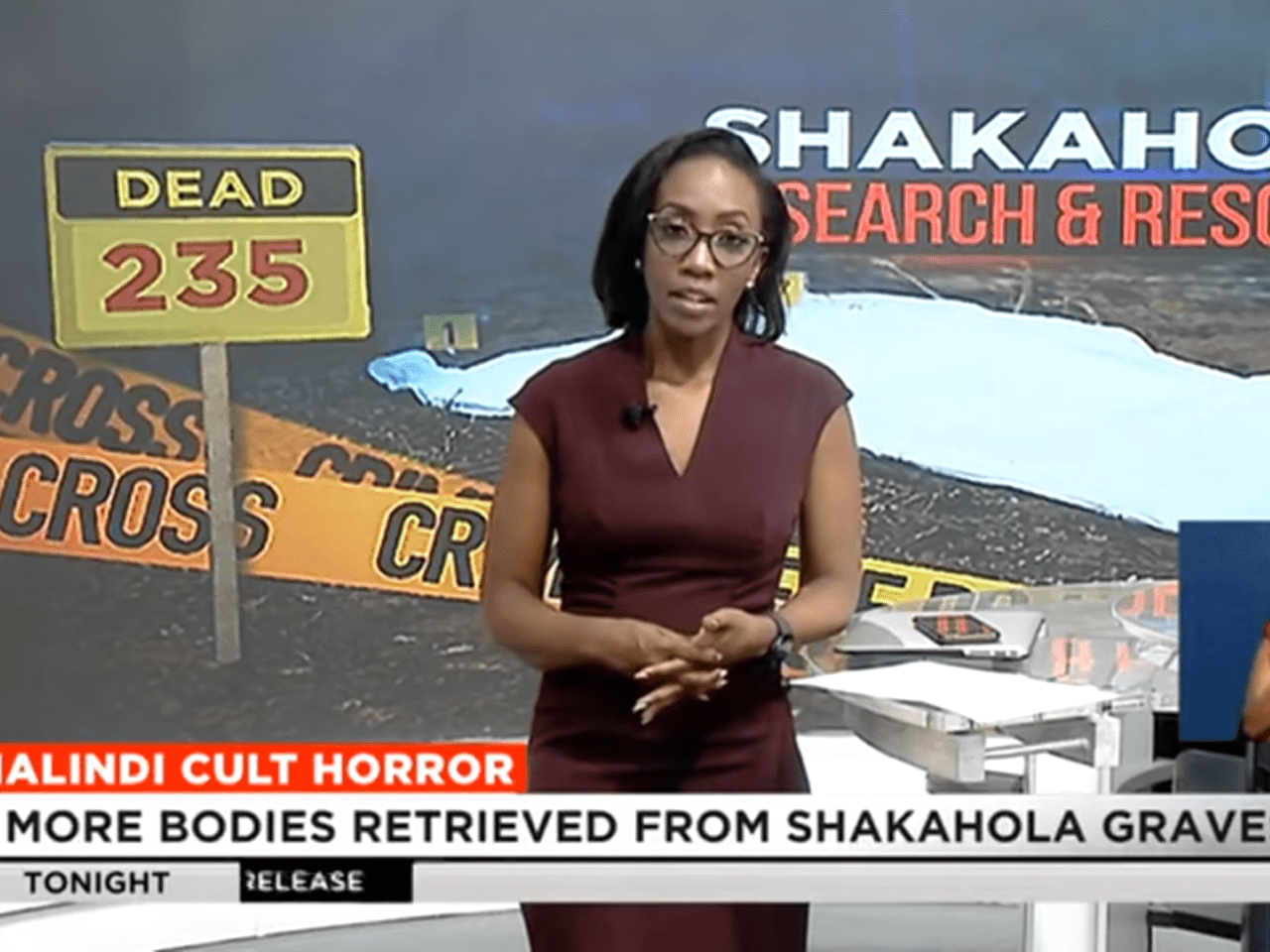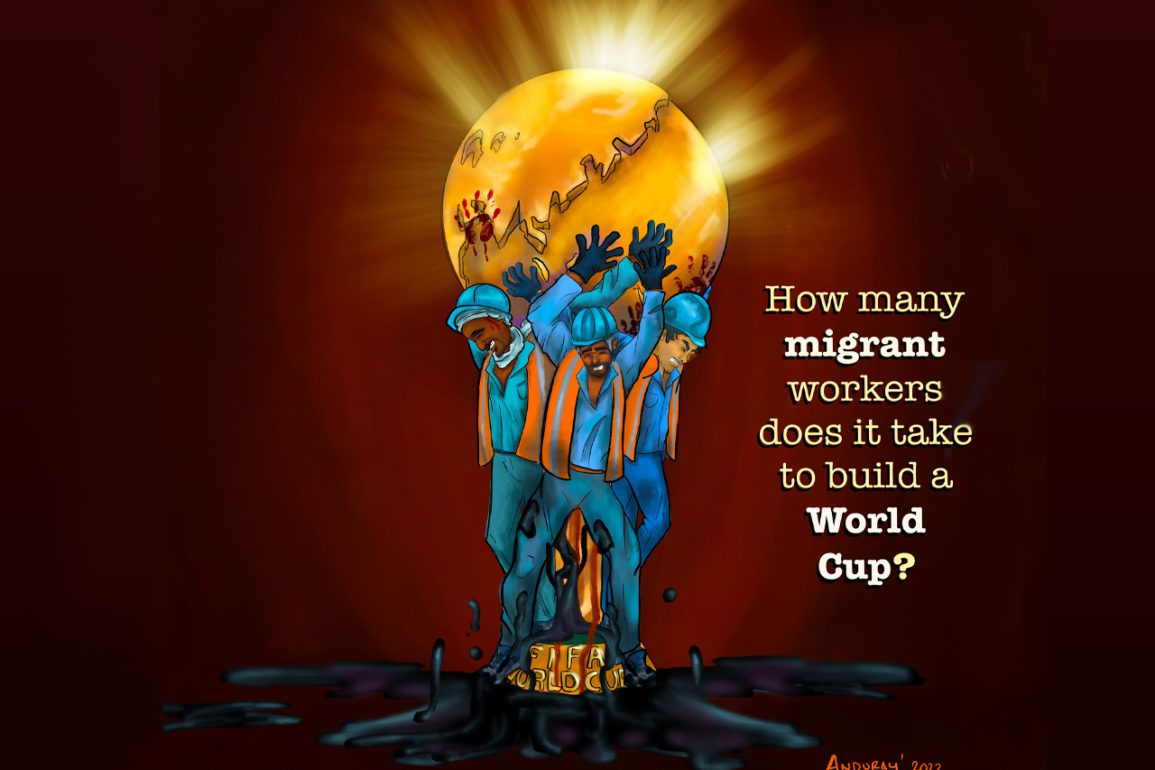Un cártel de la droga se apodera del paraíso: una madre de cuatro hijos huye de su casa y se muda a un estadio abandonado
Una tarde, mientras caminaba por la calle con mis hijos, estalló una pelea. El estruendo de los disparos desencadenó en mí la urgente necesidad de escapar de San Isidro. Me di cuenta de que la muerte podía llegar en cualquier momento si no actuaba. Proteger a mi familia pasó a ser primordial.
- 2 años ago
julio 6, 2024

BUENAVENTURA, Colombia – Cuando crecí en San Isidro, abría la puerta de mi casa al arrullo del canto de los pájaros. Observé la exuberancia de la naturaleza desplegarse ante mis ojos. De camino a la playa, la vegetación me rodeaba por todas partes. Pasé días enteros en la arena calentada por el sol mientras el agua cálida y cristalina bañaba mi cuerpo.
Entonces, un día, huí de mi casa en el paraíso de San Isidro bajo la amenaza constante de los narcos. Desde hace dos años, mis hijos y yo vivimos en los restos de un antiguo estadio deportivo. Nos apiñamos en un vestuario, a la espera de que las autoridades decidan si podemos volver. Es como si nuestras vidas se hubieran paralizado y me pregunto si tomé la decisión correcta. Mis hijos y yo simplemente nos hemos apagado.
Lea más historias sobre desplazamientos en Orato World Media.
Narcos armados invaden el paraíso: «No podía sentirme a gusto en su presencia».
En San Isidro, mientras iba y venía de la playa, abundantes árboles ofrecían sus deliciosos frutos. Las guanábanas, las guayabas, los frutos del árbol del pan, las yucas, los ñames y los plátanos seguían siendo fáciles de conseguir. Tiré piedras al río y me hice fotos con mis hijos. La vida parecía tan brillante como el reflejo del sol en el agua. Vivíamos en el paraíso, hasta que nos invadió la oscuridad.
Empezaron a aparecer extraños, algunos con armas largas en las manos, y descubrí el miedo. Aunque la playa estaba cerca, se convirtió en un lugar lejano, ya que vivíamos aislados. Nos sentimos atemorizados por esta nueva y extraña presencia que se apoderaba de nuestra comunidad.
A veces, la puerta sonaba con golpes secos. Un día, cuando lo abrimos, estas personas insistieron en que asistiéramos a una reunión. Una vez allí, los narcos intentaron convencernos de que no teníamos nada que temer. Sin embargo, sus rostros severos, la presencia de armas y su dominio sobre nuestro territorio, antaño libre, hacían imposible no temerles. No podía sentirme a gusto en su presencia.
Una tarde, mientras caminaba por la calle con mis hijos, estalló una pelea. El estruendo de los disparos desencadenó en mí la urgente necesidad de escapar de San Isidro. Me di cuenta de que la muerte podía llegar en cualquier momento si no actuaba. Proteger a mi familia pasó a ser primordial. En aquel momento no podía comprender del todo lo que estaba ocurriendo, pero sabía que aquel no era lugar para nosotros.
Llenos de miedo, mis hijos y yo corrimos a casa. Sin detenerme ni un segundo, empecé a hacer las maletas. «¿Adónde vamos, mamá? Quiero quedarme aquí», lloriqueó uno de mis hijos. Otro se metió debajo de la cama, llorando. Un tercero intentó agarrarme de los brazos para detenerme, pero tomé mi decisión. Nuestro paraíso ya no existía y teníamos que irnos para sobrevivir. Mis cuatro hijos, mamá, papá y yo subimos a los coches y nos dirigimos a la ciudad. A través de la ventana, vimos cómo dejábamos atrás nuestra vida. No pude evitar echarme a llorar. Delante de nosotros, sólo había incertidumbre.
Desplazada por los narcos, una familia se instala en el coliseo
Mi familia y yo llegamos pronto a Buenaventura. En la plaza, salimos con nuestras maletas, sin saber adónde ir ni qué hacer. Estábamos a salvo, pero nos sentíamos extraños, incapaces de comprender cómo continuar. A las 6 de la tarde, pronto anochecería, así que nos dirigimos al despacho del alcalde para explicarle nuestra situación. Nos dieron comida y dos colchonetas. Nos instalamos en la acera para pasar nuestra primera noche fuera de casa. Nunca imaginé que ese día se convertiría en años.
Poco a poco, Buenaventura se fue llenando de gente de San Isidro. Casi toda nuestra comunidad buscó refugio allí. Pocos días después de nuestra llegada, las autoridades nos llevaron al Coliseo El Cristal, un estadio deportivo destartalado y con techo. Al entrar en esta gigantesca estructura de fachada desmoronada, caminamos por el suelo de la cancha de baloncesto. Levantamos la vista hacia unas gradas que nunca se llenarían mientras buscábamos un lugar donde instalarnos. Recuerdo que pensé: «No le desearía esto a nadie».
Pronto hicimos del vestuario masculino nuestro hogar. En un espacio con ocho aseos, 15 de nosotros encontramos alojamiento. Mi hermano mayor vive en una habitación improvisada que nos inventamos. En otra zona nos instalamos mis hijos, mis padres y yo. Cocinamos y lavamos los platos en el fregadero después de cada comida. Una puerta de madera desvencijada nos separa de otras familias agolpadas en el estadio. Por la noche, sopla la brisa y nos congela. Cuando llueve mucho, el tejado gotea y nos deja empapados. Para dormir, juntamos las dos colchonetas y añadimos mantas gruesas. Siete de nosotros nos acostamos entrecruzados, posicionándonos lo mejor que podemos. Apiñados, chocamos constantemente.
La madre se sacrifica por su familia: «Pasan días enteros en los que no puedo comer»
A medida que avanza la noche, nuestros cuerpos se desplazan en distintas direcciones, y casi siempre acabamos tumbados sobre las frías baldosas. Mi dolor de espalda es permanente. No encuentro una postura cómoda y la intimidad se convierte en un recuerdo lejano. Algunas noches sueño con San Isidro.
Me veo en mi cama, en una habitación individual de mi antigua casa. Mientras me baño alegremente en el río, recuerdo los sabores y olores de la fruta. En estos sueños, oigo el sonido de los animales, como si viajara de vuelta al paraíso que perdí. Entonces, despierto a la impactante realidad de mi vida al abrir los ojos. Cada mañana me siento devastado, como si me rociaran con un cubo de agua helada.
Sin dinero ni trabajo, conseguir comida se convierte en un reto. Soy voluntaria en una escuela que ofrece a mi familia algo de comida, pero no siempre es suficiente. Me aseguro de que mis padres coman primero, porque a veces me quedo sin comer. Muchas veces mis hijos acuden a mí. Desesperados, dicen: «Mamá, tengo hambre», y yo no tengo nada que darles. Los abrazo y lloramos juntos.
La mayor parte del tiempo, intento ser fuerte. Finjo ser feliz, sonriendo mientras juego con mis hijos. Intento que les resulte divertido. Mientras tanto, el vacío y la angustia me consumen. No necesitan ver mi sufrimiento. Cuando me encuentro sola, me encierro en el baño y lloro para desahogarme. Pasan días enteros en los que no puedo comer, insistiendo en que mis seres queridos coman primero. Mis hijos me ofrecen raciones en un intento de compartir y yo les miento. «No, mi amor, ya comí», le digo. «Mi panza ya está llena, no te preocupes».
Aferrarse a la esperanza: Mi deseo de volver a San Isidro
Ver comer a mis hijos se convierte en mi única fuente de felicidad estos días. Sin embargo, mi propia falta de comida me cansa, me debilita y me entristece. Algunos días me despierto mareada, con terribles dolores de cabeza y, al caminar, mi cuerpo se cansa rápidamente. La falta de dinero me deja a merced de la tentación, con poca capacidad para comprar alimentos que me aporten energía, pero debo seguir adelante. Necesito ofrecer a mi familia ánimo y aliento. Nuestra vida se siente como un confinamiento.
Extraño el océano, los árboles frutales y la naturaleza. Todo me recuerda lo que perdí. A pesar de mis esfuerzos por ser positiva para mi familia, mis hijos siguen decepcionados. En el abarrotado estadio deportivo, apenas pueden jugar. Las familias y sus pertenencias llenan cada centímetro. Si los niños usan una pelota, molestan a alguien y la gente de aquí te lo hace saber rápidamente. Para evitar problemas, no hacen nada, tumbados en el aburrimiento.
La tristeza me consume al ver cómo los rostros estresados de mis hijos pierden su brillo. Se me parte el corazón y no puedo hacer nada. Mi hijo mayor, a los 22 años, salió por fin de Colombia. Aunque me costó verle partir, al mismo tiempo sabía que era lo mejor para él. Nunca imaginamos que nuestro desplazamiento pudiera durar tanto.
Por aquel entonces, creía que dejaríamos San Isidro en cuestión de días, pero han pasado dos años y me parece una eternidad. Cada momento se siente como un martirio, una condena. A veces pienso: «¿Hubiera sido mejor morir en nuestra casa que sobrevivir en estas condiciones?». Dicen que todo se calmó en San Isidro, pero seguimos esperando.
Las autoridades controlan nuestro futuro, decidiendo si podemos volver a casa y cuándo, o lo que queda de ella. Intento ser optimista. Me aferro a mi fe. Se siente como lo último que tengo. Me mantiene algo estable. Si desaparece la esperanza de volver a mi pueblo, creo que me volveré loco. Soy una persona desplazada en manos de Dios.