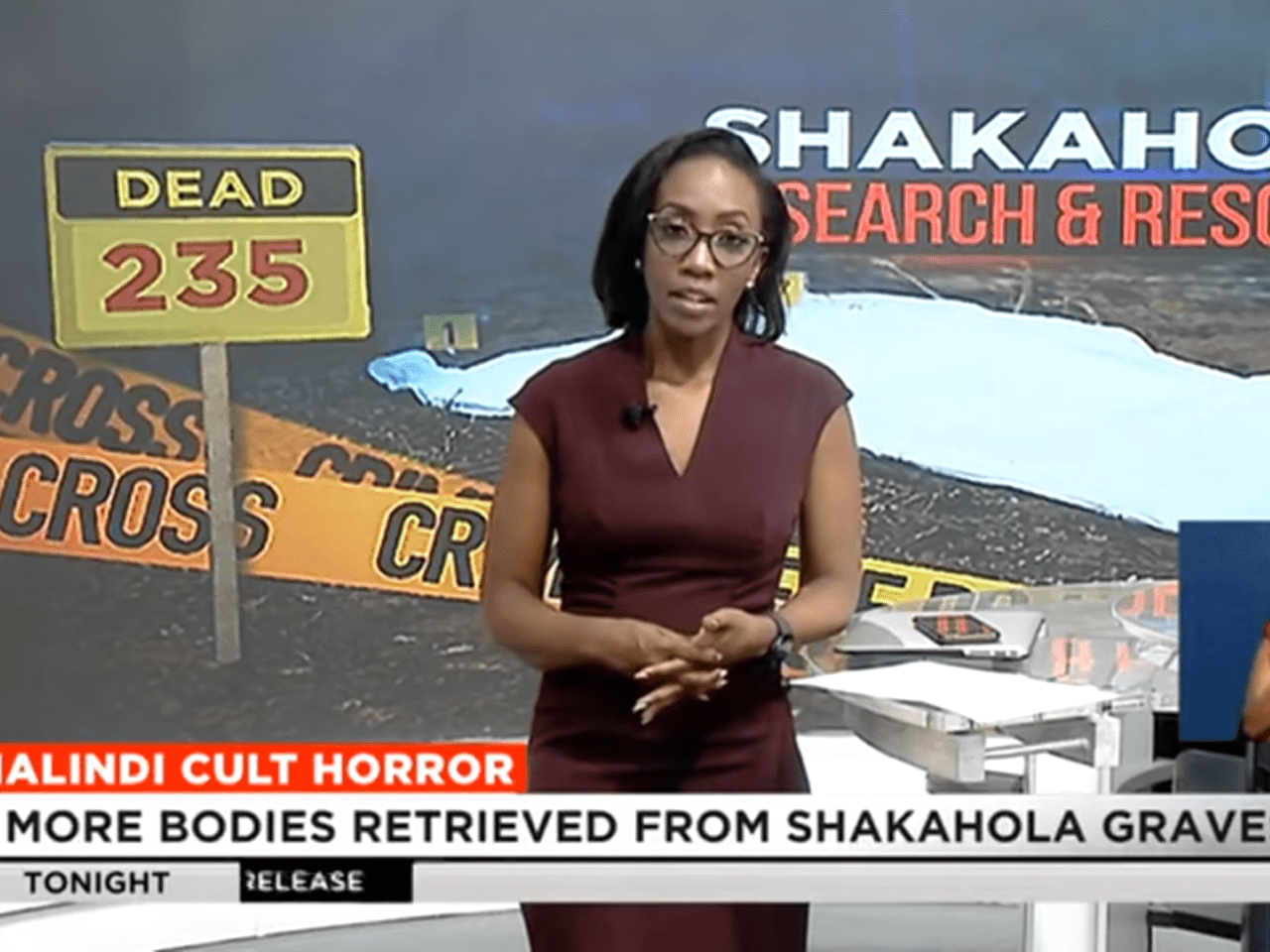Una escapada romántica se convierte en una lucha por la supervivencia: turistas varados en medio de violentas protestas
Nadie se atrevía a hablar. Todos los cruces permanecían sembrados de coches en llamas y secuelas de atentados. Los manifestantes interrumpían constantemente el tráfico. La violencia y la escena infernal se repetían kilómetro tras kilómetro.
- 2 años ago
julio 25, 2024








NOUMÉA, Nueva Caledonia – Este año planeé una escapada romántica para mi esposa Tiffany, nuestro primer viaje sin nuestros hijos. Tras un agradable vuelo, llegamos y pasamos la noche en Noumea el jueves 9 de mayo de 2024, en Nueva Caledonia. [Nueva Caledonia es un conjunto de islas de ultramar en el suroeste del océano Pacífico].
A la mañana siguiente, subimos a un barco y navegamos por aguas turquesas hasta un complejo turístico en una pequeña isla de coral donde nos quedamos tres días. El viaje parecía perfecto hasta que nos detuvimos a comer y notamos tensión en el ambiente. Los lugareños empezaron a reunirse en grupos cada vez más grandes, moviéndose por las calles. Lo siguiente que supimos fue que estábamos atrapados en nuestro hotel, protegiéndonos de la violencia y el caos del exterior.
Lea más historias de conflictos en Orato World Media.
El ferry nunca llegó: varados en medio de protestas
Interrumpimos nuestro almuerzo, recogimos el equipaje y pedimos un taxi, pero tardó mucho en llegar. La inquietud se apoderó de mí, así que cuando por fin llegó el coche, sentí alivio. Subimos al taxi y salimos de la ciudad por la autopista. A mitad de camino, vimos montones de neumáticos ardiendo y grandes grupos de manifestantes que intentaban bloquear la carretera. Algo estaba pasando, pero no sabíamos qué.
Llegamos al siguiente complejo para pasar una noche antes de nuestro vuelo de la mañana. Después de registrarnos, cenar y pasar la noche, nos levantamos temprano para desayunar mientras esperábamos el ferry de las 6 de la mañana. El ferry nunca llegó.
El tiempo pasaba y yo miraba el reloj, cada vez más enfadado. Inmediatamente pregunté al personal del hotel si sabían lo que había pasado. Nadie respondió. Llamé a la compañía de transbordadores, pero nadie contestó. Pasadas las 7 de la mañana, le dije a mi mujer: «Tenemos que encontrar un taxi o perderemos el vuelo». Empecé a llamar al servicio de taxis, pero la línea seguía ocupada y desistí.
Busqué en Internet un servicio de coches y encontré una empresa privada de limusinas. Marqué el número y alguien contestó. «Hola, no consigo que me lleven al aeropuerto. ¿Puede ayudarme?» pregunté. El silencio me puso nerviosa. Repetí: «¿Puede ayudarme?». Al cabo de un momento, el hombre respondió: «No», y me quedé helado. Continuó: «Todas las carreteras están bloqueadas. Le recomiendo que vuelva a su habitación y se quede allí. El aeropuerto está cerrado, hay bombardeos por todas partes y la violencia va en aumento». Luego cortó la llamada.
Una estancia inesperada en nuestro complejo
Me quedé pálido. Mi mujer y yo apenas podíamos creerlo. Le conté la historia y volvimos a pedir la llave de la habitación, encerrándonos en ella. Parecía una película de terror y no tenía ni idea de qué esperar. Viendo las noticias, descubrimos que se habían producido disturbios después de que los legisladores de París aprobaran cambios que permitían a más residentes franceses votar en las elecciones locales.
Los líderes indígenas de la isla afirmaron que el cambio diluiría de hecho la influencia política de los pueblos autóctonos. Nos quedamos en estado de shock, confinados en el complejo turístico con un futuro incierto. Todas las noches dormíamos con un ojo abierto, temiendo la llegada de saqueadores.
En la normalmente idílica estación de montaña, a tres kilómetros de los suburbios locales, permanecimos atrincherados. Intercalados entre las dos zonas más afectadas por la violencia, los disparos resonaban por todo el valle. Los incendios causaban estragos y el humo salía de los pueblos cercanos. Todas las carreteras permanecían bloqueadas, y el centro comercial más cercano cayó en manos de los saqueadores y sucumbió al fuego. Estaba claro que nos quedaríamos sin comida en cuestión de días.
Atrapados en una especie de guerra civil, seguimos las noticias durante días. Informaban de cientos de heridos y muertos. Nos pusimos en contacto continuamente con el personal consular australiano. Mientras esperábamos que las cosas se calmaran, algo sucedió. Al anochecer, empezamos a oír ruidos, voces y música a todo volumen cerca del complejo.
Un grupo de manifestantes avanzó hacia nosotros. Todos corrimos y nos encerramos en nuestras habitaciones mientras rodeaban el lugar, intentando intimidarnos. Me sentí aterrado. Mi mujer y yo nos tomamos de la mano, escondidos detrás de la cama, mientras escuchábamos los gritos y llantos de otros huéspedes a través de las paredes. La espera se hizo interminable hasta que, poco a poco, los gritos se desvanecieron. Sobrevivimos a la violencia.
Contacto con el consulado y entrevista con los medios de comunicación
Tras días atrapados en un complejo turístico de una isla de Nueva Caledonia, parecía que el consulado australiano había desaparecido. Afortunadamente, conectamos con algunos neozelandeses que nos agregaron a un grupo de WhatsApp para compartir información. Nadie parecía saber cómo escapar. Desesperada, me puse en contacto con conocidos influyentes en Australia, explicándoles nuestra situación y pidiéndoles ayuda. A las pocas horas, mi teléfono no paraba de sonar porque mis contactos alertaban a los medios de comunicación internacionales, que querían saber qué estaba pasando.
Las emisoras de radio y televisión me entrevistaban tan a menudo que se convirtió en mi trabajo a tiempo completo. Mi mujer gestionaba mi agenda y yo hacía entre seis y ocho entrevistas al día. Era una locura. La atención de los medios de comunicación australianos no tardó en presionar al consulado para que tomara medidas. En 10 días, las Fuerzas de Defensa australianas empezaron a negociar con el gobierno francés para evacuarnos. Sin embargo, se enfrentaron a numerosas dificultades y sólo pudieron rescatar a los que estaban cerca de la ciudad.
Las Fuerzas Aéreas australianas empezaron a evacuar a ciudadanos británicos, canadienses, japoneses y, finalmente, franceses. Sin embargo, permanecimos aislados, lejos de la ciudad y rodeados de focos de violencia. Los días pasaban lentamente y nunca sabíamos si seríamos el próximo objetivo. En mi mente, temía que los manifestantes vinieran en masa e incendiaran el lugar.
En una llamada, me enfrenté al consulado. «¿Qué van a hacer al respecto?» pregunté. Me contestaron: «Sólo tienen que seguir los consejos de sus anfitriones». Les expliqué: «El consejo que nos han dado es que corramos a la selva y nos escondamos si nos atacan». Ellos respondieron: «Aún no podemos darte una respuesta. Deben esperar a que ideemos un plan». Luego colgaron, mientras nuestras vidas seguían en peligro.
Atrapados en medio de la violencia e intentando sobrevivir
Cuando empezamos a quedarnos sin comida en el complejo, racionamos lo poco que nos quedaba, sobreviviendo a base de arroz y huevos. Cuando las provisiones disminuyeron, algunos buscaron cocos. Los responsables del complejo, con lágrimas en los ojos, nos informaron de que ya no podían alimentarnos. Cada día era igual que el anterior, sin otra cosa que hacer que mirar el teléfono en busca de noticias terribles. Los disparos y las bombas eran constantes. Desde nuestro mirador, de vez en cuando veía coches que explotaban a metros de distancia.
Durante esta situación, me quedé sin medicamentos para la hipertensión y necesité ir a una farmacia. En cuanto oímos que se abría una ruta alternativa, conseguí que me llevaran a la ciudad con otros huéspedes. Aunque sentí pánico, tampoco tuve elección. Dondequiera que iba, veía violencia. Quemaban cajeros automáticos, bombardeaban gasolineras y saqueaban tiendas. Los manifestantes se alineaban en las carreteras y, en algunos lugares, tuvimos que negociar nuestro paso. La aterradora experiencia me hizo temer que no pudiéramos volver sanos y salvos al hotel.
En medio de este telón de fondo, casi milagrosamente, seguía en pie una farmacia. Conseguí lo que necesitaba y, en el camino de vuelta, me sentí tensa y ansiosa. En cuanto llegamos al centro turístico, Tiffany corrió hacia el coche y me cogió en brazos, feliz de verme vivo. La gente parecía realmente desesperada. Algunos neozelandeses que estaban cerca empezaron a moverse, y una, claramente traumatizada, hizo las maletas y se subió a un barco con desconocidos. Normalmente, el viaje costaba 20 dólares, pero ella estaba dispuesta a pagar 600 para llegar a la ciudad, aun sabiendo que los manifestantes estaban atacando los barcos. Aún no sé si lo consiguió, pero me gusta pensar que sí.
Un convoy a través de un paisaje apocalíptico
Además de los barcos, algunos neozelandeses consiguieron un coche de alquiler y, con la ayuda del complejo, planearon conducir hasta la ciudad por carreteras secundarias. Le pregunté a mi mujer qué opinaba, y me dijo: «De ninguna manera, no me arriesgaré. Al menos aquí sabemos que estamos a salvo». Admirábamos su valentía, pero sabíamos que no había garantías de supervivencia.
En ese momento, llamé al consulado y les dije: «Sabemos cómo pueden sacarnos a nosotros y a otros de la Sierra». Siguieron nuestro consejo, enviaron un equipo de seguridad y nos buscaron. Navegamos entre bombardeos y coches en llamas por un paisaje apocalíptico. Todas las zonas que atravesamos estaban llenas de violencia.
Después de casi tres semanas, un convoy de siete personas en dos furgonetas llegó al hotel. Nos sentimos aliviados y esperanzados. Al salir, vimos lo mal que estaban las cosas. Pasamos por controles en los que podrían habernos sacado a rastras. Los agentes nos informaron de lo que debíamos hacer si nos disparaban o lanzaban un cóctel molotov contra el convoy. Parecían estar preparados para todo.
Los robos de coches ocurrían todo el tiempo, así que sujetamos nuestras bolsas en el regazo y les dijimos que corrieran si se abrían las puertas. En un momento dado, un coche se detuvo entre las dos furgonetas, separando el convoy. Me sentí aterrado. Los de seguridad se comunicaron por radio, esperando lo peor.
A través de coches en llamas y zonas bombardeadas, llegamos al aeropuerto
Tardé un rato en recobrar el sentido y, durante el trayecto, cogí las temblorosas manos de mi mujer. Nos miramos a los ojos, recuperando el aliento. Nadie se atrevía a hablar. Todos los cruces permanecían sembrados de coches en llamas y secuelas de atentados. Los manifestantes interrumpían constantemente el tráfico. La violencia y la escena infernal se repetían kilómetro tras kilómetro.
Puede parecer una locura, pero por el camino pasamos por una zona donde la gente pintaba con spray corazones, símbolos de la paz y frases de amor en las carrocerías quemadas de los coches. En ese momento, me pareció irreal. Las lágrimas inundaron mis ojos y empecé a descomprimirme. Vi algo hermoso en medio del caos, casi como un soplo de vida o un rayo de luz que se abría paso entre las sombras.
El susto del primer tramo se convirtió en éxtasis al verlo. Sabía que, aunque nos quedaba un largo camino por recorrer, llegaríamos a casa con nuestras familias. Llegamos a la ciudad y esperamos horas en un hotel antes de que nos colocaran los brazaletes y nos metieran en el vuelo del Hércules.
Cuando el avión despegó, la sensación fue increíble. Al aterrizar, todo fue muy rápido. Bajamos del avión, pasamos por la aduana y embarcamos en el segundo avión hacia nuestra ciudad. Intenté procesar mis sentimientos por estar rodeada de tanta violencia y trauma, pero sólo podía sentir la paz del momento presente. Entonces, recuerdo llegar y ver a mis hijos, mi hermana y mi madre llorando de alegría por nuestra seguridad. Con abrazos llenos de lágrimas, nos miramos unos a otros; lo habíamos conseguido.