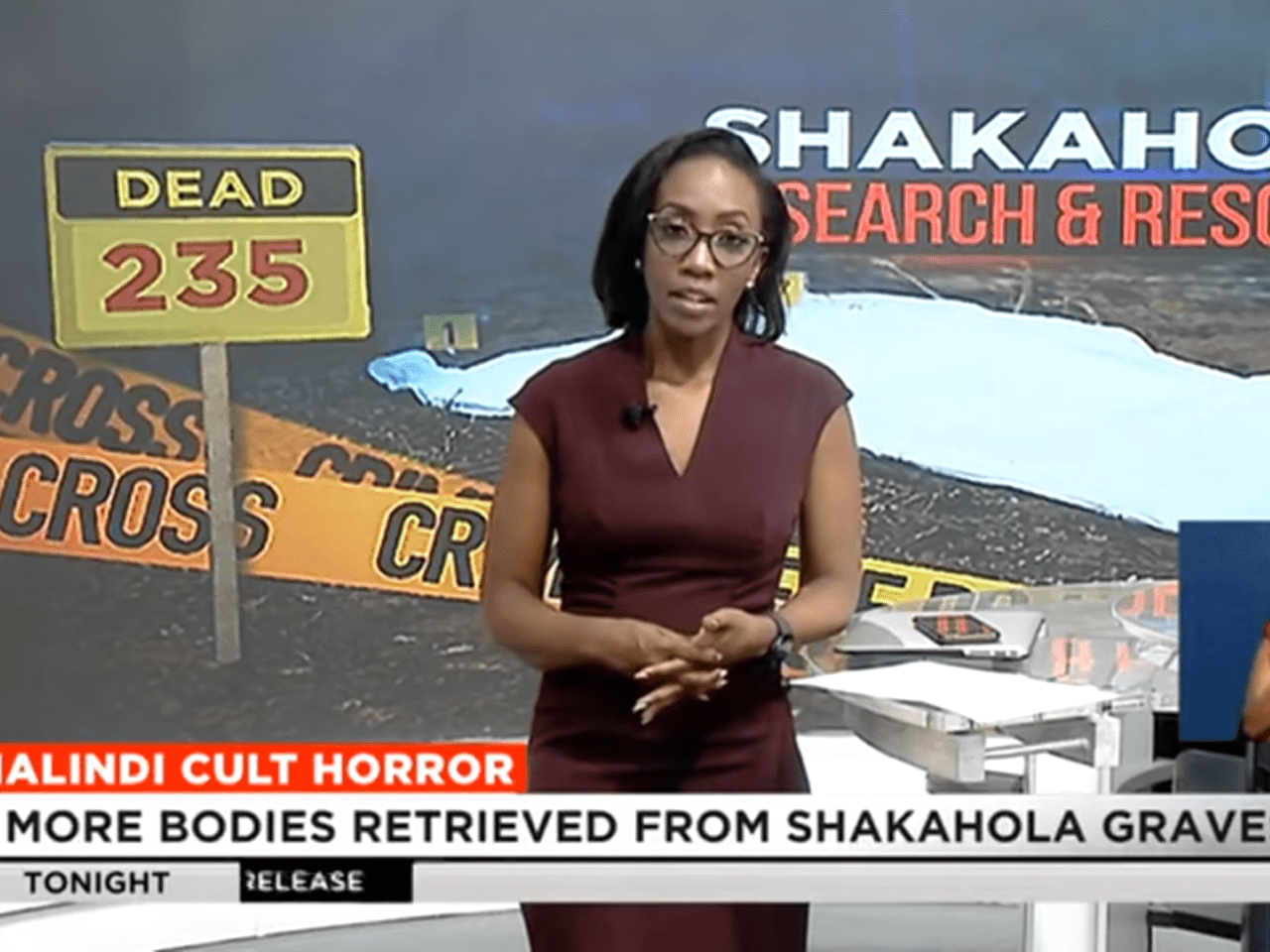El paraciclista gazatí, que en su día se preparó para los Juegos Paralímpicos de París, pedalea ahora entre los escombros de la guerra
Cuando los aviones rugieron, rompiendo el frágil silencio que la oscuridad trataba de proteger, la verdad se hizo innegable. Sentada en mi casa de Khan Younis, intentaba distraer a mis hijos con cuentos mientras el frío se metía en nuestros huesos. Entonces, el impacto golpeó de repente, un estruendo, sacudiendo cada fibra de mi ser.
- 1 año ago
diciembre 20, 2024

RAFAH, Gaza – Antes de que la guerra consumiera Gaza, la tragedia ya había reconfigurado mi vida. En 2018, durante una protesta en la frontera con Israel, una bala me destrozó las piernas. Durante años, me sometí a innumerables cirugías, aferrándome a la esperanza de volver a caminar. Pero en 2021, los médicos me amputaron la pierna izquierda, un momento que sentí como la derrota definitiva. Sin embargo, contra todo pronóstico, descubrí la alegría de pedalear por Gaza, lo que me impulsó a seguir adelante.
Hoy, mi bicicleta se ha convertido en mi salvavidas y mi compañera. Me lleva a través de las ruinas de mi ciudad, a buscar comida, agua y medicinas para mi familia. También apoya mi trabajo como fotógrafo, ayudándome a llegar a las zonas más devastadas de Gaza para capturar las imágenes que el mundo no puede permitirse olvidar.
Descubre más historias de Gaza en Orato World Media.
Superar la amputación y la guerra: el ciclismo se convierte en un faro de esperanza para un palestino
Durante años jugué al fútbol, con la hierba bajo mis pies y el balón como prolongación de mis sueños. Representar a Palestina no era solo un honor, era mi razón de ser. Sin embargo, en 2021, cuando los médicos me amputaron la pierna izquierda, pensé que lo había perdido todo. Pero, de algún modo, el deporte volvió a encontrarme.
Antes de que el caos consumiera Gaza, mi bicicleta me servía de santuario. La llamaba «Mi libertad». Cuando pedaleaba por las calles de Jan Yunis, me sentía libre, aunque sólo fuera por un momento, del peso de la ocupación. Sobre ruedas, cuando creía que ya no quedaba nada por lo que luchar, descubrí a los Gaza Sunbirds, un equipo ciclista paralímpico. Se convirtieron en mi nueva familia, dándome un renovado sentido de propósito. Sobre el asfalto, redescubrí la resistencia que creía haber perdido.
Ansioso, me uní a los Sunbirds, un equipo de soñadores que creían en el poder del deporte como resistencia. Ganamos competiciones y recorrimos rutas panorámicas ahora grabadas en la memoria, llevando el orgullo de Palestina en cada vuelta. Sin embargo, todo cambió el día en que una bomba destruyó mi casa, enterrando mi bicicleta bajo los escombros.
Cuando empezó la guerra, pensaba que ya había experimentado el dolor en todas sus formas. Sin embargo, la noche que bombardearon mi casa, me di cuenta de que el sufrimiento podía profundizarse de formas inimaginables. Mientras veía cómo se derrumbaba mi casa, mis hijos se aferraban a mí. El mundo se despojó de todo, recordándome lo frágiles que son nuestras posesiones. Ahora, cada pedalada se convierte en una batalla, no sólo contra el caos que me rodea, sino contra el vacío que la guerra dejó en mi interior. Sobre la bicicleta, a pesar del dolor, sigo soñando. Mientras pueda avanzar, Palestina sigue viva en mí.
A través de las ruinas, un hombre busca seguridad para sus hijos
La noche en que mi casa fue atacada permanece grabada en mi memoria. Cuando los aviones rugieron, rompiendo el frágil silencio que la oscuridad trataba de proteger, la verdad se hizo innegable. Sentada en mi casa de Khan Younis, intentaba distraer a mis hijos con cuentos mientras el frío se metía en nuestros huesos. Entonces, el impacto golpeó de repente, un estruendo, conmocionando cada fibra de mi ser. El techo se desmoronó como papel, llenando el aire de polvo, quemándome los ojos y la garganta.
El fuego y los gritos sustituyeron al confort que una vez nos proporcionó nuestro hogar. Angustiosamente, los muebles y los recuerdos familiares se mezclaron con los escombros. Mientras mis hijos lloraban, me aferré a ellos para ponerlos a salvo. A medida que avanzábamos entre las ruinas, nos rodeaba el olor a combustible quemado. Cada paso se convertía en un reto entre los escombros y el miedo a otro ataque. La casa de al lado ardía mientras amigos y vecinos gritaban buscando a sus seres queridos.
Cuando por fin escapamos, empezó a llover, una cruel ironía. El agua, destinada a sustentar la vida, se mezcló con el polvo y la ceniza, convirtiéndolo todo en un lodazal frío e implacable. Vi a mi hija menor, Amira, temblar en mis brazos, sus ojos buscaban en los míos respuestas que yo no tenía. Cada gota de lluvia parecía una acusación: ¿por qué?
Perdí no sólo mi casa, sino también mi capacidad de soñar y de creer que las cosas podían mejorar. Sin embargo, al mirar a mis hijos, comprendí que tenía que resistir, incluso cuando todo parecía decirme lo contrario. El ataque nos arrebató todo, excepto nuestra voluntad de sobrevivir. Entre el polvo y los escombros, haciendo añicos la fragilidad de nuestro hogar, decidí huir a Rafah. Me llevé a mi familia con la esperanza de encontrar un refugio donde el miedo no nos consumiera.
Cabalgando por las ruinas de Gaza, captando la lucha por la vida y la esperanza
Recuerdo haber montado en bicicleta antes de la guerra, cuando simbolizaba mi libertad como una rutina. Me uní al equipo y recorrí en bicicleta la calle Al-Rashid, la carretera costera de Gaza. Esa ruta parecía mágica, sobre todo al atardecer. Pedaleábamos mientras el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando tonos dorados y anaranjados sobre el mar. La brisa del agua nos abrazaba, mientras los mercados cercanos ponían una animada banda sonora a nuestros paseos. Las familias paseaban y los niños jugaban en la arena mientras la vida fluía apaciblemente.

A menudo me paraba a hacer fotos, captando momentos como la luz del sol brillando en el agua o los vítores de la gente que se alineaba en la carretera. Nos entrenamos duro, no sólo para competir, sino también para representar a Palestina, mostrando al mundo que éramos algo más que una zona de conflicto. Éramos atletas, soñadores y seres humanos en busca de nuestra voz. Recorriendo esas calles, conocía cada esquina, cada recodo, cada árbol que una vez dio sombra a mi camino. Lamentablemente, esas calles son ahora un laberinto de metal retorcido y polvo.
Lamentablemente, mi bicicleta, antaño símbolo de libertad, se convirtió en mi herramienta de supervivencia. La utilizo para recoger provisiones para mis hijos y para documentar con mi cámara la devastación que nos rodea. Ahora, cada vez que pedaleo por Gaza, se me hace un nudo en la garganta. Mis ruedas luchan contra el barro y los restos de la ciudad. Paso junto a edificios derruidos que antes eran bulliciosas tiendas y cafés. El pesado silencio sustituye a las risas de los niños, interrumpidas de vez en cuando por los gritos de la gente que busca a sus seres queridos.
El desplazamiento se convierte en rutina: una familia lucha por sobrevivir en Gaza
Cada mudanza añadía un capítulo doloroso a mi vida. Mi hogar, antes un santuario, se convirtió en un objetivo. Las explosiones nos obligaron a huir, y cada evacuación fue un intento desesperado de encontrar seguridad. Tras el ataque a nuestra casa, la ciudad se derrumbó a nuestro alrededor, y escapamos hacia Rafah, buscando la paz. Pero la paz era una ilusión. Las armas y los aviones nos persiguieron hasta allí, convirtiendo la esperanza en desesperación.
Mis hijos, agotados, y mi esposa, que luchaba por mantenerse fuerte, soportaban el peso del desplazamiento mientras yo luchaba por protegerlos. Las calles de Rafah se volvieron aún más peligrosas y volvimos a desplazarnos. El desplazamiento se convirtió en rutina: un ciclo de huida de la destrucción para encontrarse con más. Los campamentos improvisados se llenaron rápidamente y nos rodearon de otras personas igualmente perdidas que luchaban por sobrevivir. La lluvia convirtió el suelo en barro y pasé noches en vela con mis hijos en brazos, buscando una seguridad que nunca llegó. El desplazamiento se convirtió en algo más que físico: dejó una cicatriz en nuestras almas.
Hace un mes, durante un paseo en bicicleta, me detuve ante las ruinas de la escuela de mis hijos. Sus sencillas paredes, antaño llenas de risas, eran ahora escombros. Aquí fue donde mis hijos aprendieron sus primeras palabras, donde el patio resonaba de alegría. Entre los escombros, vi algo pequeño: un zapato de niño roto y cubierto de ceniza. Al recogerlo, el dolor me invadió. ¿De quién era el zapato? ¿Habría escapado el niño o se habría silenciado su historia?
Ese zapato se convirtió en un inquietante símbolo de la infancia destrozada de Gaza. Mientras pedaleo por las calles devastadas, me pregunto cuántas historias yacen enterradas entre los escombros. La zapatilla me recuerda las risas y los sueños robados a mis hijos. Representa el peso que acarreo con cada pedalada: la promesa de seguir compartiendo esas historias, de asegurarme de que nunca se olviden.
Un ciclista lucha contra el frío para buscar tratamiento para su hija enferma
Hace poco, cuando el calor se desvanecía y el frío empezaba a apretar, llevé a mi hija Amira, de apenas dos años, al único médico cercano. La envolví en una manta vieja y pedaleé a través del viento helado, para protegerla de su picadura. Sus piececitos, hinchados y cubiertos de llagas por infecciones causadas por el agua estancada de los campos, convertían cada movimiento en un calvario doloroso. Mientras recorría las calles embarradas y llenas de escombros, recordé todas las promesas que le hice antes de que empezara esta pesadilla: un futuro lleno de risas, alegría y seguridad. Pero ahora, incluso aliviar su dolor parecía imposible.

Los ojos llenos de lágrimas de Amira buscaban mi consuelo mientras el médico limpiaba sus heridas. Era como si el mundo me hubiera arrebatado la capacidad de ser el padre que ella merecía. Al mismo tiempo, el campamento que ahora llamamos hogar tras el ataque a nuestra casa no ofrece ningún santuario. El agua se filtra por el suelo, formando charcos interminables que engendran enfermedades, especialmente entre los niños. Mientras caía la lluvia, fría e implacable, la abracé fuerte y le prometí que todo iría bien, aunque no sabía cuándo.
Mientras pedaleaba con Amira dormida en mis brazos por el cansancio, no podía dejar de reflexionar sobre cómo habíamos llegado a este punto. Gaza, mi hogar, se convirtió en un lugar donde la propia supervivencia era una batalla. Cada pedalada me recordaba el peso que llevábamos a diario: el peso del miedo, del dolor y de la incertidumbre. Ver sufrir a mi hija me destrozó, pero también me impulsó a seguir adelante. Sé que incluso cuando la protección parece imposible, el amor nunca pierde.
Captura de la resistencia de una familia en medio de la dura realidad de Gaza
Hace unos días, salí temprano con mi cámara, como he hecho innumerables veces desde que empezó la guerra. La luz temprana apenas rozaba las calles en ruinas de Gaza, mientras el aire frío se mezclaba con el polvo que se levantaba de los escombros. Mientras caminaba por una calle lateral, una escena captó mi atención. Una familia acurrucada alrededor de un pequeño fuego, buscando refugio del frío y el hambre. Vi sus rostros cubiertos de hollín y sus cuerpos visiblemente agotados. Sin embargo, noté una chispa de resistencia en sus ojos que nadie podía apagar. Sus ojos revelaban una feroz determinación para seguir adelante a pesar del dolor.
En ese angustioso momento, el tiempo pareció congelarse. Sentía la cámara en mi mano como una extensión de mi alma. Vi a los niños aferrarse a sus padres mientras la madre cocinaba lo que podía en el fuego. La escena irradiaba desesperanza y lucha inquebrantable. La imagen no se limitaba a captar sus rostros gastados y cansados, sino que inmortalizaba algo mucho más grande: la resistencia colectiva de nuestro pueblo.
Mientras presenciaba esos momentos desgarradores, sentí que había captado la esencia misma de la historia de Gaza. Era una historia que no se desvanecería, aunque todos los edificios se derrumbaran a nuestro alrededor. En ese momento, comprendí que su resistencia y su negativa a dejarse doblegar seguirían vivas, por mucha destrucción que nos rodeara.
Cada segundo me recordaba todo lo que perdimos, nuestro hogar, la normalidad y el futuro.
La noche más difícil llegó cuando las lluvias inundaron los campamentos. Un espeso cielo negro se cernía sobre Gaza, como si el universo llorara por todo lo que habíamos perdido. La tormenta golpeó con furia, arrasando todo a su paso. En cuestión de minutos, la tienda, que ya era frágil y se caía a pedazos, se derrumbó. La lona se empapó rápidamente y cedió, dejando que el agua fría se filtrara por todos lados.
Temblando de frío, mis hijos se aferraron a mí, buscando protección en medio del caos. Aunque intenté mantenernos a salvo, cada rincón de nuestro refugio se convirtió en barro helado. No teníamos ropa de abrigo y apenas mantas para combatir el frío. Las ropas andrajosas y sucias con las que huíamos eran todo lo que teníamos para protegernos del viento helado. El frío se hizo insoportable y cada gota de lluvia se sentía como un golpe directo a nuestra ya quebrada resistencia.



Mis hijos, con los ojos llenos de miedo, se abrazaban mientras yo luchaba por taparlos con las pocas mantas que habíamos conseguido salvar. Temblaba, no sólo de frío, sino de impotencia por no poder darles lo que más necesitaban: seguridad. Las horas se alargaban como una eternidad. Bajo el cielo negro, me sentí abrumada, atrapada entre la guerra y la naturaleza, mientras mi cuerpo y mi alma se doblaban bajo el peso.
Cada segundo me recordaba todo lo que habíamos perdido, nuestro hogar, la normalidad y el futuro. Implacablemente, la lluvia seguía cayendo. Mi familia permaneció a mi lado. Aunque me faltaban las fuerzas para continuar, su presencia me daba fuerzas para luchar. Aquella noche de tormenta, empapados bajo el cielo sombrío, demostramos que el amor y la voluntad de resistir nos mantenían a flote.
Cada pedalada se convierte en una protesta silenciosa
La devastación me consumía al oír rumores sobre la desaparición de algunos Aves del Sol. Sabíamos que habían quedado atrapados en varias partes de Gaza, algunos posiblemente muertos, otros desplazados como nosotros. No intercambiamos despedidas, sólo un vacío que me oprimía el pecho. Cada vez que monto en bicicleta, siento la ausencia de esos amigos que ya no están con nosotros, como si las ruedas giraran más despacio en su memoria. Pedalear ya no es lo mismo sin ellos. Las rutas que antes compartíamos me recuerdan ahora la vida que perdimos, una vida de esperanza efímera destrozada por la violencia y la guerra.
Hoy, lucho por encontrar la normalidad en un mundo que ya no la conoce. Tras el ataque a mi hogar, Gaza se convirtió en un lugar de supervivencia, donde mi rutina diaria está marcada por la incertidumbre y el dolor. Vivo en un campamento improvisado, donde las tiendas no ofrecen cobijo del frío y el hambre acecha. Mis hijos y yo estamos rodeados de otros que, como nosotros, lo han perdido todo. A pesar de la devastación, sigo mirando hacia el futuro, aunque esté fracturado.
El ciclismo, que una vez fue mi pasión, ahora lo siento lejano. En la actualidad, mi bicicleta, que antaño me servía para escapar del dolor físico, se ha convertido en mi herramienta de resistencia. Cada pedalada se convierte en una protesta silenciosa contra la destrucción y un grito silencioso por mi tierra y mi gente. Mientras recorro las ruinas de Gaza, mis pedales se mueven con el peso del pasado y la promesa de un futuro mejor.