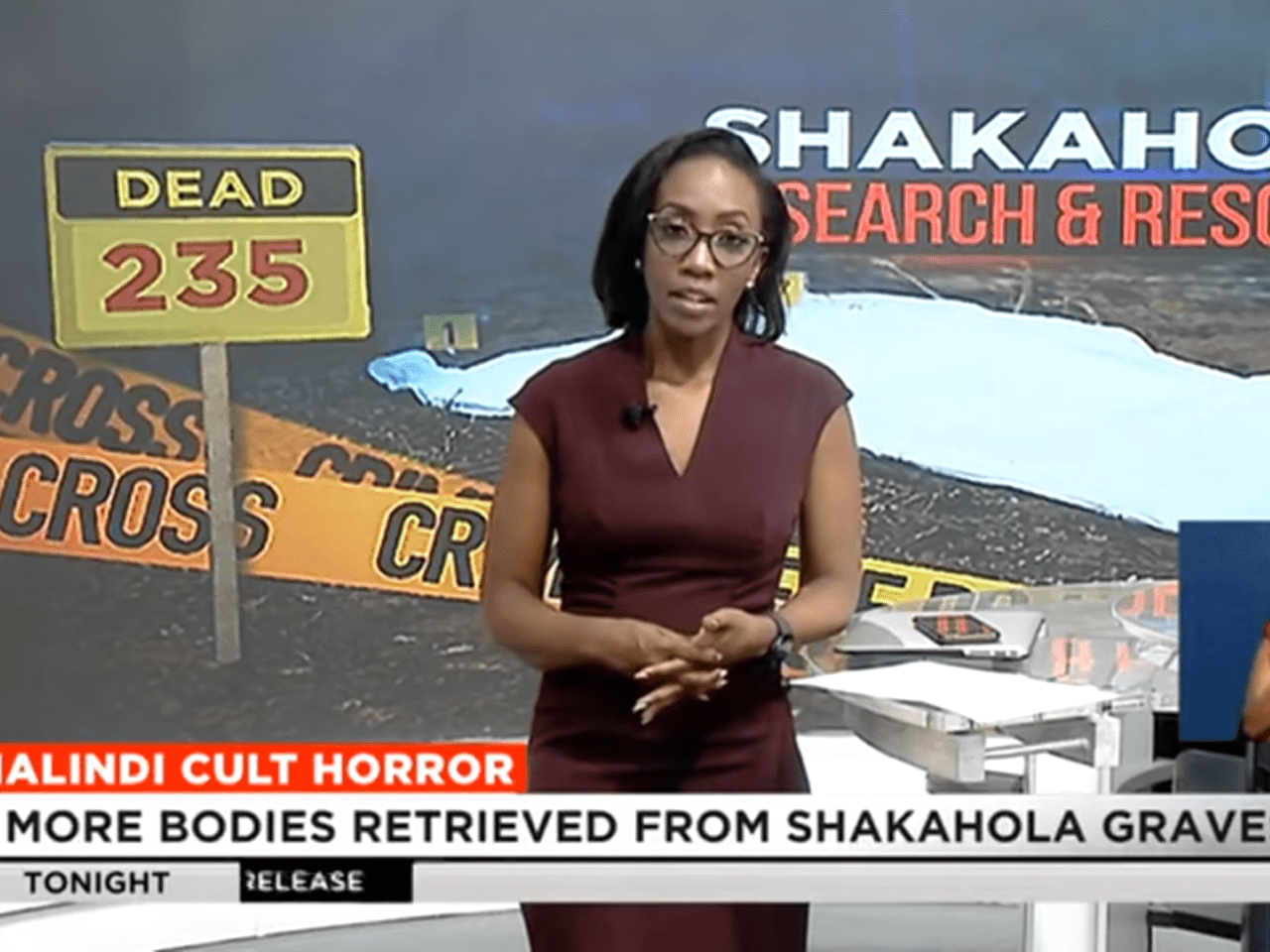Centro donde la dictadura militar torturó y asesinó a militantes nombrado Patrimonio de la Humanidad: «Hablamos para que no vuelva a ocurrir».
Fuera de la puerta, un joven guardia de mi edad vigilaba. Miles de escenarios pasaron por mi mente mientras mi cuerpo temblaba. «¿Va a matarme?», le pregunté al guardia. Levantó la cabeza y respondió: «Sí».
- 2 años ago
octubre 29, 2023

BUENOS AIRES, Argentina – Durante la dictadura cívico-militar argentina, que mantuvo el poder entre 1976 y 1983, personal de la Armada secuestró, torturó y asesinó a unas 30.000 personas. Robaban bebés, cometían actos de violencia de género y agresiones sexuales, y obligaban a las cautivas a dar a luz, todo ello con el fin de destruir a su oposición. Durante ese tiempo, la Marina me siguió la pista y, en una tarde aterradora, pusieron mi mundo patas arriba.
Cuando oí la noticia de que las Naciones Unidas designaban Patrimonio de la Humanidad el antiguo Cuartel de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, me sentí reconocida por el mundo. En esos terrenos se encuentra hoy el Museo del Sitio de la Memoria de la ESMA. Con el paso del tiempo, muchos de mis compañeros han muerto. Sigue siendo vital que recordemos al mundo lo que ocurrió aquí. A pesar de que nuestros recuerdos se desvanecen, quiero que nuestras historias queden grabadas en la historia mucho después de que yo me haya ido. No debemos olvidar que aquí, en Argentina, este lugar susurra los nombres de los torturados y exterminados por sus creencias. Hablamos para que no vuelva a ocurrir.
Secuestrada en las calles de Buenos Aires
Durante la dictadura militar, trabajé como administrativa en una fábrica de muebles en Lomas del Mirador, en Buenos Aires, y fui militante. Un día, al salir del trabajo, preocupada por el estado de salud de mi abuela, me apresuré a llamar a una cabina telefónica cercana. Mientras llamaba a mi familia para ver cómo estaba mi abuela, me di cuenta de que había un hombre extraño detrás de mí. Su mirada me atravesó y, cuando colgué el teléfono y comencé a caminar hacia la parada del colectivo, pareció seguirme.
Cuando subí al colectivo, él también subió. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. Cuando nos acercábamos a mi parada, me bajé rápidamente del micro con la esperanza de adelantarme antes de que me viera. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba rápidamente por la vereda y me metía en una tienda. Con la esperanza de haber escapado, me asomé cautelosamente al exterior del local. Lo que vi me asustó.
El hombre se quedó, pero ahora estaba sentado dentro de un auto con otros hombres armados. Salí corriendo de la tienda y subí por una escalera exterior que me llevó al barrio de General Paz. Los hombres me alcanzaron y me tiraron al suelo. El miedo me invadió al imaginarme el peor resultado posible. Los hombres me metieron en el auto y me pusieron una capucha en la cabeza.
Sentí que el auto se movía y cuando se detuvo repentinamente, los hombres que me secuestraron dijeron que estábamos en una estación de policía. Cuando me quitaron la capucha, los hombres me miraron sonrientes. «No sabes cuánto tiempo llevamos buscándote», me dijeron. Sentía el cuerpo entumecido por el estrés, pero puse buena cara.
Me encerraron durante meses; pensé que nunca saldría con vida.
Dentro de la comisaría, los hombres me sentaron en una mesa y empezaron a interrogarme y torturarme durante horas. Preguntaron por mi amiga Patricia, otra militante. Por suerte, no tenía ni idea de dónde estaba Patricia. Cuando terminó la tortura, los hombres me trasladaron a otro lugar. Me ataron a una cama con gomas elásticas, echaron agua y empezaron a administrarme descargas eléctricas. Cuando terminó el horror, me trasladaron a un centro de detención secreto en Virrey Caballos, dejándome sola en una pequeña celda con una sola cama y sin ventilación.
Fuera de la puerta, un joven guardia de mi edad vigilaba. Miles de escenarios pasaron por mi mente mientras mi cuerpo temblaba. «¿Va a matarme?», le pregunté al guardia. Levantó la vista y respondió: «Sí». Se me encogió el corazón. A lo largo de los interrogatorios que siguieron, los hombres que me secuestraron parecían sorprendidos por mis respuestas. Pronto se hizo evidente que tenían suposiciones erróneas sobre los militantes como yo y nuestros orígenes. En sus caras se reflejaba una sensación de asombro cuando yo no entraba en alguna categoría preconcebida en sus mentes.
Mi encarcelamiento duró meses y pasé incontables noches escuchando los horribles gritos de mis compañeros al ser torturados. Durante todo ese tiempo, soporté un miedo constante y profundo a que mis captores me mataran. Día tras día, me golpeaban, amenazaban, torturaban y gritaban. Entonces, un día, los guardias me informaron de que me trasladarían a un nuevo lugar donde podría trabajar y tener contacto con otros presos. Tras mi traslado, pasé días acurrucada en un suelo frío con una capucha sobre la cabeza preguntándome qué vendría después.
A un preso se le asigna un nuevo trabajo en cautiverio: traducir noticias de todo el mundo
Cuando finalmente terminó el período de espera en mi nueva prisión, los guardias me asignaron un trabajo, uno de los cuales consistía en traducir del inglés al francés material periodístico de la llamada «campaña antiargentina en el exterior». En este nuevo lugar -que se parecía mucho a un campo de concentración- hojeé artículos de Los Angeles Times, Le Monde, el New York Times y el Washington Post. El trabajo me ofrecía la oportunidad de mantenerme ocupada e informada.
Al leer los artículos, pude ver por fin cómo reaccionaban otros países ante nuestra dictadura, y cómo los militares argentinos controlaban los medios de comunicación en su país. Una sensación de terror me consumía al reconocer la facilidad con la que influían en la opinión pública a su favor.
Me resultaba muy extraño vivir mi vida dentro de una celda mientras leía las noticias sobre el mundo que ocurría fuera de esas cuatro paredes. Anhelaba desesperadamente la libertad, no sólo para mí sino para toda Argentina. «¿Acabará pronto esta dictadura?», me preguntaba. «¿Y le importa siquiera al mundo?». Entonces, de repente, en septiembre de 1978, el militar argentino Emelio Massera puso fin a su mandato como comandante en jefe, sucediéndole Armando Lambruschini. Nuestros captores dejaron ir a muchos de los prisioneros, pero no a mí. Dijeron que tenía que quedarme.
Cuatro meses más tarde, en enero de 1979, la dictadura militar que me secuestró en las calles de Buenos Aires me liberó por fin. Me permitieron quedarme en casa de mis padres, pero me vigilaron de cerca, vigilando todos mis movimientos día y noche. Me obligaban a informarles constantemente y me decían dónde podía o no podía trabajar.
Superar el trauma y la importancia de recordar
En abril de 1981, la dictadura militar de Argentina finalmente aflojó su control sobre mi vida. Les había dicho en repetidas ocasiones que quería mudarme a Nueva York para vivir con mi tía. Simplemente necesitaba un pasaporte. Para entonces, me había casado con un ex detenido y teníamos un bebé de un año.
La vida siguió y acabé siendo periodista de radio y televisión. En la actualidad, dirijo la Defensoría del Pueblo de la Policía de Argentina, mi país de origen. Todos estos años después, todavía me cuesta mucho superar el trauma que sufrí a manos de la dictadura cívico-militar argentina.
Con el tiempo, testifiqué ante el tribunal durante los juicios posteriores y eso me ayudó en cierto modo, pero incluso ahora, me cuesta dormir por las noches. Como autora publicada, dos obras me parecieron clave para seguir adelante y resultaron catárticas: Putas y Guerrilleras, que escribí con Olga Wornat 30 años después de mi encarcelamiento, y mi libro Ese Infierno, que detalla mis experiencias en el campo de detención.
Cuando miro atrás y recuerdo este horrible capítulo de mi vida -lo que puede describirse acertadamente como un genocidio- me aferro a la camaradería que desarrollé con los demás supervivientes. Nuestra libertad y progreso de hoy no serían posibles sin las décadas de trabajo que todos invertimos después de que terminó el horror, incluido el trabajo de los familiares, las organizaciones de derechos humanos y, especialmente, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
La designación de Patrimonio de la Humanidad por las Naciones Unidas, que reconoce nuestro dolor y sufrimiento y la vida de los desaparecidos durante la dictadura militar argentina, insufla esperanza a esos recuerdos atroces.