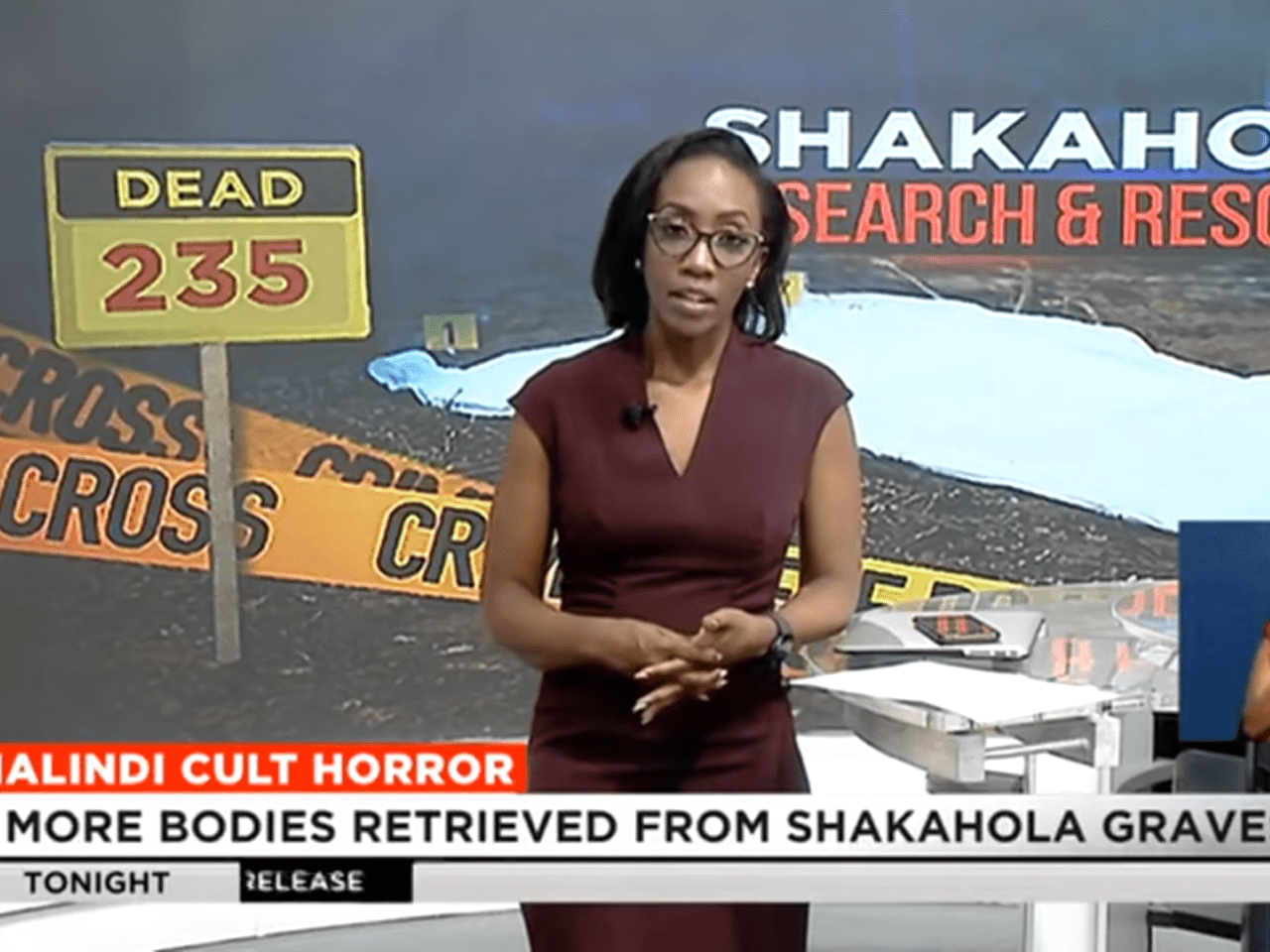Absuelta una madre francesa separada a la fuerza de sus hijos tras huir del país para protegerlos de una presunta violación
Un día, durante un baño lleno de juegos y canciones, mi hijo de cinco años me contó algo desgarrador. En un susurro, me habló de las acciones inapropiadas que su padre había emprendido contra él. Se aferró a mí con fuerza mientras hablaba, sus pequeñas manos se agarraron a mi hombro para consolarme.
- 2 años ago
abril 23, 2024

BUENOS AIRES, Argentina – En mayo de 2019, mientras disfrutaba de un día con mis hijos en el Parque Lezama de Buenos Aires, la policía me los arrancó abruptamente de los brazos. El dolor de ese momento, presenciar el miedo en sus ojos, está más allá de las palabras. Tras este traumático suceso, me encontré confinado en la cárcel de Ezeiza durante aproximadamente un mes. Con un caso penal inminente y el tribunal confiscando mi pasaporte, no tuve ningún recurso para buscar justicia o reunirme con mis hijos.
La angustia de saber que su maltratador, su padre, las llevaba de vuelta a Francia era insoportable. Tras años de lucha incesante junto a mi abogada, Sara Barni, por fin encontré algo de esperanza. El 6 de marzo de 2024, el tribunal finalmente me absolvió. Este hito me acerca un paso más a reclamar a mis hijos y rescatarlos del maltrato.
[The following story is Michelle Youauou’s account of events. In the interview with Orato journalist Mariela Laksman, Youauou asserted allegations she has made publicly and in court proceedings against her husband. Her husband has not been charged or convicted of a crime in France. See the background section for details about the official proceedings in France and their tie to the judgement in Argentina. Orato has not independently verified Youauou’s statements.]
Lea más artículos sobre delincuencia y corrupción en Orato World Media.
Conocer a Didier Tabouillot marcó el comienzo de una pesadilla
Crecí en Costa de Marfil, viviendo con mi madre en la extrema pobreza. Fue una educación dura. A los 10 años, en 1989, me trasladé a Francia para conocer a mi padre por primera vez, junto con su esposa. La vida no se hizo fácil. Trabajé desde muy joven y siempre me esforcé por encajar y ser aceptada en mi interminable búsqueda del amor.
En 2008 conocí a Didier Tabouillot, que más tarde se convertiría en el padre de mis hijos. Unirme a su familia tuvo sus retos; sufrí discriminación por ser una mujer negra. Aún recuerdo los momentos dolorosos en que ocurrió. Una noche, después de cenar, su madre me insultó abiertamente, reduciendo mi valía a la nada. Mientras tanto, Didier permanecía sentado con la cabeza gacha, sin decir una palabra.
A pesar de todo, la vida siguió adelante. Di a luz a nuestro primer hijo el 24 de septiembre de 2009, y nuestro segundo hijo le siguió el 4 de noviembre de 2012. Didier, blanco, trabaja como ingeniero civil y pasa mucho tiempo en Bélgica. Tiene una buena situación económica, pero sus frecuentes viajes hicieron que muchas responsabilidades recayeran en mí.
En retrospectiva, veo las señales de advertencia, pero en aquel momento me costó entender lo que realmente estaba pasando. En 2014, durante una de las fiestas de cumpleaños de mi hijo, Didier se lo llevó arriba y ya no bajó. Sus amiguitos intentaron traerlo de vuelta a la fiesta, pero Didier los echó bruscamente. Una amiga que estaba en la fiesta expresó su preocupación y preguntó: «¿Por qué no está tu hijo con nosotros? ¿Por qué tardan tanto arriba?». Esta pregunta me inquietaba y me preguntaba con ansiedad: «¿Qué está pasando ahí arriba?».
Una madre descubre que sus hijos son víctimas de abusos sexuales por parte de su padre
Esta no era la única señal de que algo iba mal. Había veces en que mis hijos se quedaban solos en casa con Didier o se iban fuera los fines de semana. Volvían de esos momentos mostrando comportamientos inusuales, como toser nerviosamente, morderse las uñas y besarme la mejilla de forma extraña o pasarme la lengua por el cuello. A veces, también les tocaban los genitales. Nuestra vida familiar resultó caótica. También me enfrenté a mi propia angustia emocional y física a manos de Didier. Estas circunstancias problemáticas me llevaron finalmente a separarme de él.
Un día, durante un baño lleno de juegos y canciones, mi hijo de cinco años me contó algo desgarrador. En un susurro, me habló de las acciones inapropiadas que su padre había emprendido contra él. Se aferró a mí con fuerza mientras hablaba, sus pequeñas manos se agarraron a mi hombro para consolarme. Más tarde reveló cómo su padre violaba a su hermano menor o veía vídeos pornográficos con ellos. En esos momentos increíblemente dolorosos, luché por contener las lágrimas al enfrentarme a la realidad por la que pasaron mis hijos.
La claridad y el detalle de las palabras de mi hijo no me dejaron ninguna duda de que decía la verdad y no se estaba inventando nada. Después de haber insistido siempre a mis hijos en que sus cuerpos eran suyos y que nadie debía violar su espacio personal, la noticia me dejó desolada e impotente. Ocurrió lo impensable, lo peor posible: alguien victimizó y abusó de sus cuerpecitos. Me sentí estúpido. Cuando presenté varias quejas, no me dieron ninguna respuesta. Así que, desesperada, le dije a Didier que me hiciera lo que quisiera, pero que dejara en paz a los niños.
El sistema jurídico francés no ofrecía protección, la madre huye a Argentina con sus hijos
Pensé que ofreciéndome a las garras de la bestia, ya no tocaría a mis hijos, pero pagué un precio muy alto. Dejé que Didier me golpeara y me violara. Un día me dijo: «¿No te han dicho los niños que sigo haciéndoles lo mismo?». Cuando me di cuenta de la verdad de sus palabras mi cuerpo entró en shock. Ya no tenía ninguna sensación.
Presenté denuncias en Francia y durante el juicio sometí a mis hijos a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que indicaban comportamientos angustiosos por abusos sexuales, pero el tribunal las excluyó del expediente del caso. Consideraron que las pruebas que habíamos presentado eran insuficientes y, sin medios económicos para seguir adelante con el caso y recurrir la decisión, me sentí impotente.
Convencida de que el sistema jurídico francés no nos ofrecía ninguna protección, llegué a la conclusión de que teníamos que marcharnos. Era nuestra única opción. A solas con mis pensamientos, a menudo me encontraba llorando y gritando de desesperación. Cuando los tribunales franceses me concedieron la custodia compartida, me resultó imposible cumplirla. La idea de tener que entregar finalmente a mis hijos a su maltratador me llenaba de desesperación.
En consecuencia, debido a mi incumplimiento de la orden de custodia, se cernía sobre mí la posibilidad de que él recibiera la custodia completa. Así que, en 2016, impulsada por la desesperada necesidad de mantenerlos a salvo, reuní rápidamente nuestros artículos de primera necesidad y, utilizando los pocos ahorros que tenía, me apresuré a viajar al aeropuerto. Parecía un movimiento instintivo, nacido de la necesidad de una madre de proteger a sus hijos. Mi abogado me recomendó ir a Canadá o Argentina como posible refugiado. Cogida de la mano de mis hijos e intentando disimular mi ansiedad, elegí Argentina. Compré nuestros billetes con la esperanza de encontrar allí un futuro más seguro.
Mayo de 2019: La policía aparta a los niños de Michelle, los niños vuelven a Francia con su maltratador
A nuestra llegada, visité inmediatamente el Consulado francés para explicar mis motivos para venir a Argentina. No lo hice para secuestrar a mis hijos, sino para salvaguardarlos. El consulado me desaconsejó solicitar la restitución internacional debido a las numerosas irregularidades del procedimiento y a las claras violaciones de los derechos humanos. En mayo de 2019, mientras disfrutaba de un día con mis hijos en el Parque Lezama de Buenos Aires, la policía nos encaró de repente. En una escena desgarradora, me quitaron a mis hijos de los brazos por la fuerza.
En medio de nuestros llantos y gritos de protesta, me esposaron y me metieron en un coche de policía, mientras se llevaban a mis hijos a un centro de menores en contra de su voluntad. El dolor de ese momento, ver el miedo en sus ojos, desafiaba cualquier descripción. Un agente de policía que participó en la operación expresó lo desgarradora que le parecía la situación. Aquel doloroso día fue la última vez que vi a mis hijos antes de que su padre asumiera oficialmente la custodia. Ahora viven en Francia con él, la persona que dicen que las violó repetidamente.
Después de este incidente, me encontré preso durante aproximadamente un mes en la cárcel de Ezeiza, pasando de una situación terrible a otra. Durante este tiempo, una compañera de prisión me puso en contacto con una amiga suya. No tenía adónde ir, así que cuando me pusieron en libertad a la espera de juicio, me fui a vivir con este hombre. Al principio, parecía amable, pero pronto se convirtió en otra pesadilla. Atrapada y vulnerable, sufrí más abusos y violencia a manos suyas Meses después conocí a mi abogada, Sara Barni, de Red Viva. Rota, con la cara marcada por los moratones y la hinchazón, me reuní con ella por primera vez una mañana de noviembre.
La absolución sitúa a una madre a un paso de volver a ver a sus hijos
Sara se enteró de mi caso y mi aspecto aquel día hablaba por sí solo del calvario que sufría. Sentía que mi propia identidad se desvanecía con estas experiencias. Entre sollozos y gritos ahogados, se lo conté todo a Sara. Desde aquel día, nunca se separó de mí, apoyándome desde el principio, primero como activista y ahora como abogada, tras haber obtenido su título a lo largo de mi calvario.
Sinceramente, no sé dónde estaría sin ella. Con una causa penal pendiente y el pasaporte confiscado por el tribunal, mis oportunidades se vieron gravemente limitadas. No puedo conseguir un empleo y no pude recibir la vacuna COVID-19 durante la pandemia por falta de acceso a los servicios médicos. La situación me llevó al borde de la pobreza y la desesperación.

Parece que estos países no se dan cuenta de la profundidad del agujero en el que me han metido. Me sentía completamente solo. Cuando llegó el día del juicio en Argentina, empezó con el fiscal pidiendo mi absolución. A medida que se sucedían las pruebas y los testimonios, la injusticia se hacía patente. Las pruebas y los relatos mostraban mi dedicación a mis hijos y cómo me preocupaba por ellos.
Tras soportar cinco años de trato inhumano, en los que me sentía cada vez menos como un ser humano, el juicio concluyó en siete minutos con un veredicto que me reivindicaba. Cuando anunciaron mi absolución el 6 de marzo de 2024, Sara Barni y Andrés Bonicalzi, el abogado que estuvo a mi lado durante el juicio, me envolvieron en un abrazo. No teníamos palabras y el alivio era abrumador. Este paso me acercó a la posibilidad de reunirme con mis hijos.
Cada día es una lucha para la madre saber que sus hijos viven con alguien que les hizo daño
Actualmente, parece difícil encontrar descanso. Este año me han hecho una transfusión por anemia. La abrumadora idea de que mis hijos puedan seguir sufriendo me atormenta a diario, me consume y me lleva a sentirme cada vez más aislada del mundo. Este año, mi hijo mayor cumplirá 15 años y el pequeño 12. Más que nada, anhelo volver a estar con ellos.
Cada día se siente como una lucha, sabiendo que viven con alguien que les hizo daño. No encuentro paz; es como si tuviera las manos atadas. A menudo estoy al borde de las lágrimas, y el agotamiento se convierte en mi compañero constante. Sin embargo, sigo decidido a perseverar hasta que pueda abrazarlos una vez más. Quiero que se reconozcan sus experiencias y reclamar desesperadamente mis derechos como madre.
No pasa un día sin que piense en ellos. Mi mente está perpetuamente llena de pensamientos sobre mis hijos; mis brazos se sienten tan vacíos como mi alma, y mi corazón me duele insoportablemente. En momentos de añoranza, aprieto contra mi pecho un pequeño oso y una camiseta. Estos objetos les sirven de recuerdo. Sin embargo, ni siquiera sus pertenencias pueden detener el flujo de mis lágrimas ni amortiguar los gritos que reprimo.