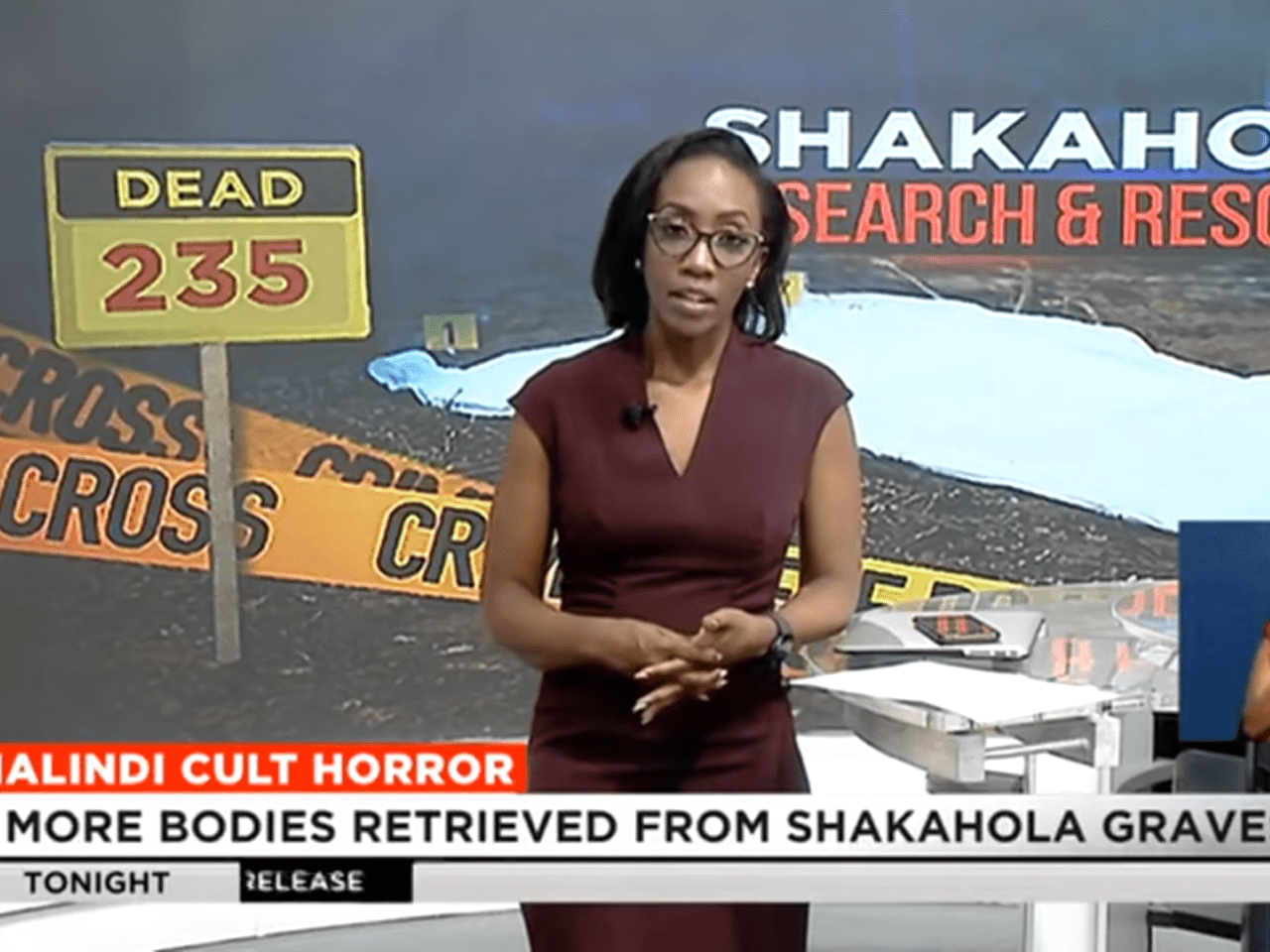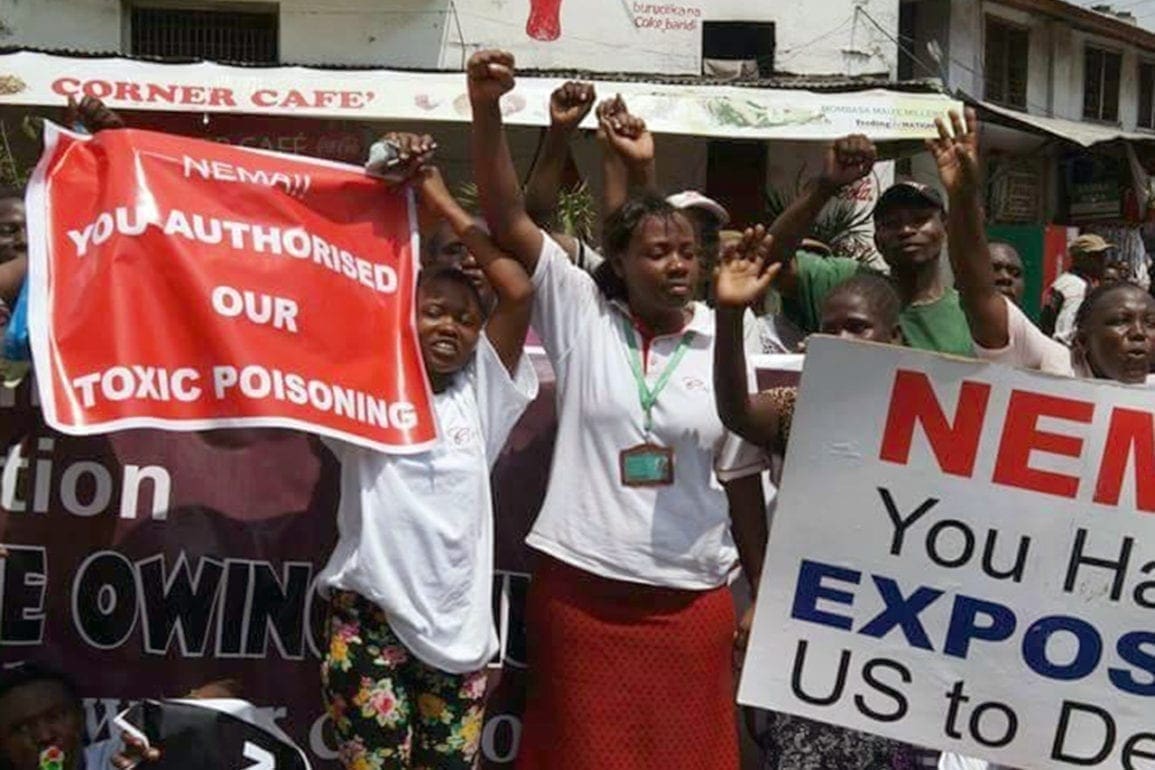Abogado de derechos humanos brutalmente agredido por la policía y detenido por cargos falsos durante una protesta en Argentina
De repente, uno de ellos me dio un fuerte golpe en la nuca, dejándome al borde del desmayo. Me golpearon salvajemente, intensificando la agresión. Instintivamente me acurruqué en posición fetal, pero resultó inútil. Intenté proteger mi cabeza de sus continuos golpes y patadas.
- 2 años ago
julio 3, 2024

BUENOS AIRES, Argentina – El 23 de abril de 2024, alrededor de las 19:00, me dirigí a la casa de un amigo. En la ciudad estalló una movilización masiva en defensa de la enseñanza universitaria pública. Al cruzar una plaza cercana, subir unas escaleras y llegar a un paseo, me invadieron las náuseas. Apoyado contra un árbol, me esforcé por recuperar el aliento. Con la luz tenue, vi a tres policías de la Ciudad de Buenos Aires patrullando la zona. Sorprendido, me di cuenta de que me rodeaban.
Dos oficiales se colocaron detrás de mí, mientras que el tercero me encaró directamente. En tono violento, le preguntó: «¿Qué haces acá, borracho de mierda? ¿Vas a mear?» Sorprendido, le pedí que no me faltara al respeto y le expliqué que me sentía mal. Me cortó, aumentando la agresividad: «¿Quién carajo te crees que sos? ¿Venís de la marcha? ¿Sos valiente?» Luego, la agresividad aumentó y empezaron a golpearme sin piedad.
Read more stories about police brutality at Orato World Media .
La policía incrimina a un abogado con drogas y lo esposa tras una fuerte paliza
Vi un aumento de su agresividad mientras contenía la respiración. Les informé de que soy abogado y les pedí sus nombres y credenciales. Respondieron negándose y burlándose de mí. Entre los agentes, me fijé en una mujer llamada Lara Coria; la placa con su nombre permanecía visible en su uniforme. Rápidamente dio la vuelta a su placa cuando se dio cuenta de que estaba leyendo su nombre.
De repente, uno de ellos me dio un fuerte golpe en la nuca, dejándome al borde del desmayo. Me golpearon salvajemente, intensificando la agresión. Instintivamente me acurruqué en posición fetal, pero resultó inútil. Intenté proteger mi cabeza de sus continuos golpes y patadas.
Me levantaron, me esposaron y me colocaron en un banco de la plaza poco iluminada, golpeado, ensangrentado y desorientado. Forcejeando con las esposas, conseguí sacar el teléfono móvil del bolsillo. Dos chicos se acercaron, distrayendo brevemente a la policía antes de que los agentes los sacaran a la fuerza. En esos preciosos segundos, me puse en contacto con un colega y le conté mi angustiosa experiencia y el lugar donde me encontraba. Empecé a grabar a los oficiales mientras continuaban su agresión, acusándome de resistirme a la autoridad.
Me quedé tirado, sin poder moverme y malherido. El dolor y el miedo me abrumaban. Les oí hablar de su uso excesivo de la fuerza, planeando inculparme plantando marihuana en mi mochila. La incertidumbre me rodeaba y no tenía ni idea de lo que me esperaba; todo me parecía irreal y caótico.
Enfrentado a cargos falsos, un abogado soporta duras condiciones de detención y presiones para confesar
Rodeado de más efectivos, el escenario parpadeaba con luces rojas y azules mientras sonaban las sirenas. Sin embargo, nadie intervino. Los policías cerraron filas y plasmaron sus acciones en un pacto de silencio. Durante horas, seguí desfigurado. Les rogué que me dejaran ir al baño, pero me obligaron a subir a un patrullero y me llevaron a la comisaría más cercana.
Mi cara parecía rota, ensangrentada e hinchada. El dolor me atravesó donde me patearon la cabeza y el cuerpo. Sin embargo, cuando llegué a la comisaría, me acusaron de resistencia a la autoridad. Me tomaron las huellas digitales y me llevaron a un sótano estrecho. En la sala había unos 20 detenidos. Los colchones estaban en el suelo y la ropa colgaba desordenadamente. Algunos llevaban allí años, aunque se suponía que era una zona de tránsito.

A lo largo de la noche, el médico forense y el defensor del pueblo me visitaron, interrumpiendo mi estancia en aquel lugar infernal mientras evaluaban mi estado. Mi cara se hinchaba más con el tiempo, mis ojos apenas se abrían y mi cuerpo se entumecía. De madrugada, un policía me escoltó desde el sótano hasta una pequeña habitación. Junto con otros agentes, me presionó para que confesara, pero me mantuve firme y me negué a ceder.
Un abogado presenta una denuncia tras 15 horas de detención
En medio de irregularidades e ilegalidades, recibí un celular y realicé una entrevista con mi abogado a través de Zoom. La situación parecía grave: cinco policías prestaron declaración testimonial afirmando que huí de ellos, tropecé y me hice daño en la cara contra el suelo. Me explicaron las heridas que tenía. También me ordenaron que me negara a declarar durante la visita. Sin embargo, cuando mis abogados vieron mi estado de maltrato, nos dimos cuenta de que el relato de la policía era imposible de creer.
Finalmente obtuve la libertad con una orden de alejamiento que me obligaba a permanecer a menos de 500 metros del lugar del crimen y a presentarme en la fiscalía cada 15 días. La injusta detención durante 15 horas me dejó destrozado física y emocionalmente. A mi salida, mis colegas, que esperaban ansiosos mi liberación, me abrazaron. Sus ojos reflejaban mi propia incredulidad y el reconocimiento de mi estado.


Mi equipo hizo fotos, las difundió por Internet y capturó pruebas de mi calvario. Decididos a no perder ni un momento, nos dirigimos a la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y presentamos una denuncia. La policía me presentó como un portador de drogas que se resistía a la detención, un procedimiento irregular que refleja una tendencia preocupante. La policía de la ciudad tiene la arraigada creencia de que cualquiera que no esté de acuerdo con ellos merece una paliza.
La víctima experimenta un miedo persistente a encontrarse con los funcionarios ante la inacción de la Fiscalía
Presentamos una denuncia y la Fiscalía prometió una investigación, pero seguimos sin saber nada. Denegaron nuestra solicitud de pruebas, incluido el acceso a las grabaciones de vigilancia y los datos de seguimiento en poder de la policía municipal. Estas pruebas podrían corroborar nuestras afirmaciones de que los agentes me rodearon, me golpearon y colocaron algo en mi mochila. Sin embargo, no muestran ninguna intención de investigar.
Durante esas horas, me abstuve de comer debido al nudo que tenía en el estómago. Tras dejar la fiscalía, busqué consuelo en casa con mi familia. Cuando volví a casa por primera vez, vi la mirada preocupada de mi padre encontrarse con mi rostro lloroso. Su edad y sus problemas de salud agravaron mi angustia. Me miró a la cara como si intentara tranquilizarme mientras yo no podía dejar de llorar. Me alteré mucho e intenté calmarle. Entonces, mi hermana entró corriendo, con los brazos abiertos, ofreciéndome alivio.
El miedo se apodera de mí mientras la advertencia de ser precavido aún resuena en mi mente. Hasta el día de hoy evito ir solo a lugares públicos. Estos agentes, que amenazan constantemente con la violencia, siguen deambulando por las calles, lo que supone una importante amenaza. La posibilidad de que puedan hacer daño a alguien en cualquier momento es una preocupación constante. Aunque nos presentamos como demandantes, nuestro caso carece de pruebas, y la aparente falta de voluntad de la fiscalía nos hace sentir impotentes e inseguros. Es aterrador porque sus acciones sugieren que pueden actuar con impunidad, una situación que no debe permitirse que se repita.